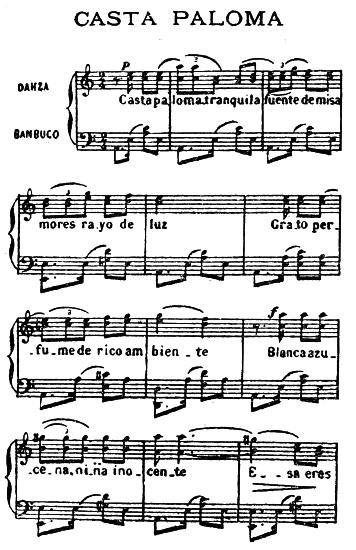
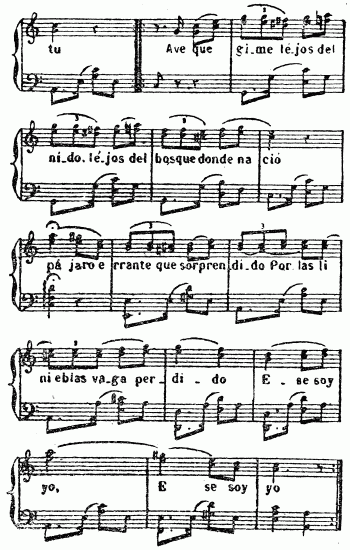
The Project Gutenberg EBook of En viaje (1881-1882), by Miguel Cané This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org Title: En viaje (1881-1882) Author: Miguel Cané Release Date: May 31, 2009 [EBook #29014] Language: Spanish Character set encoding: ISO-8859-1 *** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK EN VIAJE (1881-1882) *** Produced by Chuck Greif and the Online Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net
"LA CULTURA ARGENTINA"
—————
—————
Precedido por un juicio crítico de
ERNESTO QUESADA
BUENOS AIRES
«La Cultura Argentina» — Avenida de Mayo 646
1917
—————
Juicio crítico de Ernesto Quesada
De Buenos Aires a Burdeos.
De nuevo en el mar.—La bahía de Río de Janeiro.—La rada y la ciudad.—Tijuca.—Las costas de África.—La hermana de caridad.—El Tajo.—La cuarentena en el Gironde.—Burdeos.
En París.
En viaje para París.—De Bolivia a Río de Janeiro en mula.—La Turena.—En París.—El Louvre y el Luxemburgo.—Cómo debe visitarse un museo.—La Cámara de Diputados: Gambetta.—El Senado: Simon y Pelletán.—El 14 de Julio en París.—La revista militar: M. Grévy.—Las plazas y las calles por la noche.—La Marsellesa.—La sesión anual del Instituto.—M. Renán.
Quince días en Londres.
De París a Londres.—Merry England.—La llegada—Impresiones en Covent-Garden.—El foyer.—Mi vecina.—Westminster.—La Cámara de los Comunes.—Las sombras del pasado.—El último romano.—Gladstone orador.—Una ojeada al British Museum.—El Brown en Greendy.
Las antillas francesas.
Adiós a París.—La Vendée.—Saint-Nazaire.—"La ville de Brest".—Las islas Azores.—El bautismo en los trópicos.—La Guadalupe.—Pointe-à-Pitre.—Las frutas tropicales.—Basse-Terre y Saint-Pierre.—La Martinica.—Fort-de-France.—Una fiesta en la Sabane.—Las negras.—Las hurís de ébano.—El embarque del carbón.—El tambor alentador.—La "bamboula" a la luz eléctrica.—La danza lasciva.—El azote de la Martinica.—Una opinión cruda.—El antagonismo de raza.—Triste porvenir.
En Venezuela.
La despedida.—Costa-Firme.—La Guayra.—Detención forzosa.—La cara de Venezuela.—De La Guayra a Caracas.—La Montaña.—Una necesidad suprema.—Ojeada sobre Venezuela.—Su situación y productos.—El coloniaje.—La guerra de la independencia.—El decreto de Trujillo.—La anarquía.—¡Gente de paz!—La lección del pasado.—La ciudad de Caracas.—Los temblores.—El Calvario.—La plaza de toros.—El pueblo soberano.—La cultura venezolana.
En el mar Caribe.
Mal presagio.—El Avila.—De nuevo en la Guayra.—El hotel Neptuno.—Cómo se come y cómo se duerme.—Cinco días mortales.—La rada de la Guayra.—El embarco.—Macuto.—Una compañía de ópera.—El "Saint-Simon".—Puerto Cabello.—La fortaleza.—Las bóvedas.—El general Miranda.—Una sombra sobre Bolívar.—Las bocas del Magdalena.—La hospitalidad colombiana.
El río Magdalena.
De Salgar a Barranquilla.—La vegetación.—El manzanillo.—Cabras y yanquis.—La fiebre.—Barranquilla.—La "brisa".—La atmósfera enervante.—El fatal retardo.—Preparativos.—El río Magdalena.—Su navegación.—Regaderos y chorros.—Los "champanes".—Cómo se navegaba en el pasado.—El "Antioquía".—"Jupiter dementat..."—Los vapores del Magdalena.—La voluntad.—Cómo se come y cómo se bebe.—Los bogas del Magdalena.—Samarios y cartageneros.—El embarque de la leña.—El "burro".—Las costas desiertas.—Mompox.—Magangé.—Colombia y el Plata.
Cuadros de viaje.
¡Una hipótesis filológica!—La vida del boga y sus peligros.—Principio del viaje.—Consejos e instrucciones.—Los vapores.—Las chozas.—Aspecto de la naturaleza.—Las tardes del Magdalena.—Calma soberana.—Los mosquitos.—La confección del lecho.—Baño ruso.—El sondaje.—Días horribles.—Los compañeros de a bordo.—¡Un vapor!—Decepción.—Agonía lenta.—¡Por fin!—El Montoya.—Los caimanes.—Sus costumbres.—La plaga del Magdalena.—Combates.—Madres sensibles.—Guerra al caimán.
Cuadros de viaje (continuación).
Angostura.—La naturaleza salvaje y espléndida.—Los bosques vírgenes.—Aves y micos.—Nare.—Aspectos.—Los chorros.—El "Guarinó".—Cómo se pasa un chorro.—El capitán Maal.—Su teoría.—El "Mesuno".—La cosa apura.—Cabo a tierra.—Pasamos.—Bodegas de Bogotá.—La cuestión mulas.—Recepción afectuosa.—Dificultades con que lucha Colombia.—La aventura de M. André.
La noche de Consuelo.
En camino.—El orden de la marcha.—Mimí y Dizzy.—Los compañeros.—Little Georgy.—They are gone!—La noche cae.—Los peligros.—"Consuelo".—El dormitorio común.—El cuadro.—Viena y París.—El grillo.—La alpargata.—El gallo de mi vecino.—La noche de consuelo.—La mañana.—La naturaleza.—La temperatura.—El guarapo.—El valle de Guaduas.—El café.—Los indios portadores.—El eterno piano.—El porquero.—Las indias viajeras.—La chicha.
Las últimas jornadas.
El hotel del Valle.—De Guaduas a Villeta.—Ruda jornada.—La mula.—El hotel de Villeta.—Hospitalidad cariñosa.—Parlamento con un indio.—Consigo un caballo.—Chimbe.—La eterna ascensión.—Un recuerdo de Schiller.—El frío avanza.—Despedida.—Un recuerdo al que partió.—Agua Larga.—La calzada.—El "Alto del Roble".—La sabana de Bogotá.—Manzanos.—Facatativá.—En Bogotá.
Una ojeada sobre Colombia.
El país.—Su configuración.—Ríos y montañas.—Clima.—División política.—Plano intelectual.—El Cauca.—Porvenir de Colombia.—Organización política.—La capital.—La constitución.—Libertades absolutas.—La Prensa.—La palabra.—En el Senado.—El elemento militar.—Los conatos de dictadura.—Bolívar.—Melo.—Los partidos.—Conservadores.—Radicales.—Independientes.—Ideas extremas.—La asamblea constituyente.
Bogotá.
Primera impresión.—La plazuela de San Victorino.—El mercado de Bogotá.—La España de Cervantes.—El caño.—La higiene.—Las literas.—Las serenatas.—Las plazas.—Población.—La elefantíasis.—El Dr. Vargas.—Las iglesias.—Un cura colorista.—El Capitolio.—El pueblo es religioso.—Las procesiones.—El Altozano.—Los políticos.—Algunos nombres.—La crónica social.—La nostalgia del Altozano.
La sociedad.
Cordialidad.—La primer comida.—La juventud.—Su corte intelectual.—El "cachaco" bogotano.—Las casas por fuera y por dentro.—La vida social.—Un "asalto".—Las mujeres americanas.—Las bogotanas.—"Donde" el Sr. Suárez.—La música.—Las señoritas de Caicedo Rojas y de Tanco.—El "bambuco".—Carácter del pueblo.—El duelo en América.—Encuentros a mano armada.—Lances de muerte.—Virilidad.—Ricardo Becerra y Carlos Holguín.—Una respuesta de Holguín.—Resumen.
El salto de Tequendama.
La partida.—Los compañeros.—Los caballos de la sabana.—El traje de viaje.—Rosa.—Soacha.—La hacienda de San Benito.—Una noche toledana.—La leyenda del Tequendama.—Humboldt.—El brazo de Neuquetheba.—El río Funza.—Formación del Salto.—La hacienda de Cincha.—Paisajes.—La cascada vista de frente.—Impresión serena.—En busca de otro aspecto.—Cara a cara con el Salto.—El torrente.—Impresión violenta.—La muerte bajo esa faz.—La hazaña de Bolívar.—La altura del Salto.—Una opinión de Humboldt.—Discusión.—El Salto al pie.—El Dr. Cuervo.—Regreso.
La inteligencia.
Desarrollo intelectual.—La tierra de la poesía.—Gregorio Gutiérrez González.—La felicidad.—Improvisaciones.—Rafael Pombo.—Edda la bogotana.—Impromptus.—El tresillo.—Un trance amargo.—El volumen.—Diego Fallon.—Su charla.—El verso fácil.—Clair de lune.—El canto "a la luna".—D. José M. Marroquín.—Carrasquilla.—José M. Samper.—Los Mosaicos.—Miguel A. Caro.—Su traducción de Virgilio.—El pasado.—Rufino Cuervo.—Su diccionario.—Resumen.
En regreso.
Simpatía de Colombia por la Argentina.—Sus causas.—Rivalidades de argentinos y colombianos en el Perú.—Carácter de los oficiales de la Independencia.—La conferencia de Guayaquil.—Bolívar y San Martín.—Una hipótesis.—El recuerdo recíproco.—Analogías entre colombianos y argentinos.—Caracteres y tipos.—La partida.—En Manzanos.—Las mulas de Piqauillo.—El almuerzo.—El tuerto sabanero.—Una gran lluvia en los trópicos.—En Guaduas.—Encuentros.—En busca de mi tuerto.—Un entierro.—Recuerdo de los Andes.—Viajando en la montaña.—El viajero de la armadura de oro.—D. Salvador.—Su historia.—Su famosa aventura.—¡Pobre D. Juan!—Una costumbre quichua.
Aguas abajo—Colón.
El álbum de Consuelo.—Una ruda jornada.—Los patitos del sabanero.—El "Confianza".—La bajada de Magdalena.—Otra vez los cuadros soberbios.—Los caimanes.—Las tardes.—La música en la noche.—En Barranquilla.—Cambio de itinerario.—La Ville de París.—La travesía.—Colón.—Un puerto franco.—Bar-rooms y hoteles.—Un día ingrato.—Aspectos por la noche.—El juego al aire libre.—Bacanal.—Resolución.
El Canal de Panamá.
Corinto, Suez y Panamá.—Las viejas rutas.—Importancia geográfica de Panamá.—Resultados económicos del canal.—Dificultades de su ejecución.—La mortalidad.—El clima.—Europeos, chinos y nativos.—Fuerzas mecánicas.—¿Se hará el canal?—La oposición norteamericana.—M. Blaine.—¿Qué representa?—El tratado Clayton-Bulwer.—La cuestión de la garantía.—Opinión de Colombia.—La doctrina de Monroe.—Qué significa en la actualidad.—Las ideas de la Europa.—Cuál debe ser la política sudamericana.—Eficacia de las garantías.—La garantía colectiva de la América.—Nuestro interés.—Conclusión.—El principal comercio de Panamá.—Los plátanos.—Cifra enorme.—El porvenir.
En Nueva York.
El Alene.—El Turpial.—El práctico.—El puerto de Nueva York.—Primera impresión.—Los reyes de Nueva York.—Las mujeres.—Los hombres.—El prurito aristocrático.—La industria y el arte.—Un mundo "sui generis".—Mrs. X...—La prensa.—Hoffmann House.—Los teatros.—Los hoteles.—El lujo.—La calle.—Tipos.—La vida galante.—Una tumba.—Confesión.
En el Niágara.
La excursión obligada.—El palace-car.—La compañera de viaje.—Costumbres americanas.—Una opinión yanqui.—Niágara Fall's.—La Catarata.—Al pie de la cascada.—La profanación del Niágara.—El Niágara y el Tequendama.—Regreso.—El Hudson.—Conclusión.
—————
Nació en Montevideo, en 1851, durante la emigración. Estudió en el Colegio Nacional de Buenos Aires y se graduó en Derecho en la Universidad el año 1872. Perteneció al grupo de espíritus selectos que formó la "generación del ochenta", en momentos en que la cultura argentina se renovaba substancialmente en el orden científico y literario.
Su actividad fue solicitada alternativamente por la política, la diplomacia y la vida universitaria; pero siempre se mantuvo fiel cultor de las buenas letras, con aticismo exquisito. Nadie pudo ser más representativo para ocupar el primer decanato de nuestra Facultad de Filosofía y Letras, a cuya existencia quedó para siempre vinculado su nombre.
Inició su carrera de escritor en "La Tribuna" y "El Nacional". En 1875 fue diputado al Congreso; en 1880 director general de correos y telégrafos; después de 1881 ministro plenipotenciario en Colombia, Austria, Alemania, España y Francia. En 1892 fue Intendente de Buenos Aires y poco después Ministro del Interior y de Relaciones Exteriores.
Publicó los siguientes libros, que le asignan un puesto eminente en nuestra historia literaria: "Ensayos" (1877), "Juvenilia" (1882), "En viaje" (1884), "Charlas literarias" (1885), Traducción de "Enrique IV" (1900), "Notas e impresiones" (1901), "Prosa ligera" (1903). Ha dejado numerosos "Escritos y Discursos" que pueden ser reunidos en un volumen tan interesante como los anteriores.
Con excelente gusto crítico y ductilidad de estilo, cualidades que educó en todo tiempo, logró ser el más leído de nuestros "chroniqueurs", igualando los buenos modelos de este género esencialmente francés. Más se preocupó de la gracia sonriente que de la disciplina adusta, prefiriendo la línea esbelta a la pesada robustez, como que fue en sus aficiones un griego de París.
Falleció en Buenos Aires el 5 de Septiembre de 1905.
—————
Tarde parece para hablar del libro del Sr. Miguel Cané, resultado de su excursión a Colombia y Venezuela en el carácter de Ministro Residente de la República Argentina. Hoy el autor se encuentra en Viena, de Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de nuestro país cerca del gobierno austro-húngaro. Habrá quizás extrañado que la Nueva Revista de Buenos Aires haya guardado silencio sobre su último libro, tanto más cuanto que—¡rara casualidad!—a pesar de ser el señor Cané conocidísimo entre nosotros, jamás lo ha sido, puede decirse, sino de vista por el que esto escribe. Y eso que siempre ha tenido los mayores deseos de tratarle personalmente, por las simpatías ardientes que su carácter, sus prendas y—sobre todo—sus escritos me merecían. De ahí, pues, que estuviera obligado a hablar de este libro. Digo esto para demostrar que la demora en hacerlo ha sido del todo ajena a mis deseos. El señor Cané, periodista de raza, sabe, por experiencia, cuán absorbente es el periodismo, máxime cuando es preciso hacerlo todo personalmente, como sucede en empresas, del género de la Nueva Revista.
Había leído el espiritual artículo que sobre este mismo libro publicó en El Diario, tiempo ha, M. Groussac—otro escritor a quien todavía no me ha sido dado tratar. El sabor francés disfrazado de chispa castellana, me encantó en ese artículo, en el cual se decían al señor Cané verdades de a puño, terminando a la postre con un merecido elogio. Posteriormente, y en el mismo diario, publicose una carta del criticado autor, en la que se defendía con gracia infinita, y con finísimo desparpajo reproducía el bíblico precepto del «ojo por ojo, diente por diente».
Oída la acusación y la defensa, puede, pues, abrirse juicio sobre el valor del libro. Crítico y criticado parecen estar de acuerdo acerca de algunos defectillos, disienten en otros, y parecen no haber querido recordar el verso clásico:
Ni cet excés d'honneur, ni cette indignité
Cané es un estilista consumado. Dice en su carta que don Pedro Goyena se intrigaba buscando su filiación literaria, y M. Groussac formalmente declara haberla encontrado en Taine. Error completo en mi concepto. Si de alguien parece derivar directamente Cané, es de Merimée, y el autor de Colomba comparte su influencia en esto con lo que ha dado en llamarse el beylismo. No diré que tuviera la altiva escrupulosidad de Merimée en limar hasta diez y siete veces un mismo trabajo, para no chocar con su concepto artístico, sin importársele mucho de la popularidad; pero sí que está impregnado de la desdeñosa filosofía del autor del Rouge et Noir. Pero el autor de los Ensayos, como de En Viaje, es más bien de la raza de Th. Gautier, de P. de Saint-Victor, y—¿por qué no decirlo?—del escritor italiano a quien tanto festéjase ahora en Buenos Aires: De Amicis. Es ante todo y sobre todo, estilista. No diré que para él la naturaleza, las cosas y los acontecimientos son simplemente temas para desplegar una difícil virtuosité (para echar mano del idioma que tanto prefiere el autor de En Viaje). ¡No!, se ha dicho de De Amicis que es el ingenio más equilibrado de la moderna literatura italiana: su pensamiento es variado y de un colorido potente; pero atraído por su índole generosa y cortés, prefiere las descripciones que se amoldan mayormente con su carácter: se conmueve y admira. Creo que hay mucho de eso en Cané, pero por cierto no es el sentimentalismo lo que campea en su libro, sino que hay mucha—¿demasiada?—grima en juzgar lo que ve y hasta lo que hace. Cané lo confiesa en su carta. Pero, en cambio, ¡qué facilidad!, ¡cómo brotan de su pluma las descripciones brillantes, los cuadros elegantes! El lector nota que se encuentra en presencia de un artista del estilo, y arrullado por el encanto que le produce la magia de la frase, se deja llevar por donde quiere el autor, y prefiere ver por sus ojos y oír por sus oídos.
He oído decir que el carácter del señor Cané es tan jovial como bondadoso y franco: en su libro ha querido, sin duda, hacer gala de escepticismo, y deja entrever con mucha—¿demasiada?—frecuencia, la nota siempre igual del eterno fastidio. Y, sin embargo, ¡qué amargo contrasentido encierra ese original deseo de aparecer fastidiado! Fastidiado el señor Cané, cuando, en la flor de la edad ha recorrido las más altas posiciones de su país, no encontrando por doquier sino sonrisas, no pisando sino sobre flores, ¡niño mimado de la diosa Fortuna! ¿No será quizá ese aparente fastidio un verdadero lujo de felicidad?...
*
* *
Estamos en presencia de un libro de viajes escrito por una persona que, a pesar de haber viajado mucho, no es verdaderamente un viajero. El autor no siente la pasión de los viajes: soporta a su pesar las incomodidades materiales, se traslada de un punto a otro, pero maldice los fastidios del viaje de mar, el cambio de trenes, los pésimos hoteles, etc., etc. Habla de sus viajes con una frialdad que hiela: adopta cierto estilo semiescéptico, semiburlón, para reírse de los que pretenden tener esa pasión tan horripilante.
«¡Cuántas veces—dice—en un salón, brillante de luz, o en una mesa elegante y delicada, he oído decir a un hombre, culto, fino, bien puesto: tengo pasión por los viajes, y tomar su rostro la expresión vaga de un espíritu que flota en la perspectiva de horizontes lejanos; me ha venido a la memoria el camarote, el compañero, el órdago, la pipa, las miserias todas de la vida de mar, y he deseado ver al poético viajero entregado a los encantos que sueña!».
¡Ah!, el placer de los viajes por los mismos, sin preocupación alguna, buscando contentar la curiosidad intelectual siempre aguzada, jamás satisfecha No hay nada en el mundo que pueda compararse a la satisfacción de la necesidad de ver y conocer: la impresión es de una nitidez, de una sinceridad, de una fuerza tal, que la descripción que la encarna involuntariamente transmite al lector aquella sensación, y al leer esas páginas parece verdaderamente que se recorren las comarcas en ellas descriptas.
Esa vivacidad de la emoción, ese placer extraordinario que se experimenta, lo comprende sólo el viajero verdadero, el que siente nostalgia de los viajes cuando se encuentra en su rincón, el que vive con la vida retrospectiva e intensa de los años en que recorriera el mundo. Y para un espíritu culto, para una inteligencia despierta y con una curiosidad inquieta, ¡qué maldición es ese don de la pasión de los viajes! El horizonte le parece estrecho cuando tiene que renunciar a satisfacer aquella amiga tiránica; la atmósfera de la existencia rutinaria, tranquila, de esos mil encantos de la vida burguesa, lo sofoca: sueña despierto con países exóticos, con líneas, con colores locales, con costumbres que desaparecen, con ciudades que se transforman, ¡con el placer de recorrer el mundo observando, analizando y comparando! Y el maldito cosmopolitismo contemporáneo, con su furia igualadora, por doquier invade con su sempiterno cant, su horrible vestimenta, la superficialidad de costumbres incoloras—haciendo desaparecer, merced al adelanto de las vías de comunicación, el encanto de lo natural, de lo local, el hombre con su historia y sus costumbres, según la latitud en que se encuentra.
El placer de los viajes es un don divino: requiere en sus adeptos un conjunto de condiciones que no se encuentran en cada boca-calle, y de ahí que el criterio común o la platitud burguesa no alcanzan a comprender que pueda haber en los viajes y en las emigraciones goce alguno; sólo ven en la traslación de un punto a otro la interrupción de la vida diaria y rutinera, las incomodidades materiales; tienen que encontrarse con cosas desconocidas y eso los irrita, los incomoda, porque tienen el intelecto perezoso y acostumbrado ya a su trabajo mecánico y conocido.
Pero los pocos que saben apreciar y comprender lo que significan los viajes, viven de una doble vida, pues les basta cerrar un instante los ojos, evocar un paisaje contemplado, y éste revive con una intensidad de vida, con un vigor de colorido, con una precisión de los detalles que parece transportarnos al momento mismo en que lo contemplamos por vez primera y borrar así la noción del tiempo transcurrido desde entonces.
La vida es tan fugaz, que no es posible repetir las impresiones; más bien dicho, que no conviene repetirlas. En la existencia del viajero, el recuerdo de una localidad determinada, reviste el colorido que le trasmite la edad y el criterio del observador: si, con el correr del tiempo, regresa y quiere hacer revivir in natura la impresión de antaño, sólo cosechará desilusiones, porque pasan los años, se modifica el criterio y las cosas cambian. Mejor es no volver a ver: conservar la ilusión del recuerdo, que fue una realidad. Así se vive doblemente.
El señor Cané parece tener pocas simpatías por esa vida, quizá porque la encuentra contemplativa, y considera que restringe la acción y la lucha. ¡Error! ¡El viajero, cuyo temperamento lo lleve a la lucha, se servirá de sus viajes para combatir en su puesto, y lo hará quizá con mejor criterio, con armas de mejor precisión que el que jamás abandonó su tertulia sempiterna!
Es lástima que el autor de En Viaje no tenga el «fuego sagrado» del viajero, porque habría podido llegar al máximum de intensidad en la observación y en la descripción de sus viajes.
No puedo resistir al placer de transcribir algunos párrafos, verdadera excepción en el tono general del libro, y en los que describe a Fort-de-France, en la Martinica:
«Las fantasías más atrevidas de Goya, las audacias coloristas de Fortuny o de Díaz, no podrían dar idea de aquel curiosísimo cuadro. El joven pintor venezolano que iba conmigo, se cubría con frecuencia los ojos y me sostenía que no podría recuperar por mucho tiempo la percepción dei rapporti, esto es, de las medias tintas y las gradaciones insensibles de la luz, por el deslumbramiento de aquella brutal crudeza. Había en la plaza unas 500 negras, casi todas jóvenes, vestidas con trajes de percal de los colores más chillones, rojos, rosados, blancos. Todas escotadas y con los robustos brazos al aire; los talles fijados debajo del áxila y oprimiendo el saliente pecho, recordaban el aspecto de las merveilleuses del Directorio. La cabeza cubierta con un pañuelo de seda, cuyas dos puntas, traídas sobre la frente, formaban como dos pequeños cuernos. Esos pañuelos eran precisamente los que herían los ojos; todos eran de diversos colores, pero predominando siempre aquel rojo lacre, ardiente, más intenso aún que ese llamado en Europa lava del Vesubio; luego, un amarillo rugiente, un violeta tornasolado, ¡qué se yo! En las orejas, unas gruesas arracadas de oro, en forma de tubos de órgano, que caen hasta la mitad de la mejilla. Los vestidos de larga cola y cortos por delante, dejando ver los pies... siempre desnudos. Puedo asegurar que, a pesar de la distancia que separa ese tipo de nuestro ideal estético, no podía menos de detenerme por momentos a contemplar la elegancia nativa, el andar gracioso y salvaje de las negras martiniqueñas.
»Pero cuando esas condiciones sobresalen realmente, es cuando se las ve, despojadas de sus lujos y cubiertas con el corto y sucio traje del trabajo, balancearse sobre la tabla que une al buque con la tierra, bajo el peso de la enorme canasta de carbón que traen en la cabeza... Al pie del buque y sobre la ribera, hormigueaba una muchedumbre confusa y negra, iluminada por las ondas del fanal eléctrico. Eran mujeres que traían carbón a bordo, trepando sobre una plancha inclinada las que venían cargadas, mientras las que habían depositado su carga descendían por otra tabla contigua, haciendo el efecto de esas interminables filas de hormigas que se cruzan en silencio. Pero aquí todas cantaban el mismo canto plañidero, áspero, de melodía entrecortada. En tierra, sentado sobre un trozo de carbón, un negro viejo, sobre cuyo rostro en éxtasis caía un rayo de luz, movía la cabeza con un deleite indecible, mientras batía con ambas manos, y de una manera vertiginosa, el parche de un tambor que oprimía entre las piernas, colocadas horizontalmente. Era un redoble permanente, monótono, idéntico, a cuyo compás se trabajaba. Aquel hombre, retorciéndose de placer, insensible al cansancio, me pareció loco»...
Y termina el señor Cané su descripción de Fort-de-France con estas líneas en que trasmite la impresión que le causó un bamboula:
«...Me será difícil olvidar el cuadro característico de aquel montón informe de negros cubiertos de carbón, harapientos, sudorosos, bailando con un entusiasmo febril bajo los rayos de la luz eléctrica. El tambor ha cambiado ligeramente el ritmo, y bajo él, los presentes que no bailan entonan una melopea lasciva. Las mujeres se colocan frente a los hombres y cada pareja empieza a hacer contorsiones lúbricas, movimientos ondeantes, en los que la cabeza queda inmóvil, mientras las caderas, casi dislocadas, culebrean sin cesar. La música y la propia imaginación las embriaga; el negro del tambor se agita como bajo un paroxismo más intenso aún, y las mujeres, enloquecidas, pierden todo pudor. Cada oscilación es una invitación a la sensualidad, que aparece allí bajo la forma más brutal que he visto en mi vida; se acercan al compañero, se estrechan, se refriegan contra él, y el negro, como los animales enardecidos, levanta la cabeza al aire y echándola en la espalda, muestra su doble fila de dientes blancos y agudos. No hay cansancio; parece increíble que esas mujeres lleven diez horas de un rudo trabajo. La bamboula las ha transfigurado. Gritan, gruñen, se estremecen, y por momentos se cree que esas fieras van a tomarse a mordiscos. Es la bacanal más bestial que es posible idear, porque falta aquel elemento que purificaba hasta las más inmundas orgías de las fiestas griegas: la belleza...
*
* *
El libro del señor Cané, es, en apariencia, una sencilla relación de viaje. Dedica sucesivamente seis capítulos a la travesía de Buenos Aires a Burdeos, a su estadía en París y en Londres, y a la navegación desde Saint-Nazaire a La Guayra. Entonces, en un capítulo—cuya demasiada brevedad se deplora—habla de Venezuela, pero más de su pasado que de su presente.
En seguida, en seis nutridos y chispeantes capítulos, describe su pintoresco viaje de Caracas a Bogotá; su paso por el mar Caribe; el viaje en el río Magdalena, y las últimas jornadas hasta llegar a la capital de Colombia. A esta simpática república presta preferentísima atención el autor: no sólo se ocupa de su historia, describe a su capital, sino que pinta a la sociedad bogotana, sin olvidar—como lo ha dicho M. Groussac—el obligado párrafo sobre el Tequendama. Detiénese el autor en estudiar la vida intelectual colombiana en el capítulo, en mi concepto, más interesante de su libro, y sobre el cual volveré más adelante. El regreso le da tema para varios capítulos en que se ocupa de Colón, el canal de Panamá, y sobre todo de Nueva York. Y aquí vuelve de nuevo la clásica descripción del Niágara.
Tal es en esqueleto el libro de Cané. Prescindo de los primeros capítulos, a pesar de que insistiré sobre el de París, porque si bien su lectura es fácil, las aventuras a bordo del Ville de Brest no ofrecen extraordinario interés. Poco tema da el autor sobre Venezuela: más bien dicho, deja al lector con su curiosidad integra, sobreexcitada, pero no satisfecha. Sus pinceladas son vagas; parece como si quisiera concluir pronto, como si tuviera entre manos brasas ardientes. ¿Por qué?
En cambio, sus pinturas de Bogotá, de la sociedad y de los literatos colombianos, es realmente seductora: nos hace penetrar en un recinto hasta ahora casi desconocido por la generalidad, especie de gyneceo original causado por el relativo aislamiento de la vida de Colombia. No me cansaré de ponderar esta parte del libro de Cané. Pocas lecturas más fructíferas, pocas más agradables; ejerce sobre el lector algo como una fascinación. Hay ahí una mezcla sapientísima del utile cum dulci.
Por lo demás, el libro entero está salpicado de juicios atrevidos, de observaciones profundas. La superficialidad aparente es rebuscada: el autor, sin quererlo, se olvida con frecuencia de que se ha prometido ser tan sólo un jovial a la vez que quejumbroso compañero de viaje. Al correr de la pluma, ha emitido juicios de una precisión y exactitud admirables. Otras veces ha lanzado ideas que van contra la corriente general. El lector no se detiene mucho en los capítulos sobre París y Londres, cuando en la rápida lectura encuentra tal o cual opinión sobre Francia o Inglaterra. Pero poco a poco comprende que hay allí intención preconcebida, y cuando llega a los capítulos sobre Colombia, se encuentra insensiblemente engolfado en un análisis sutil de aquella constitución, que, según el dicho de Castelar, «ha realizado todos los milagros del individualismo moderno». Entonces se refriega los ojos, vuelve a leer, y con asombro halla que el autor critica—y critica con fuerza—el régimen federal de gobierno. Y no es la única página en que el libro ejerce una influencia sugestiva, forzando a meditar. Hay párrafos, al tratar del canal de Panamá y de los Estados Unidos, que hacen abrir tamaños ojos de asombro.
Pero sobre algunas cuestiones tuvo ya el autor un cambio de cartas con el señor Pedro S. Lamas, como puede verse en la Revue Sud-Americaine. No volveré, pues, sobre ello, siquiera por el vulgarísimo precepto de non bis in ídem.
Imposible me sería analizar con detención todas y cada una de las partes de este libro. Y ya que he dicho con franqueza cuál es la opinión que sobre él he formado, séame permitido ocuparme de algunos de los variadísimos tópicos que han merecido la atención del autor.
*
* *
Corto es el capítulo que dedica a su estadía en París el señor Cané. Y es lástima. En esas breves páginas, hay dos o tres cuadros verdaderamente de mano maestra. Pero el autor ha sido demasiado parco: su pluma apenas se detiene: la Cámara, el Senado, la Academia: he ahí lo único que ha merecido su particular atención.
Los párrafos dedicados a las Cámaras son bellísimos: los retratos de Gambetta, de Julio Simon y de Pelletán, perfectamente hechos.
Es, en efecto, en sumo grado interesante, asistir a los debates de las Cámaras francesas. Cuando aún estudiaba el que esto escribe en París (1879-1880), acostumbraba asistir con la regularidad que le era posible, a las discusiones parlamentarias.
Entonces era necesario ir expresamente por ferrocarril hasta Versailles, donde aún funcionaba el Poder Legislativo.
Gracias a la nunca desmentida amabilidad del señor Balcarce, nuestro digno Ministro en París, conseguía con frecuencia entradas para la tribuna diplomática, donde, entonces como hoy, era necesario—son palabras del doctor Cané—«llegar temprano para obtener un buen sitio».
La sala de sesiones de la Cámara de Diputados era realmente espléndida. Hace parte del gran palacio de Luis XIV y es cuadrilonga. El presidente estaba enfrente de la tribuna diplomática, en un pupitre elevado, teniendo a la misma altura, pero a su espalda, de un lado a varios escribientes, de otro a varios ordenanzas. Una escalera conducía a su asiento. Más abajo, la celebrada tribuna parlamentaria, a la que se sube por dos escaleras laterales. Detrás de ésta, y a ambos lados, una serie de secretarios escribiendo o consultando libros o papeles, sea para recordar al presidente qué es lo que se hizo en tal circunstancia, o los antecedentes del asunto, o cualquier dato necesario.
Al pie de la tribuna parlamentaria estaba el cuerpo de taquígrafos. Entre ellos y el resto de la sala existía un espacio por donde circulaba un mundo de diputados, ujieres, ordenanzas, etcétera.
En seguida, formando un anfiteatro en semicírculo, están los asientos de los diputados, con pequeñas calles de trecho en trecho. Cada diputado tiene un sillón rojo y en el respaldo del sillón que se encuentra adelante hay una mesita saliente para colocar la carpeta en la que lleva sus papeles, apuntes, etcétera.
La derecha, entonces, como hoy, era minoría; el centro y la izquierda, la gran mayoría.
Frente al cuerpo de taquígrafos encontrábanse los asientos ministeriales y para los subsecretarios de Estado.
Las fracciones parlamentarias, perfectamente organizadas, tienen sus espadas como sus soldados en lugares adecuados, los unos más cerca, los otros más alejados del medio. El primero con quien tropezaba al entrar por la puerta de la derecha era... M. Paul de Cassagnac. El primero con quien se encontraba uno al entrar por la puerta de la izquierda era el gran orador M. Clemenceau. El duelista de la derecha: M. de Cassagnac; el de la izquierda: M. Perrin.
La tribuna de la prensa estaba debajo de la del cuerpo diplomático. En la misma fila están las destinadas a la presidencia de la República, a los presidentes de la Cámara y Senado, a los miembros del Parlamento, etc: todos los dignatarios tienen su tribuna especial. Más arriba estaban las llamadas galerías, donde es admitido el público, siempre que presente sus tarjetas especiales.
Las sesiones son tumultuosísimas. Se camina, se habla, se grita, se gesticula, se ríe, se golpea, se vocifera, mientras habla el orador, al unísono. En presencia de semejante mar desencadenado, se comprende que el orador no sólo debe tener talento sino sangre fría, golpe de vista y audacia a toda prueba. La mímica le es indispensable, y la voz tiene que ser tonante y poderosa para dominar aquella vociferación infernal. Tiene que apostrofar con viveza, que conmover, que hacerse escuchar.
He asistido a sesiones agitadísimas, a la del incidente Cassagnac-Goblet, a la de la interpelación Brame, y a la de la interpelación Lockroy, que tanto conmovió a París en mayo del 79. Tiempo hace de esto, pero mis recuerdos son tan frescos que podrían describir aquellos debates como si recién los presenciara.
He oído, o más bien dicho: visto, oradores que no pudieron hacerse escuchar y que bajaron de la tribuna entre los silbidos de los contrarios y las protestas de los amigos; otros, como el bonapartista Brame, en su fogosa interpelación contra el Ministro del Interior, M. Lepère, dominaban el tumulto; M. Lepère en la tribuna, estuvo un cuarto de hora sin poder imponer silencio, en medio de una desordenada vociferación de la derecha, y de los aplausos y aprobación de la izquierda, hasta que, haciendo un esfuerzo poderoso, gritando como un energúmeno, acalló momentáneamente el tumulto, para apostrofar a la derecha, diciendo: «vociferad, gritad, puesto que las interpelaciones no son para vosotros sino pretexto de ruidos y exclamaciones. No bajaré de la tribuna hasta la que os calléis!...»
¡Qué tumulto espantoso! Presidía M. Senard, el viejo atleta del foro y del parlamento francés, pero tan viejo ya que su voz débil y sus movimientos penosos eran impotentes: agitaba continuamente una enorme campana (pues no es aquello una campanilla) de plata con una mano, y con la otra golpeaba la mesa con una regla. Los ujieres, con gritos estentóreos de «un poco de silencio, señores—s'il vous plait, du silence», no lograban tampoco dominar la agitación. La derecha vociferaba y hacía un ruido ensordecedor con los pies; la izquierda pedía a gritos: «la censura, la censura». Fue preciso amonestar seriamente a un imperialista, el barón Dufour, para que se restableciese el silencio...
Concluye el ministro su discurso, y salta (materialmente: salta) sobre la tribuna el interpelante; vuelve a contestar el ministro, y torna de nuevo el interpelante... ¡qué vida la de un ministro con semejantes parlamentos! El día entero lo pasa en esas batallas parlamentarias... supongo que el verdadero ministro es el subsecretario.
Gambetta, el tan llorado y popular tribuno, presidía cuando M. de Cassagnac desafió en plena Cámara a M. Goblet, subsecretario de Estado. Estaba yo presente ese día. ¡Qué escándalo mayúsculo! Pero Gambetta dominó el tumulto, hizo bajar de la tribuna a Cassagnac, lo censuró, y calmó la agitación.
He oído varias veces a M. Clemenceau, el gran orador radical. Le oí defendiendo a Blanqui, el condenado comunista, que había sido electo diputado por Burdeos. Es uno de los oradores que mejor habla y que posee dotes más notables. Como uno de los contrarios (hay que advertir que la izquierda estaba en ese caso en contra de la extrema izquierda) le gritara: «¡Basta!», él contestó sin inmutarse: «Mi querido colega, cuando vos nos fastidiáis, os oímos con paciencia. Nadie es juez en saber si he concluido, salvo yo mismo», y después de este apóstrofe tranquilo, continuó su discurso...! Esa interpelación dio origen a una respuesta sumamente enérgica por parte de M. Le Royer, entonces Ministro de Justicia.
La organización administrativa es además admirable. Las Cámaras se reúnen diariamente de 2 a 6½, y el cuerpo de taquígrafos da los originales de la traducción estenográfica a las 8 p. m. A las 12 p. m. se reparten las pruebas de la impresión y a las 6 de la mañana siguiente «todo París» puede leer íntegra la sesión de la tarde anterior en el Journal Officiel. Y todo esto sin contratos especiales, sin que cueste un solo céntimo más, sin que las Cámaras voten remuneraciones especiales al cuerpo de taquígrafos y sin ninguna de esas demostraciones ridículas para aquellos que están habituados a la vida europea. Recuérdese lo que pasó en 1877 entre nosotros, cuando se debatió la «cuestión Corrientes»: La Tribuna publicó las sesiones al día siguiente, y todos creyeron que era un... milagro.
Con el régimen parlamentario francés, la tarea es pesadísima para los diputados (no tanto para los senadores), pero insostenible para los oradores. Y los ministros, que tienen que despachar los asuntos de ministerios centralizados, que atender a lo que pasa en la Francia entera, que proyectar reformas, que estudiar leyes, que contestar interpelaciones, que preparar y corregir discursos: ¿cómo pueden hacer todo esto? A un hombre sólo le es materialmente imposible, y añádase a eso que tiene la obligación de dar reuniones periódicas, bailes oficiales, etc. ¡Qué vida! Se comprende que sería ella imposible sin una numerosa legión de consejeros de Estado, de subsecretarios, de secretarios, de directores, etc., que no cambian con los ministros, sino que están adscriptos a los ministerios. ¡Qué diferencia con nuestro modo de ser! Entre nosotros, por regla general, los ministros están solos, pues los empleados, en vez de ser cooperadores de confianza, son meros escribientes, salvo, bien entendido, honrosas excepciones. Cuando se reflexiona sobre la existencia que lleva un ministro en países de aquella vida parlamentaria, parece difícil explicarse cómo pueden atender, despachar, contestar todo; y al mismo tiempo pensar y realizar grandes cosas.
*
* *
En el libro que motiva estas páginas, el autor, según lo declara, ha procurado contar, y contar ligeramente, «sin bagajes pesados». Este propósito, probablemente, ha hecho que no profundice nada de lo que observa, sino que se contente con rozar la superficie.
Uno de los rasgos más característicos de Colombia, es su poderosa literatura. La raza colombiana es raza de literatos, de sabios, de profundos conocedores del idioma: allí la literatura es un culto verdadero, y no se sacrifican en su altar sino producciones castizas, pulidas, perfectas casi. El señor Cané, a pesar de su malhadado propósito de «marchar con paso igual y suelto», y de su afectado desdén por los estudios serios y concienzudos, llegando hasta decir: «Que nada, resiste en el día a la perseverante consulta de las enciclopedias», no ha podido resistir, sin embargo, al deseo o a la necesidad de ocuparse de la faz literaria de Colombia. Condensa en 24 páginas un capítulo que modestamente Titula: «La Inteligencia», y en el cual, protestando que no es tal su intención, el autor trata de perfilar a los primeros literatos colombianos contemporáneos, en párrafos de redacción suelta, a la diable, para usar su propia expresión.
Habla de la facilidad peligrosa del numen poético en los colombianos; se ocupa de don Diego Pombo, de Gutiérrez, González, de Diego Fallon, de José M. Marroquín, de Ricardo Carrasquilla, de José M. Samper, de Miguel A. Caro, y por último, de Rufino Cuervo. Tal es el contenido de ese capítulo, interesantísimo, sin duda, pero incompleto y demasiado a vuelo de pájaro. Leí con avidez esa parte del libro: creí encontrar mucho nuevo: los recuerdos de un hombre que ha estado en contacto con la flor y nata de los literatos de aquella nación privilegiada; las picantes observaciones que presagiaba el sostenido prurito de escepticismo y cierta sal andaluza que campea con galana finura en muchos pasajes de este libro.
Mi curiosidad, sin embargo, no fue del todo satisfecha. La Nueva Revista había publicado ya (1881) un interesante artículo de D. José Caicedo Rojas, sobre la poesía épica americana y sobre todo colombiana[1]; un importante y cruditísimo (1882) estudio de D. Salvador Camacho Roldán, sobre la poesía colombiana, a propósito de Gregorio Gutiérrez González[2]; y finalmente (1883) un notable juicio de D. Adriano Páez, sobre José David Guarin[3]. En esos artículos se entrevé la riquísima y fecunda vida intelectual de aquel pueblo; pasan ante los ojos atónitos del lector centenares de poetas, literatos, historiadores, críticos, etc.; se descubre una producción asombrosa, una plétora verdadera de diarios, periódicos, folletos y libros.
Y el que está algo al cabo de las letras en Colombia, aunque resida en Buenos Aires, conoce su numerosísima prensa, sus periódicos, sus revistas, sus escuelas literarias; la lucha entre conservadores y liberales, entre los grupos respectivamente encabezados por el Repertorio Colombiano y La Patria. Y por poco numerosas que sean las relaciones que se cultiven con gente bogotana, a poco el bufete se llena con El Pasatiempo, El Papel Periódico Ilustrado, etc.
Nada de eso se encuentra en el libro de Cané. Él, periodista, ha olvidado a la prensa. Y eso que la prensa de Colombia es especial, distinta bajo todos conceptos de la nuestra.
Pero se busca en vano el rastro de Julio Arboleda, de José E. Caro, de Madiedo, de Lázaro María Pérez, de... en una palabra, de todos los que sobreviven de la exuberante generación de 1844 y 1846: Restrepo, y tantos otros. Y si esa época parece ya muy echada en olvido, queda la de 1855 a 1858, en que tanto florecieron las letras colombianas: de esa época datan José Joaquín Ortiz, Camacho Roldán, Ancizar, Ricardo Silva, Salgar, Vergara y tantos otros...! Verdad es que el señor Cané declara que «no es su propósito hacer un resumen de la historia literaria de Colombia». Bien está; pero cuando se dedica un capítulo a la inteligencia de un país, preciso es presentarla bajo todas sus faces, mostrar su filiación, recordar sus más ilustres representantes...
El autor de En viaje añade, sin embargo, a renglón seguido: «si he consignado algunos nombres, si me he detenido en el de algunas de las personalidades más notables en la actualidad, es porque, habiendo tenido la suerte de tratarlas, entran en mi cuadro de recuerdos». Valga como excusa, pero es lástima, y grande, que no se haya decidido a examinar con mayor detención tema tan rico como interesante.
En ese capítulo falta, pues, una exposición metódica, no digo de la historia literaria de Colombia, sino del estado actual de la literatura en aquel país; ni se mencionan nombres como los de Borda, Arrieta, Isaacs, Obeso y tantos otros descollantes; nada sobre la Academia, sus trabajos, y, sobre todo, ese inexplicable silencio acerca del periodismo bogotano!
Quizá haya tenido el Sr. Cané alguna razón para incurrir en esas omisiones: sea, pero confieso que no alcanzo cuál puede ser. Lo deploro tanto más cuanto que por las páginas escritas, se deduce con qué humour—para emplear esa intraducible locución—se habría ocupado de toda aquella literatura. Hay, pues, que contentarse con los rápidos bocetos que nos traza.
Pero el Sr. Cané, con esa redacción a la diable—como él mismo la califica—se deja arrastrar de su predilección: acaba de decirnos que sólo se ocupa de las personalidades «que ha tenido la suerte de tratar», y sin embargo, su entusiasmo lo lleva a dedicar gran parte del capítulo a Gutiérrez González, poeta notabilísimo, es cierto, pero que murió en Medellín, el 6 de julio de 1872...
Se ocupa largamente de Rafael Pombo, el famoso autor del canto de Edda, que dio la vuelta a América, y que mereció entre la avalancha de contestaciones, una hermosísima de Carlos Guido y Spano, «Pombo—según el Sr. Cané—es feo, atrozmente feo. Una cabecita pequeña, boca gruesa, bigote y perilla rubia, ojos saltones y miopes, tras unas enormes gafas... Feo, muy feo. Él lo sabe y le importa un pito». Refiere el autor una aventura de la Sra. Eduarda Mansilla de García con Pombo, y a fe que lo hace con chiste y oportunidad.
Dice el Sr. Cané que Rafael Pombo, a pesar de las reiteradas instancias de sus amigos y de ventajosas propuestas de editores, nunca ha querido publicar sus versos coleccionados. Y hace con este motivo una observación que, por cierto, ha de causar alguna extrañeza entre nosotros, porque la costumbre que se observa es diametralmente opuesta. He aquí esa curiosa observación: «Cuántas reputaciones poéticas ha muerto la manía del volumen, y cuántos arrepentimientos para el porvenir se crean los jóvenes que, cediendo a una vanidad pueril, se apresuran a coleccionar prematuramente las primeras e insípidas florecencias del espíritu, ensayos en prosa o verso...»
Pero el Sr. Cané es, a la verdad, un espíritu observador. Véase si no el siguiente chispeante retrato de Diego Fallon, cuyos cantos A las ruinas de Suesca y A la luna son de tan extraordinario mérito. «Figuraos una cabeza correcta, con dos grandes ojos negros, deux trous qui lui vont jusqû'à l'âme, pelo negro, largo, echado hacia atrás; nariz y labios finos; un rostro de aquellos tantas veces reproducidos por el pincel de Van Dyck; un cuerpo delgado, siempre en movimiento, saltando sobre la silla en sus rápidos momentos de descanso. Oídlo, porque es difícil hablar con él, y bien tonto es el que lo pretende, cuando tiene la incomparable suerte de ver desenvolverse en la charla del poeta el más maravilloso kaleidoscopio que los ojos de la inteligencia puedan contemplar... hasta que el reloj da la hora y el visionario, el poeta, el inimitable colorista, baja de un salto de la nube dorada donde estaba a punto de creerse rey, y toma lastimosamente su Ollendorff para ir a dar su clase de inglés, en la Universidad, en tres o cuatro colegios y qué se yo dónde más...»
El que eso ha escrito no es sólo un estilista, un Vanderbilt del idioma, es más aún; es un humorista, legítimo discípulo de Sterne, lector asiduo quizá del Tristam Shandy. Esa fácil ironía, ese buen humor inagotable, esa fuerza superior de sarcasmo, por momentos alegre, sonriente, burlón, en una palabra «esa rapidez de impresiones y esos contrastes siempre nuevos, son el secreto del humorista».
Y cuando pinta a Rufino Cuervo, el sapientísimo autor de las Apuntaciones críticas sobre el lenguaje bogotano, «trabajando con tranquilidad, sin interrumpirse sino para despachar un cajón de cerveza...»,—porque Cuervo no es ni más ni menos que cervecero. «Yo mismo he embotellado y tapado, me decía Rufino» agrega el señor Cané...
Hablando de Carlos Holguín, dice que «...y esto sea dicho aquí entre nosotros, Holguín fue uno de los cachacos más queridos de Bogotá, que le ha conservado siempre el viejo cariño». Ahora bien, ¿quiere saberse lo que es un cachaco? El autor se encarga de explicarlo, y lo hace con exquisita claridad. «El cachaco es el calavera de buen tono, decidor, con entusiasmo comunicativo, capaz de hacer bailar a diez esfinges egipcias, organizador de cuadrillas de a caballo en la plaza, el día nacional, dispuesto a hacer trepar su caballo a un balcón para alcanzar una sonrisa; jugador de altura, dejando hasta el último peso en una mesa de juego, a propósito de una rifa; pronto a tomarse a tiros con el que le busque, bravo hasta la temeridad...» Y aplíquese esa retrato al respetable señor Holguín!
De don José María Samper, trae un rápido boceto: «ha escrito, dice, 6 u 8 tomos de historia, 3 o 4 de versos, 10 o 12 de novelas, otros tantos de viajes, de discursos, estudios políticos, memorias, polémicas... qué sé yo!... Naturalmente en esa mole de libros sería inútil buscar el pulimento del artista, la corrección de líneas y de tonos. Es un río americano que corre tumultuoso, arrastrando troncos, detritus, arenas y peñascos...».
En fin, largo sería seguir al autor en estos retratos, género literario en que evidentemente descuella. Me he detenido en este punto, porque parece que ahí se revela una nueva faz del talento del señor Cané. Tiene el don de daguerreotipar a una personalidad en pocas líneas, presenta la luz, la sombra, el claro oscuro que iluminan el retrato, poniendo de relieve su lado serio y su lado cómico. Busca siempre el efecto del contraste. Y esto es lo que me mueve a decir que tiene tendencias a ser un verdadero humorista.
¿Qué es efectivamente el humour? Un crítico célebre lo ha definido magistralmente. Es, dice, el ímpetu de un espíritu dotado de la aptitud más exquisita para sentir, comprender y explicar todo; es el movimiento libre, irregular y audaz de un pensamiento siempre dispuesto, que ama esas trampas tan temidas de los retóricos; las digresiones, y que se abandona con gracia a ellas cuando por casualidad encuentra un misterio del corazón para aclararlo, una contradicción de nuestra naturaleza para estudiarla, una verdad despreciada para enaltecerla: un pensamiento al cual atrae lo desconocido por un secreto magnetismo, y que, bajo apariencias ligeras, penetra en las más oscuras sinuosidades del mundo moral, da a todo lo que inventa, a todo lo que reproduce, el colorido del capricho, y crea por el poder de la fantasía, una imagen móvil de la realidad, más móvil aún.
Ahora bien; léase con atención el último libro del señor Cané y se encontrará confirmada la exactitud de esa pintura en muchos y repetidos pasajes. Y casi me atrevería a asegurar que es justamente en los pasajes en que el autor se ha abandonado con más naturalidad a esa tendencia, que el lector con más justicia se complace.
Edmundo De Amicis, en algunos de sus libros afortunados, ha hablado de la página magistral, la página clásica, la página estupenda que todo escritor debe tener conciencia de haber escrito o poder escribir, para poder así llegar a la posteridad. Una de esas páginas, por ejemplo, es la que se refiere a la «riña de gallos» en el libro sobre España. En aquellas 5 o 6 páginas, dice un crítico, se hallan reunidas, amalgamadas hasta la cuarta potencia, todas las cualidades de De Amicis: la sutileza del observador, el vigor del colorido, la elegancia del estilista, y, junto con todo esto, aquella variedad, abundancia y riqueza archimillonaria del idioma, por lo cual es verdaderamente descollante.
¿Pueden aplicarse estas palabras de Barrili al señor Cané? ¿El autor de En viaje ha condensado ya todas sus cualidades, ha dado su nota más alta? En cada libro que escribe el señor Cané, se revela una faz distinta de su espíritu: esto hace difícil en extremo la tarea del crítico severo, fácil a lo sumo la del benévolo, pues en justicia hay tanto que alabar!
Por eso, una crítica justa—a pesar de que el señor Cané ha dicho que es la «que más difícilmente se perdona, como los palos que más se sienten son los que caen donde duele»—en este caso, puede con leal imparcialidad tributar cumplido elogio al escritor que se ha revelado humorista de buena ley, confirmando su vieja reputación de estilista brillante.
*
* *
Y es lástima grande que con tan brillantes cualidades, no sea el señor Cané más que un dilettante en las letras. Se nota que aquel autor no siente en sí la vocación del escritor; escribe como un pis aller. Dotado como pocos para ello, jamás ha considerado a las letras sino como un accesorio, y en el fondo se me ocurre que es el hombre más desprovisto de vanidad literaria. Las letras son para él queridas pasajeras, que se toman y se dejan rehuyendo compromisos, y a las que no se pide sino el placer del momento, sin la preocupación del mañana. Su temperamento, sus más vehementes inclinaciones, lo llevan a la vida política, a la acción; es hombre de parlamento, orador nato, a quien el ejercicio del poder, sea en ministerios o a la cabeza de cualquier administración, parece producir una satisfacción que degenera en dulce embriaguez. Es un literato que desdeña las letras, y a quien la política, como Minotauro implacable, ha devorado sin remedio. Escribirá aún de vez en cuando, quizá, pero lo hará con la sonrisa de escepticismo en los labios, y como calaverada de gran señor.
La política es la gran culpable en la vida americana: fascina a los talentos jóvenes, los seduce y los esteriliza para la producción intelectual serena y elevada; los embriaga con la acción efímera, los gasta y los deja desencantados, imposibilitándolos para volver al culto de las letras, y esclavizados por la fascinación de la vida pública. Sacrifican así, esos espíritus escogidos, una gloria seria y permanente, por una gloria inconsistente y del momento.
Cané principió por dejarse seducir por el diarismo político y derrochó un espléndido talento en escribir artículos de combate que, deslumbradores fuegos de artificio, vivieron lo que viven las rosas, el espacio de unas horas. ¿Quién se acuerda hoy de ellos? Su propio autor los ha olvidado quizá, y con razón, porque son producciones condenadas de antemano a muerte prematura.
Pero, si bien se explica que un hombre de ese temple sacrifique las letras por la política, no se comprende cómo sacrifica la vida pública activa por la tranquilidad del ocio diplomático. Puede que el temperamento un tanto epicúreo del autor de En Viaje algo haya influido en este súbito cambio de frente; pero renunciar a la vida parlamentaria, a la prensa política, al gobierno activo, para refugiarse en un retiro diplomático, cuando se encontraba en plena juventud, sin haber llegado siquiera a la mitad de la vida, lleno de vigor, de aspiraciones, de sangre bullidora...! Misterio! La vida diplomática tiene, es cierto, nobilísima esfera de acción, pero para un hombre de esas condiciones se asemeja a un suicidio moral. Porque si las funciones diplomáticas permiten disponer de ocios, es preciso llenarlos, y si no se les llena con la labor literaria, un temperamento demasiado activo corre peligro de emplearlos en apurar hasta las heces el cáliz de Capua,—y ese cáliz es fatal.
Me hace acordar el señor Cané a la figura tan simpática y tan análoga de aquel brillantísimo espíritu francés que se llamó Prevost-Paradol; también fue un escritor que pudo haber fácilmente traspuesto las más altas cumbres: dotes, preparación, ambición, todo poseía. El éxito le sonrió siempre... Pero abandonó las letras por la política, y cambió la lucha activa por el reposo diplomático. Aquel bello talento se esterilizó por completo.
Se me viene a la memoria un incidente verdaderamente gráfico en la vida de Prevost-Paradol. Un día, un amigo le decía: «¿Por qué no escribe usted la historia de las ideas parlamentarias? Hay ahí un libro interesante y digno de tentar su talento. Y él respondió: Qué feliz es usted de creer todavía en los libros, en las frases, y de encariñarse con todos esos juguetes inútiles que sirven de pasatiempo a los desocupados!... Y añadió: Sólo el poder es verdadero. Conducir a los hombres, dirigir sus destinos, llevarlos a la grandeza por caminos que no se les indica, preparar los acontecimientos, dominar a los hechos, forzar a la fortuna a obedecer, he ahí el objetivo que es preciso tener y que sólo alcanzan las voluntades fuertes y las inteligencias elevadas!»
Se me figura que el diplomático Cané más de una vez pensará con melancolía en esas palabras. Si es cierto que el epicureísmo le ha hecho desertar de la lucha ardiente, se ha vengado de tal cobardía moral ahogándolo en ese fastidio que eternamente pone de manifiesto el autor de En viaje. Aún es tiempo, sin embargo, de que reaccione; y si la voz aislada de un extraño pudiera servir de suficiente profecía, que no la considere como viniendo de una Casandra de aldea, sino que trate de no justificar aquel verso famoso:
L'armure qu'il portait n'allait pas a sa taille.
Elle était bonne au plus pour un jour de bataille
Et ce jour-là fut court comme une nuit d'été.
Ernesto Quesada.
Mayo de 1884.
—————
Al pueblo colombiano, en estos momentos de amargura, dedica la reedición de este libro, como homenaje de respeto y cariño
MIGUEL CANÉ.
Diciembre de 1903.
Las páginas de este libro han sido escritas a medida que he ido recorriendo los países a que se refieren. No tengo por lo tanto la pretensión de presentar una obra rigurosamente sujeta a un plan de unidad, sino una sucesión de cuadros tomados en el momento de reflejarse en mi espíritu por la impresión. Habiéndome el gobierno de mi país hecho el honor de nombrarme su representante cerca de los de Colombia y Venezuela, pensé que una simple narración de mi viaje ofrecería algún interés a los lectores americanos, más al cabo generalmente de lo que sucede en cualquier rincón de Europa, que de los acontecimientos que se desenvuelven en las capitales de la América española. Puedo hoy asegurar que las molestias y sufrimientos del viaje han sido compensados con usura por los admirables panoramas que me ha sido dado contemplar, así como por los puros goces intelectuales que he encontrado en el seno de sociedades cultas e ilustradas, a las que el aislamiento material a que las condena la naturaleza del suelo que habitan, las impulsa a aplicar toda su actividad al levantamiento del espíritu.
He procurado contar y contar ligeramente; pienso que un libro de viajes debe marchar con paso igual y suelto, sin bagajes pesados, con buen humor para contrarrestar las inevitables molestias de la travesía, con cultura, porque se trata de hablar de aquéllos que nos dieron hospitalidad, y, sobre todo, sin más luz fija, sin más guía que la verdad. Cuando la pintura exacta de ciertas cosas me ha sido imposible por altísimas consideraciones que tocan a la delicadeza, he preferido omitir los hechos antes que arreglarlos a las exigencias de mi situación. Rara vez se me ha ofrecido ese caso; por el contrario, ha sido con vivo placer cómo he llenado estas páginas que me recordarán siempre una época que por tantos motivos ha determinado una transición definitiva de mi vida.
En esta reedición, única que se ha hecho desde la publicación de En viaje, en 1883, se ha suprimido bastante en los primeros capítulos, de los que sólo se han conservado algunos contornos trazados al pasar, que, como los de Gambetta, Gladstone y Renán, pueden interesar aún. El autor no ha agregado una sola palabra a su primera redacción. El lector podrá ver así si el tiempo ha sancionado o corregido los juicios que los hombres y las cosas de aquel tiempo y en aquella parte de América sugirieron al autor.
Diciembre, 1903.
—————
Creo poder asegurar que el número total de argentinos que han llegado a la ciudad de Bogotá desde el siglo XVI hasta la fecha, no excederá de diez, inclusive el personal de la legación que iba por primera vez en 1881 a saludar al pueblo en cuyo seno se desenvolvió la acción de Bolívar. Ese aislamiento terrible, consecuencia de las dificultades de comunicación y causa principal, tal vez, de los tristes días por que ha pasado la América española antes de su organización definitiva, no ha sido tenido en cuenta por la Europa al formular sobre nuestro desgraciado continente el juicio severo que aún no ha cesado de pesar sobre nosotros. Nos ha faltado la solidaridad, la gravitación recíproca, que une a los pueblos europeos en una responsabilidad colectiva, que los mantiene en un diapasón político casi uniforme, y que alienta y sostiene de una manera indirecta, en los momentos de prueba, al que flaquea en la ruta. Las leyes históricas que presiden la formación de las sociedades, se han desenvuelto en todo su rigor en nuestras vastas comarcas. El esfuerzo del grupo intelectual se ha estrellado estérilmente durante largos años contra la masa bárbara, representando el número y la fuerza. La anarquía, esa cáscara amarga que envuelve la semilla fecunda de la libertad, ha reinado de una manera uniforme en toda la América y por procedimientos análogos en cada uno de los pueblos que la componen, porque las causas originarias eran las mismas. Para algunos países americanos, esos años sombríos son hoy un mal sueño, una pesadilla que no volverá, porque ha desaparecido el estado enfermizo que la producía. ¿Qué extranjero podrá creer, al encontrarse en el seno de la culta Buenos Aires, en medio de la actividad febril del comercio y de todos los halagos del arte, que en 1820 los caudillos semibárbaros ataban sus potros en las rejas de la plaza de Mayo, o que en 1840 nuestras madres eran vilmente insultadas al salir de las iglesias? Si el camino material que hemos hecho es enorme, nuestra marcha moral es inaudita. A mis ojos, el progreso en las ideas de la sociedad argentina es uno de los fenómenos intelectuales más curiosos de nuestro siglo. Y al hablar de las ideas argentinas, me refiero a las de toda la América, aunque el fenómeno, por causas que responden a la situación geográfica, a la naturaleza del suelo y a la poderosa corriente de emigración europea, no presenta en ninguna parte el grado de intensidad que en el Plata.
Los americanos del Norte recibieron por herencia un mundo moral hecho de todas piezas: el más perfecto que la inteligencia humana haya creado. En religión, el libre examen; en política, el parlamentarismo; en organización municipal, la comuna; en legislación, el habeas corpus y el jurado; en ciencias, en industria, en comercio... el genio inglés. En el Sur, la herencia fatal para cuyo repudio hemos necesitado medio siglo, fue la teología de Felipe II, con sus aplicaciones temporales, la política de Carlos V y aquel curioso sistema comercial que, dejando inerte el fecundo suelo americano, trajo la decadencia de la España, ese descenso sin ejemplo que puede encerrarse en dos nombres: de Pavía al Trocadero. Así, cuando en 1810 la América se levantaba, no ya tan sólo contra la dominación española, sino contra el absurdo, contra la inmovilidad cadavérica impuesta por un régimen cuya primer víctima fue la madre patria misma, se encontró sin tradiciones, sin esa conciencia latente de las cosas de gobierno que fueron el lote feliz de los pueblos que la habían precedido en la ruta de la emancipación. De los americanos del Norte hemos hablado ya; hicieron una revolución «inglesa», fundados en el derecho inglés. Por menos de las vejaciones sufridas, Carlos I murió en el cadalso y Guillermo III subió al trono en 1688. Los habitantes de los Países Bajos, al emprender su revolución gigantesca contra la España absolutista y claustral, al trazar en la historia del mundo la página que honra más tal vez a la especie humana, tenían precedentes, se apoyaban en tradiciones, en la «Joyeuse Entrée», en las viejas cartas de Borgoña. La Francia, en 89 tenía mil años de existencia nacional, y si bien destruyó un régimen político absurdo, conservaba los cimientos del organismo social—93 fue un momento de fiebre;—vuelta la calma, la libertad conquistada se apoyó en el orden tradicional.
Nosotros, ¿qué sabíamos? Difícil es hoy al espíritu darse cuenta de la situación intelectual de una sociedad sudamericana hasta principios de nuestro siglo. No teníamos la tradición monárquica, que implica por lo menos un ideal, un respeto, algo arriba de la controversia minadora de la vida real. Jamás un rey de España pisó el suelo de la América para mostrar en su persona el símbolo, la forma encarnada del derecho divino. ¡Virreyes ridículos, ávidos, sin valor a veces para ponerse al frente de pueblos entusiastas por la dinastía, acabaron de borrar en la conciencia americana el último vestigio de la veneración por el personaje fabuloso que reinaba más allá de los mares desconocidos, que pedía siempre oro y que negaba hasta la libertad del trabajo!
No sabíamos nada, ni cómo se gobierna un pueblo, ni cómo se organiza la libertad; más aún, la masa popular concebía la libertad como una vuelta al estado natural, como la cesación del impuesto, la abolición de la cultura intelectual, el campo abierto a la satisfacción de todos los apetitos, sin más límites que la fuerza del que marcha al lado, esto es, del antagonista.
La revolución americana fue hecha por el grupo de hombres que habían conseguido levantarse sobre el nivel de profunda ignorancia de sus compatriotas. Las masas los siguieron para destruir, y en el impulso recibido pasaron todos los límites. Al día siguiente de la revolución, nada quedó en pie y los hombres de pensamiento que habían procedido a la acción, fueron quedando tendidos a lo largo del camino, impotentes para detener el huracán que habían desencadenado en su generoso impulso. Entonces aparecieron el gobierno primitivo, la fuerza, el prestigio, la audacia, reivindicando todos los derechos. ¿Formas, tradiciones, respetos humanos? La lanza de Quiroga, la influencia del comandante de campaña, la astucia gaucha de Rosas. Y así, con simples diferencias de estilo e intensidad, del Plata al Caribe. Recibimos un mundo nuevo, bárbaro, despoblado, sin el menor síntoma de organización racional[4]: ¡mírese la América de hoy, cuéntense los centenares de millares de extranjeros que viven felices en su suelo, nuestra industria, la explotación de nuestras riquezas, el refinamiento de nuestros gustos, las formas definitivas de nuestro organismo político, y dígasenos qué pedazo del mundo ha hecho una evolución semejante en medio siglo!
¿Quiere esto decir que todo está hecho? ¡Ah! no. Comenzamos. Pero las conquistas alcanzadas no son de carácter transitorio, porque determinan modos humanos, cuya excelencia, aprobada por la razón y sustentada por el bienestar común, tiende a hacerlos perpetuos.
El primer escollo ha sido para nosotros, no ya la forma de gobierno, que fue fatalmente determinada por la historia y las ideas predominantes de la revolución, sino la naturaleza del gobierno republicano, su aplicación práctica. La absurda concepción de la libertad en los primeros tiempos originó la constitución de gobiernos débiles, sin medios legales para defenderse contra las explosiones de pueblos sin educación política, habituados a ver la autoridad bajo el prisma exclusivo del gendarme. Esa debilidad produjo la anarquía, hasta que la reacción contra ideas falsas y disolventes, ayudada por el cansancio de las eternas luchas intestinas, trajo por consecuencia inmediata los gobiernos fuertes, esto es, las dictaduras. Y así han vivido la mayor parte de los pueblos americanos, de la dictadura a la anarquía, de la agitación incesante al marasmo sombrío. Es hoy tan sólo, cuando empieza a incrustarse en la conciencia popular la concepción exacta del gobierno, que se dota a los poderes organizados de todos los medios de hacer imposible la anarquía, conservando en manos del pueblo las garantías necesarias para alejar todo temor de dictadura. En ese sentido, la América ha dado ya pasos definitivos en una vía inmejorable, abandonando tanto el viejo gusto por los prestigios personales, como por las utopías generosas pero efímeras de una organización política basada en teorías seductoras al espíritu, pero en completa oposición con las exigencias positivas de la naturaleza humana. Sólo así podremos salvarnos y asegurar el progreso en el orden político. Soñar con la implantación de una edad de oro desconocida en la historia, consagrar en las instituciones el ideal de los poetas y de los filósofos publicistas de la escuela de Clarke, que escribía en su gabinete una constitución para un pueblo que no conocía, es simplemente pretender substraernos a la ley que determina la acción constante de nuestro organismo moral, idéntico en Europa y en América. Reformar, lentamente, evitar las sacudidas de las innovaciones bruscas e impremeditadas conservar todo lo que no sea incompatible con las exigencias del espíritu moderno; he ahí el único programa posible para, los americanos.
Puede hoy decirse con razón que el triste empleo de intendente de finanzas, en las viejas monarquías, se ha convertido en el primer cargo del gobierno en nuestras jóvenes sociedades. El estudio de las necesidades del comercio, la solicitud previsora que ayuda al desarrollo de la industria, la economía y la pureza administrativas, son hoy las fuentes vivas de la política de un país. «Hacedme buena política y yo os haré buenas finanzas», decía el barón Louis a Napoleón. En el mundo actual, una inversión de la frase debiera constituir el verdadero catecismo gubernamental.
En cuanto a la situación de la América en el momento en que escribo estas líneas, puede decirse en general que, salvo algunos países como la República Argentina y Méjico, que marchan abiertamente en la vía del progreso, está pasando por una crisis seria, cuyas consecuencias tendrán indiscutible influencia sobre sus destinos. Una guerra deplorable, por un lado, cuyo término no se entrevó aún, ha llevado la desolación a las costas del Pacífico hasta el Ecuador. La patria de Olmedo es hoy el teatro de una de esas interminables guerras civiles cuya responsabilidad solidaria arroja el espíritu europeo sobre la América entera.
La guerra del Pacífico fue el primero de los graves errores cometidos por Chile en los últimos cuatro años. No es este el momento, ni entra en mi propósito estudiar las causas que la originaron ni establecer las responsabilidades respectivas; pero no cabe duda que la influencia irresistible de Chile, la lenta invasión de su comercio y de su industria a lo largo de las costas del Océano, desde Antofagasta a Panamá, se habría ejercido de una manera fatal, dando por resultado la prosperidad chilena, más seguramente que por la victoria alcanzada. En 1879 el que estas líneas escribe visitó los países que habían iniciado ya la larga contienda. Recorriendo mis apuntes de esa época, algunos de los que han sido publicados, veo que los acontecimientos han justificado mis previsiones, cuando auguraba la victoria de Chile y no veía más medio de poner término a la lucha que la interposición amistosa de los países que se encontraban en situación de ser oídos por los beligerantes.
Chile, por la gravedad de sus exigencias, perdió dos ocasiones admirables de arribar a la paz: después de la toma de Arica y después de la ocupación de Lima. La victoria no había podido ser más completa; Bolivia, en el hecho, se había retirado de la lucha, y el Perú estaba exánime a sus pies, desquiciado, sin formas orgánicas, sin gobierno. La desmembración exigida, el vilipendio de un vasallaje disfrazado, la dura actitud del vencedor, hicieron imposible la formación de un gobierno capaz de aceptar tales imposiciones. Actitudes semejantes traen obligaciones gravísimas; se necesita, para hacerlas fecundas, una rapidez de acción y una cantidad de elementos de que Chile no podía disponer. Después de Chorrillos, era necesario marchar, sobre Arequipa, ocupar firmemente el Perú entero, esto es, proceder a la prusiana. Chile se ha estrellado contra esa imposibilidad material; sólo es dueño de la tierra que pisan sus soldados, pero sus soldados no son numerosos y en cada encuentro, aunque la victoria le quede fiel, sus filas clarean y no es ya posible reemplazar las bajas. Si se piensa que Chile no tiene inmigración que trabaje, mientras sus hijos se baten, se comprenderá la penosa situación de la agricultura y de la minería, los dos principales ramos de la industria chilena. Luego, la creación de un elemento militar, cuyos males están aún sin conocerse por Chile, el desenvolvimiento de una inmensa burocracia por las necesidades de la ocupación, los gastos enormes que ésta importa, la corrupción, que es una consecuencia fatal de tales situaciones, el decaimiento del comercio, son razones más que suficientes para preocupar a los chilenos que aman a su país y miran al porvenir.
Chile, inspirado por un orgullo nacional mal entendido, ha dificultado la acción de los gobiernos que en nombre de sentimientos de humanidad y alta política hubieran deseado ofrecer sus buenos oficios para preparar una solución. Fue un error cuyas consecuencias sufre en este momento.
En cuanto al Perú, su situación es tan deplorable, que no se concibe que la prolongación de la lucha pueda empeorarla. Rara vez se ha visto en la historia la desaparición más completa de un país, en sus formas ostensibles. Pero esta larga y terrible crisis ha puesto de manifiesto la profunda debilidad de su organización y los vicios que la minaban. Cuando la paz se haga, y algún día se hará, el Perú saldrá lentamente de su tumba, pensando en hacer vida nueva, en la paz, en el orden y el trabajo. Maldecirá los raudales de oro del guano y el salitre, y sólo se ocupará de cultivar su suelo admirable. La lección ha sido sangrienta; pero la vida de los pueblos no es de un día, y pronto las amargas horas pasadas aparecerán a los peruanos como el punto de partida de una época de prosperidad.
En las páginas que van a leerse, dedicadas en su mayor parte a Colombia y Venezuela, se verá cuál es la situación de ambos países. He sido relativamente parco en mi apreciación de la actualidad de Venezuela, porque se encuentra en un momento de plena evolución. El hombre que hoy la gobierna, el general Guzmán Blanco, representa sin duda un régimen al que los argentinos tenemos el derecho histórico de negar nuestras simpatías. Pero sería una torpeza confundirlo con los vulgares dictadores que han ensangrentado el suelo de la América. El progreso material de Venezuela bajo su gobierno es indiscutible, y la paz, que ha sabido conservar en un país donde la guerra hasta ahora diez años era el estado normal, le será contada como uno de sus mejores títulos por el juicio de la posteridad. Pero, lo repito, no es este el momento de formular una opinión sobre Venezuela; ensaya sus nuevas instituciones, tantea la adaptación de nuevas industrias a su suelo maravilloso y pasarán algunos años antes que su reciente organización tome caracteres definitivos.
Los países americanos situados sobre el Atlántico han sentido más rápida e intensamente la acción de la Europa, fuente indudable de todo progreso, y han conseguido emanciparse más pronto de la rémora colonial. Es con legítimo orgullo cómo un argentino puede hablar hoy de su país, porque no hay espectáculo que levante y consuele más el corazón de un hombre, que el de un pueblo laborioso, inteligente y ávido de desenvolvimiento, marchando con firmeza, al amparo del orden y de la libertad, en el camino de sus grandes destinos. El ejemplo de prudencia admirable que en sus relaciones internacionales ha dado la República Argentina, no será infecundo para la América. Con tradiciones guerreras, con un pueblo habituado a la lucha constante, para el que los combates, como para los viejos germanos, tienen atractivos irresistibles, sosteniendo causas consagradas por un derecho palmario, hemos sabido acallar los enérgicos ímpetus del patriotismo entusiasta, para encerrarnos y perseverar en una política correcta y prudente que al fin, honorablemente, nos ha dada la más grande de las victorias que puede alcanzar un pueblo americano: la paz.
Erigido el principio de arbitraje en invariable línea de conducta, resolvimos por ese medio las cuestiones que había suscitado la guerra con el Paraguay, a la que tan bárbaramente se nos provocó en 1865. Más tarde, la larga controversia de límites con Chile fue resuelta por una transacción directa que, no sólo satisfizo el honor de ambas naciones, sino que aseguró al comercio universal la libre navegación y la neutralidad del Estrecho de Magallanes. Sólo tenemos pendiente en el día de la fijación definitiva de nuestras fronteras con el Brasil. En documentos que han visto la luz pública, el gobierno argentino ha propuesto ya al gabinete de San Cristóbal la adopción del arbitraje. Sea por este medio, sea por transacción directa, hay el derecho de esperar que la cuestión será resuelta sin necesidad de apelar a la guerra, cuyos resultados serían fatales seguramente a aquel de los dos pueblos cuya obstinación la haga imprescindible.
La era de las discordias civiles se ha cerrado también en el suelo argentino, porque las causas que la producían han cesado, con la organización definitiva de la nación. Desde los extremos de la Patagonia a los límites con Bolivia, desde los márgenes del Plata al pie de los Andes, no se oye hoy sino el ruido alentador de la industria humana, no se ven sino movimientos de tierra, colocación de rieles, canalizaciones, instalaciones de máquinas, cambios diorámicos de suelos vírgenes en campos labrados. Las ciudades se transforman ante los ojos de sus propios hijos que miran absortos el fenómeno; las rentas públicas se duplican; el oro europeo acude a raudales, para convertirse en obras de progreso; el crédito se extiende y se afirma; la emigración aumenta. Tenemos motivos de pura satisfacción, pero al mismo tiempo graves responsabilidades. Es necesario conservar la paz interna a todo trance y hacer una verdad constante de nuestras instituciones; en una palabra: seguir la ruta en que marchamos.
Si hay algún país americano en estos momentos cuya situación requiera calma, prudencia sabia, en una palabra, es indudablemente el Brasil; gobernado por un príncipe que ha sabido conquistar el cariño de sus súbditos y el respeto del mundo, tiene elementos en su seno para conjurar los graves peligros que lo amenazan. Su situación financiera no es tranquilizadora; el aumento de los gastos sin una progresión análoga en los ingresos, los empréstitos sucesivos en vista de la adquisición de elementos de guerra y las deficiencias dolorosamente comprobadas en el sistema administrativo: he ahí las causas principales de una crisis que no tardará en tomar proporciones alarmantes. Por otro lado, pronto desaparecerá—y para siempre—de la constitución brasileña la triste sombra de la esclavitud. Sea falta de previsión en el gobierno, sea enceguecimiento sistemático de los propietarios rurales, el hecho es que, si bien esa liberación será un honor para el Brasil, su industria va a pasar por un momento angustioso cuando sea necesario acudir al trabajo libre para reemplazar al trabajo esclavo. La aparición de la cuestión de salarios, de las huelgas, la escasez de brazos por la insignificante inmigración, la difícil vigilancia policial sobre el millón y medio de negros que de la noche a la mañana van a recuperar su libertad, muchos de ellos lleno el corazón de odios, todas las dificultados de un cambio radical van a constituir una crisis económica formidable.
Por otro lado, la situación política amenaza perturbaciones, el espíritu democrático gana camino cada día, así como los síntomas de segregación en un porvenir no lejano. Falta homogeneidad en ese vasto y despoblado territorio; las aspiraciones de los tres grupos del Norte, Centro y Sur, no siguen rutas paralelas. Una agitación sorda trabaja las provincias del Imperio, y la dinastía, personificada en absoluto en el Emperador dignísimo que rige los destinos de este pueblo, corre grandes riesgos de desaparecer el día, que Dios aleje, de la muerte de Don Pedro II. Pueden fácilmente adivinarse el resultado y las consecuencias para el Brasil, si su mala estrella lo lleva en las actuales circunstancias a suscitar una guerra americana. Hay, indudablemente, un partido que la desea, sea guiado por sentimientos de un egoísmo antipatriótico, sea en la esperanza de romper el nudo de dificultades por el sistema de Alejandro. Bueno es no olvidar que el instrumento indispensable para esa operación es, ante todo, la espada del héroe macedonio.
El Brasil, lo repito, puede conjurar sus peligros con una política internacional franca y pacífica, con reformas radicales en su sistema financiero, y con una aplicación más práctica y verdadera del régimen parlamentario. De él, exclusivamente de él, depende vivir en paz con todos los pueblos de América, que aplaudirían sus progresos, pero que opondrían una muralla de acero a lodo acto inspirado por ambición de engrandecimiento territorial.
El Uruguay no ha salido aún de la época difícil; el militarismo impera allí y el elemento inteligente ha sido diezmado en el esfuerzo generoso por implantar la libertad. Los destinos de ese pedazo de tierra maravillosamente dotado, constituyen hoy uno de los problemas más graves de la América. Antigua provincia del virreinato del Río de la Plata, el pueblo oriental tiene la misma sangre, las mismas tradiciones, el mismo idioma, que el que a su lado marcha al progreso a pasos de gigante. Las leyes históricas de atracción parecen dibujar una solución mirada con ojos simpáticos a ambas márgenes del inmenso estuario común, pero que ningún gobierno argentino provocará por medios violentos. El día que los orientales pidan, por la voz de un congreso, volver a ocupar su puesto en el seno de la gran familia, serán recibidos con los brazos abiertos y ocuparán un sitio de honor en la marcha del progreso, como lo ocuparon siempre en las batallas donde corrió mezclada su sangre con la argentina. Entretanto, el que atribuya al gabinete de Buenos Aires propósitos anexionistas, se engaña por completo. En primer lugar, nuestro sistema federal no permite sino incorporaciones de Estados federativos, y en segundo término, la política argentina tiene por base inmutable el respeto a la voluntad popular. Jamás, por la violencia, se aumentará en un palmo el territorio argentino.
Amo mi buena tierra americana sobre todas las regiones de la tierra. ¿Es porque en ella se extienden los campos de mi patria, de la que mi alma vive cerca, aunque de lejos mi cerebro se consuma por ella en el anhelo ardiente de servirla? ¿Es porque en la colectividad moral de los hombres que la habitan, veo brillar la altura del carácter, la abnegación de la vida, la lealtad y el honor? No lo sé; pero en mis momentos de duda amarga, cuando mis faros simpáticos se oscurecen, cuando la corrupción yanqui me subleva el corazón o la demagogia de media calle me enluta el espíritu en París, reposo en una confianza serena y me dejo adormecer por la suave visión del porvenir de la América del Sur; ¡paréceme que allí brillará de nuevo el genio latino rejuvenecido, el que recogió la herencia del arte en Grecia, del gobierno en Roma, del que tantas cosas grandes ha hecho en el mundo, que ha fatigado la historia!
Si es una ilusión, perseveremos en ella y hagámonos dignos de que nos visite con frecuencia; sólo pensando en cosas grandes se prepara el alma a ejecutarlas. Que un americano descienda a lo más íntimo de su ser, donde palpita un átomo del alma de su pueblo, que la consulte, y luego de comprobadas sus pulsaciones vigorosas, se atreva a negar que está pronto a todas las evoluciones que puedan llevar a la cumbre. Los hombres no son nada, las ideas lo son todo. Las rencillas locales son ínfimas miserias que enferman y esterilizan el espíritu de aquel que de ellas se ocupa; hay algo más arriba, es el porvenir, es la suerte de nuestros hijos, es el honor de nuestra raza. Al trabajo, pues; el tiempo vuela y a su amparo las transformaciones se operan como si la mano de Dios las produjera.
Septiembre, 1883.
De Buenos Aires a Burdeos.
De nuevo en el mar.—La bahía de Río de Janeiro.—La rada y la ciudad.—Tijuca.—Las costas de África.—La hermana de caridad.—El Tajo.—La cuarentena en el Gironde.—Burdeos.
Once more upon the waters; Yet once more!
(BYRON, Ch. II. III.)
¡Eternamente bello ese arco triunfal del suelo americano! Parece que el mar hubiera sido atraído a aquella ensenada por un canto irresistible y que, al besar el pie de esas montañas cubiertas de bosques, al reflejar en sus aguas los árboles del trópico y los elegantes contornos de los cerros, cuyas almas dibujan sobre un cielo profundo y puro, líneas de una delicadeza exquisita, el mismo océano hubiera sonreído desarmado, perdiendo su ceño adusto, para caer adormecido en el seno de la armonía que lo rodeaba. Jamás se contempla sin emoción ese cuadro, y no se concibe cómo los hombres que viven constantemente con ese espectáculo al frente, no tengan el espíritu modelado para expresar en altas ideas todas las cosas grandes del cielo y de la tierra. Tal así, la naturaleza helénica, con sus montañas armoniosas y serenas, como la marcha de un astro, su cielo azul y transparente, las aguas generosas de sus golfos, que revelan los secretos todos de su seno, arrojó en el alma de los griegos ese sentimiento inefable del ideal, esa concepción sin igual de la belleza, que respira en las estrofas de sus poetas y se estremece en las líneas de sus mármoles esculpidos. Pero el suelo de la Grecia está envuelto, como en un manto cariñoso, por una atmósfera templada y sana, que excita las fuerzas físicas y da actividad al cerebro. Sobre las costas que baña la bahía de Río de Janeiro, el sol cae a plomo en capas de fuego, el aire corre abrasado, los despojos de una vegetación lujuriosa fermentan sin reposo y la savia de la vida se empobrece en el organismo animal.
Así, bajad del barco que se mece en las aguas de la bahía; habéis visto en la tierra los cocoteros y las palmeras, los bananos y los dátiles, toda esa flora característica de los trópicos, que hace entrar por los ojos la sensación de un mundo nuevo; creéis encontrar en la ciudad una atmósfera de flores y perfumes, algo como lo que se siente al aproximarse a Tucumán, por entre bosques de laureles y naranjales, o al pisar el suelo de la bendecida isla de Tahití... Y bien, ¡quedáos siempre en el puerto! ¡Saciad vuestras miradas con ese cuadro incomparable y no bajéis a perder la ilusión en la aglomeración confusa de casas raquíticas, calles estrechas y sucias, olores nauseabundos y atmósfera de plomo!... Pronto, cruzad el lago, trepad los cerros y a Petrópolis. Si no, a Tijuca. Petrópolis es más grandiosa y los cuadros que se desenvuelven en la magnífica ascención no tienen igual en la Suiza o en los Pirineos. Pero prefiero aquel punto perdido en el declive de dos montañas que se recuestan perezosamente una en brazos de la otra, prefiero Tijuca con su silencio delicioso, sus brisas frescas, sus cascadas cantando entre los árboles y aquellos rápidos golpes de vista que de pronto surgen entre la solución de los cerros, en los que pasa rápidamente, como en un diorama gigantesco, la bahía entera con sus ondas de un azul intenso, la cadena caprichosa de la ribera izquierda, las islas verdes y elegantes, la ciudad entera, bellísima desde la altura. No llega allí ruido humano, y esa calma callada hace que el corazón busque instintivamente algo que allí falta: el espíritu simpático que goce a la par nuestra, la voz que acaricie el oído con su timbre delicado, la cabeza querida que busque en nuestro seno un refugio contra la melancolía íntima de la soledad...
¡Proa al Norte, proa al Norte!
Una que otra, bella noche de luna a la altura de los trópicos. El mar tranquilo arrastra con pereza sus olas pequeñas y numerosas; los horizontes se ensanchan bajo un cielo sereno. La soledad por todas partes y un silencio grande y solemne, que interrumpe sólo la eterna hélice o el fatigado respirar de la máquina. A proa, cantan los marineros; a popa, aislados, algunos hombres que piensan, sufren y recuerdan, hablando con la noche, fijos los ojos en el espacio abierto, y siguiendo sin conciencia el arco maravilloso de un meteoro de incomparable brillo que, a lo lejos, parece sumergirse en las calladas aguas del Océano. Abajo, en el comedor, el rechinar de un piano agrio y destemplado, la sonora y brutal carcajada de un jugador de órdago, el ruido de botellas que se destapan, la vocería insípida de un juego de prendas. Sobre el puente, el joven oficial de guardia, inmóvil, recostado sobre la baranda, meciéndose en los infinitos sueños del marino y reposando en la calma segura de los vientos dormidos. De pronto, cuatro pipas encendidas como hogueras, aparecen seguidas de sus propietarios. Hablan todos a la vez: cueros, lanas, géneros o aceites... El encanto está roto; en vano la luna los baña cariñosa, los envuelve en su encaje, como pidiéndoles decoro ante la simple majestad de su belleza. Hay que dar un adiós al fantaseo solitario e ir a hundirse en la infame prisión del camarote...
He aquí las costas de África, Goroa, con su vulgar aspecto europeo; Dakar, con sus arenales de un brillo insoportable, sus palmas raquíticas, su aire de miseria y tristeza infinita, sus negrillos en sus piraguas primitivas o nadando alrededor del buque como cetáceos. La falange de a bordo se aumenta; todos esos «pioneers» del África vienen quebrantados, macilentos, exhaustos. Las mujeres transparentes, deshechas, y aun las más jóvenes, con el sello de la muerte prematura. Así subió en 1874 aquella dulce y triste criatura, aquella hermana de caridad de 20 años, que volvía a Francia después de haber cumplido su tiempo en los hospitales del Senegal. Silenciosa y tímida, quiso marchar sola al pisar la cubierta; sus fuerzas flaquearon, vaciló y todas las señoras que a bordo se encontraban, corrieron a sostenerla. Todos los días era conducida al puente, para respirar y absorber el aire vivificante del Océano: los niños la rodeaban, se echaban a sus pies y permanecían quietecitos, mientras ella les hablaba con voz débil como un soplo e impregnada de ese eco íntimo y profundo que anuncia ya la liberación. ¡Jamás mujer alguna me ha inspirado un sentimiento más complejo que esa joven desgraciada; mezcla de lástima, respeto, cariño, irritación por los que la lanzaron a esa vía de dolor, indignación contra ese destino miserable! Parecía confundida por los cuidados que le prodigaban; hablaba, con los ojos húmedos, de los seres queridos que iba a volver a ver, si Dios lo permitía... A la caída de una tarde serena se abrió ante nuestras miradas ávidas el bello cuadro de la Gironde, rodeado de encantos por las sensaciones de la llegada. La alegría reinaba a bordo; se cambiaban apretones de manos, había sonrisas hasta para los indiferentes. Cuando salvamos la barra y aparecieron las risueñas riberas de Paulliac, con sus castillos bañados por el último rayo de sol, sus viñedos trepando alegres colinas... la hermana de caridad llevaba sus dos manos al pecho, oprimía la cruz y levantando los ojos al cielo, rendía la vida en una suprema y muda oración... Cuando la noticia, que corrió a bordo apagando todos los ruidos y extinguiendo todas las alegrías, llegó a mis oídos, sentí el corazón oprimido, y mis ojos cayeron sobre estas palabras de un libro de Dickens, que, por una coincidencia admirable, acababa de leer en ese mismo instante: «No es sobre el suelo donde concluye la justicia del cielo. Pensad en lo que es la tierra, comparada al mundo hacia el cual esa alma angelical acaba de remontar su vuelo prematuro, y decidme, si os fuere posible, por el ardor de un voto solemne, pronunciado sobre ese cadáver, llamarlo de nuevo a la vida, decidme si alguno de vosotros se atrevería a hacerlo oír»...
¡Salud al Tajo mezzo-cuale! ¡Qué orillas encantadas! Es una perspectiva como la de esos juguetes de Nuremberg, con sus campos verdes y cultivados, sus casillas caprichosas en las cimas y los millares de molinos de viento que, agitando sus brazos ingenuos, dan movimiento y vida al paisaje. He ahí la torre de Belén, que saludo por quinta vez. ¿Cómo es posible filigranar la piedra a la par del oro y la plata? ¿De dónde sacaban los algarbes el ideal de esa arquitectura esbelta, transparente, impalpable? Hemos perdido el secreto; el espíritu moderno va a la utilidad y la obra maestra es hoy el cubo macizo y pesado de Regent's Street o de la Avenida de la Opera. Un albañil árabe ideaba y construía un corredor de la Alhambra o del Generalife, con sus pilares invisibles, sus arcos calados; todos los ingenieros de Francia se reúnen en concurso, y el triunfador, el representante del arte moderno, construye el teatro de la Opera, esto es, ¡un aerolito pesado, informe, dorado en todas las costuras!
El ancla cae; una lancha se aproxima, dentro de la cual hay dos o tres hombres éticos y sórdidos; se les alargan unos papeles en la punta de una tenaza. Apruebo la tenaza, que garantiza la salud de a bordo, probablemente comprometida con el contacto de aquellos caballeros. Estamos en cuarentena. Los viajeros flamantes se irritan y blasfeman; los veteranos nos limitamos a citarles el caso de aquel barco de vela salido de San Francisco de California con patente limpia y llegado a Lisboa, habiendo doblado el Cabo Hornos y después de nueve meses de navegación, sin hacer una sola escala y que fue puesto gravemente en cuarentena, a causa de haber arribado en mala estación. Porque es necesario saber que en Lisboa la cuarentena se impone durante los primeros nueve meses del año y se abre el puerto en los últimos tres, haya o no epidemias en los puntos de donde vinieron los buques que arriban a esa rada hospitalaria. Esta suspensión de hostilidades tiene por objeto sacar a licitación la empresa del lazareto, fuente principal de las rentas de Portugal. ¿Estamos?
Bajan veinte personas; cada una pagará en el lazareto dos pesos fuertes diarios, es decir, todas, en diez días, dos mil francos. Venimos a bordo más de 300 pasajeros, que descenderíamos todos si no hubiese cuarentena, pasaríamos medio día y una noche en Lisboa, gastando cada uno, término medio, en hotel, teatro, carruaje, compras, etc., 15 pesos fuertes; total, unos 20.000 francos, aproximadamente, de los que cinco o seis entrarían por derechos, impuestos, alcabalas, patentes y demás, en las arcas fiscales. Economía portuguesa.
¡Qué rápida y curiosa decadencia la de Portugal! La naturaleza parece haber designado a Lisboa para ser la puerta de todo el comercio europeo con la América. Su suelo es admirablemente fértil y sus productos buscados por el mundo entero. En los grandes días, tuvo el sol constantemente sobre sus posesiones. Sus hazañas en Asia fueron útiles a la Inglaterra. Vasco dobló el cabo para los ingleses, y los esfuerzos para colonizar las costas africanas tuvieron igual resultado. La independencia del Brasil fue el golpe de gracia, y en el día... ¡nadie lee a Camöens!
El golfo de Vizcaya nos ha recibido bien y la Gironde agita sus flancos, cruje, vuela, para echar su ancla frente a Pauillac antes de anochecer. A lo lejos, entre las márgenes del río que empiezan a borrarse envueltas en la sombra, vemos venir dos lanchas a vapor. Desde hace dos horas, la mitad de los pasajeros están con su saco en la mano y cubiertos con el sombrero alto, al que un mes de licencia ha hecho recuperar la forma circular y que, al volver al servicio, deja en la frente aquella raya cruel, rojiza, que el famoso capitán Cutler, de Dombey and Son, ostentaba eternamente. Una lancha, es la de la agencia. Pero, ¿la otra? Para nosotros, oh, infelices, que hemos hecho un telegrama a Lisboa, pidiéndola, a fin de proporcionarnos dos placeres inefables; primero, evitar ir con todos ustedes, sus baúles enormes, sus loros, sus pipas, etc., y segundo, para pisar tierra veinte horas antes que el común de los mortales. El patrón del vaporcito lanza un nombre; respondo, reúno los compañeros, me acerco a algunas señoras para ofrecerles un sitio en mi nave, que rehúsan pesarosas; un apretón de manos a algunos oficiales de la Gironde que han hecho grata la travesía, y en viaje.
Es un sensualismo animal, si se quiere, pero no vivo en las alturas etéreas de la inmaterialidad y aquella cama ancha, vasta, las sábanas de un hilo suave y fresco, el silencio de las calles, el suelo inmóvil, me dan una sensación delicada. Al abrir los ojos a la mañana, entra mi secretario. Conoce Burdeos al revés y al derecho; ha visto el teatro, los Quinquonces, ha trepado a las torres, ha bajado a las criptas y visitado las momias, ha estado en la aduana y sabe qué función se da esa noche en todos los teatros. Y entretanto, ¡yo dormía! El no lo concibe, pero yo sí. A la tarde, le anuncio que me quedaré a reposar un par de días en Burdeos y una nube cubre su cara juvenil. Tiene la obsesión de París; le parece que lo van a sacar de donde está, que va a llegar tarde, que es mentira, un sueño de convención, ajustado entre los nombres para dar vuelta la cabeza a media humanidad... Así, ¡qué brillo en aquellos ojos, cuando le propongo que se vaya a París esa misma noche, con algunos compañeros, y que me espere allí! Titubea un momento; yendo de noche, no verá las campiñas de la Turena, Angulema, Poitiers, Blois, ¡pero París! ¡Y vibrante, ardoroso como un pájaro a quien dan la libertad, se embarca con el alma rebosando llena de himnos!
En París.
En viaje para París.—De Bolivia a Río de Janeiro en mula.—La Turena.—En París.—El Louvre y el Luxemburgo.—Cómo debe visitarse un museo.—La Cámara de Diputados: Gambetta.—El Senado: Simon y Pelletán.—El 14 de Julio en París.—La revista militar: M. Grévy.—Las plazas y las calles por la noche.—La Marsellesa.—La sesión anual del Instituto.—M. Renán.
A mi vez, pero con toda tranquilidad, tomo el tren una linda mañana, y empezamos a correr por aquellos campos admirables. Los viajeros americanos conocemos ya la Francia, París y una que otra gran ciudad del litoral. La vida de la campiña nos es completamente desconocida. Es uno de los inconvenientes del ferrocarril, cuya rapidez y comodidad ha destruido para siempre el carácter pintoresco de las travesías. Mi padre viajó todo el Mediodía de la Francia y la Italia entera en una pequeña calesa, proveyéndose de caballos en las postas. Sólo de esa manera se hace conocimiento íntimo con el país que se recorre, se pueden estudiar sus costumbres y encontrar curiosidades a cada paso. Pero entre los extremos, el romanticismo no puedo llegar nunca a preferir una mula a un express. Uno de mis tíos, el coronel don Antonio Cané, después de la muerte del general Lavalle, en Jujuy, acompañó el cuerpo de su general hasta la frontera de Bolivia, junto con los Ramos Mexía, Madero, Frías, etc. Quedó enfermo en uno de los pueblos fronterizos, y cuando sus compañeros se dispersaron, unos para tomar servicio en el ejército boliviano, otros en dirección a Chile o Montevideo, él tomó una mula y se dirigió al Brasil, que atravesó de oeste a este, llegando a Río de Janeiro después de seis u ocho meses, habiendo recorrido no menos de 600 leguas. Más tarde, su cuñado don Florencio Varela, le interrogaba sin cesar, deplorando que la educación y los gustos del viajero no le hubieran permitido anotar sus impresiones. Cané había realizado ese viaje estupendo, deteniéndose en todos los puntos en que encontraba buena acogida... y buenas mozas. Pasado el capricho, volvía a montar su mula, y así, de etapa en etapa, fue a parar a las costas del Atlántico. Admiro, pero prefiero la línea de Orleans, sobre la que volamos en este momento, desenvolviéndose a ambos lados del camino los campos luminosos de la Turena, admirablemente cultivados y revelando, en su solo aspecto, el secreto de la prosperidad extraordinaria de la Francia. Los canales de irrigación, caprichosos y alegres como arroyos naturales, se suceden sin interrupción. De pronto caemos a un valle profundo, que serpea entre dos elevadas colinas cubiertas de bosques; por entre los árboles, aparece en la altura un castillo feudal, de toscas piedras grises, cuya vetustez característica contrasta con la blancura del humilde hameau que duerme a su sombra; las perspectivas cambian constantemente, y los nombres que van llegando al oído, Angulema, Bois, Amboise, Chatellerault, Poitiers, etc., hacen revivir los cuadros soberbios de la vieja historia de Francia...
Ya las aldeas y villorrios aumentan a cada instante, se aglomeran y precipitan, con sus calles estrechas y limpias, sus casas de ladrillo quemado, sus techos de pizarra y teja. Los caminos carreteros son anchos, y el pavimento duro y compacto, resuena al paso de la pesada carreta, tirada por el majestuoso percherón, que arrastra sin esfuerzo cuatro grandes piedras de construcción, con sus números rojizos. Luego, túneles, puentes, viaductos, calles anchas, aereadas, multitud de obreros, movimiento y vida. Estamos en París.
A mediodía, una visita a los viejos amigos queridos, que esperan dulce y pacientemente y que, para recibiros, toman la sonrisa de la Joconda, se envuelven en los tules luminosos de la Concepción, o despojándose de sus ropas, ostentan las carnes deslumbrantes de Rubens. Al Louvre, al Luxemburgo; un día el mármol, otro el color, un día a la Grecia, otro al Renacimiento, otro a nuestro siglo soberbio. Pero lentamente, mis amigos; no como un condenado, que empieza con la «Balsa de la Medusa» y acaba con los «Monjes» de Lesueur y sale del Museo con la retina fatigada, sin saber a punto fijo si el Españoleto pintaba Vírgenes; Murillo, batallas; Rafael, paisajes, o Miguel Ángel, pastorales. Dulce, suavemente; ¿te gusta un cuadro? Nadie te apura; gozarás más confundiendo voluptuosamente tus ojos en sus líneas y color, que en la frenética y bulliciosa carrera que te impone el guía de una sala a otra. El catálogo en la mano, pero cerrado; camina lentamente por el centro de los salones: de pronto una cara angélica te sonríe. La miras despacio; tiene cabellos de oro y cuyo perfume parece sentirse; los ojos, claros y profundos, dejan ver en el fondo los latidos tranquilos de una alma armoniosa. Si te retiene, quédate; piensa en el autor, en el estado de su espíritu cuando pintó esa figura celeste, en el ideal flotante de su época, y luego, vuelve los ojos a lo íntimo de tu propio ser, anima los recuerdos tímidos que al amparo de una vaga semejanza asoman sus cabecitas y temiendo ser importunos, no se yerguen por entero. Luego, olvídate del cuadro, del arte, y mientras la mirada se pasea inconsciente por la tela, cruza los mares, remonta el tiempo, da rienda suelta a la fantasía, sueña con la riqueza, la gloria o el poder, siente en tus labios la vibración del último beso, habla con fantasmas. Sólo así puede producir la pintura la sensación profunda de la música; sólo así, las líneas esculturales, ondeando en la gradación inimitable de las formas humanas, en el esbozo de un cuello de mujer, en las curvas purísimas, y entre los griegos castas, del seno; en los hombros contorneados de una virgen de mármol o en el vigor armónico de un efebo; sólo así, da la piedra el placer del ritmo y la melodía. Naturalmente, la materialidad de la causa limita el campo; una cabeza del Ticiano, una bacanal de Rubens, un interior de Rembrandt, un monje de Zurbarán, darán una serie de impresiones definidas, vinculadas al asunto de la tela. He ahí por qué el mármol y el lienzo son inferiores a la música, que abre horizontes infinitos, dibuja catedrales medioevales, envuelve en nubes de blanca luz sideral, lleva en sus ondas invisibles mujeres de una belleza soñada, os convierte en héroes, trae lágrimas a los ojos, pensamientos serenos al cerebro, recorre, en fin, la gama entera e infinita de la imaginación...
A las dos de la tarde, a la Cámara o al Senado. En la primera preside Gambetta, con su eterno espíritu chispeante, levantando un debate de los bajos fondos del fastidio como una palabra que trae sonrisas hasta a los labios legitimistas. Un ruido infernal, una democracia viva y palpitante, un movimiento extraordinario; en la tribuna, elocuencia de mala ley, verbosa y vacía unas veces, metódica y abrumadora otras. He ahí que la trepa una nueva edición de los ministros de guerra argentinos, de antes de la expedición al Río Negro; oigámosle: «La razón por la cual no ha sido posible batir hasta ahora a Alboumena, es simplemente la falta de caballos. El árabe, veloz, ligero, sin los útiles que la vida civilizada hace indispensables al soldado francés, vuela sobre las llanuras, mientras el pesado jinete europeo lo persigue inútilmente». Conozco, conozco el refrán. He aquí un comunista melenudo que acaba de despeñarse desde la cúspide de la extrema izquierda para tomar la tribuna por asalto, donde gesticula y vocifera pidiendo la abolición del presupuesto de cultos. Las izquierdas aplauden; el centro escribe, lee, conversa, se pasea, perfectamente indiferente; la derecha atruena el aire con interrupciones. Un hombre delgado reemplaza al fanático y lo sucede con la misma intemperancia, intransigencia, procacidad vulgar: es el obispo de Angers. Las izquierdas ríen a carcajadas, el centro sonríe, la derecha protesta, aplaude con frenesí. Gambetta lee tranquilamente, de tiempo en tiempo, sin apartar los ojos del libro, estira la mano y busca a tanteo la campanilla y la hace vibrar: «Silence, Messieurs, s'il vous plait!»—repiten cuatro ujieres, con voz desde soprano hasta bajo subterráneo. Nadie hace caso; el ruido aumenta, se hace tormenta, luego el caos. El orador se detiene y la ausencia de su letanía llama a la vida real a Gambetta, que levanta la cabeza, ve las olas alborotadas, destroza una regla contra la mesa, da un campanilleo de cinco minutos, adopta un aire furibundo, se pone de pie y grita: «Mais c'est intolérable! Veuillez écouter, Messieurs!» Luego, toma el anteojo de teatro, recorre las tribunas pobladas de señoras, hace sus saludos con la mano, recibe veinte cartas, habla con cuarenta diputados que suben a su asiento para apretarle la mano; y mientras lee, mira, habla, escribe o bosteza, agita sin reposo la incansable regla contra la mesa, y repite, de rato en rato, como para satisfacción de conciencia, su eterno «Veuillez écouter, Messieurs!», que los ujieres, como un eco, propagan por los cuatro ámbitos del semicírculo.
Entretanto, abajo se desenvuelven escenas de un cómico acabado; el intransigente Raspail da de tiempo en tiempo un grito y Gambetta lo invita a acercarse a la tribuna a fin de poder ser oído en sus interrupciones sin sacrificio de su garganta. Baudry-d'Asson, un nulo de la derecha, cuyo faldón izquierdo está en manos del obispo de Angers, lanza improperios a cada instante, a pesar de los reiterados tirones de su mentor; a despecho del orador, se traban diálogos particulares insoportables; los ministros, en los bancos centrales, conversan con animación, mientras son vehemente y personalmente interpelados en la tribuna, y sobre toda aquella vocería, movimiento, exasperaciones, risas, gritos y denuestos, las tribunas silenciosas, graves, inmóviles en su perfecto decoro.
En el Senado, el ideal de Sarmiento. Desde las altas tribunas, la Cámara parece un campo de nieve. Cabezas blancas por todas partes. Preside León Say, con su insoportable voz de tiple, gangosa y nasal. Ancianos que entran apoyándose en sus bastones y cuyos nombres vuelan por la barra. Son las viejas ilustraciones de la Francia, en las letras, en las artes, en la industria, en la ciencia y en la política. Bulliciosos también los viejecitos; los años no les pueden hacer olvidar que son franceses. La regla y la campanilla del presidente están en continuo movimiento. El espectador tiene gana de exclamar: «Fi donc, Messieurs; a votre âge!» Nadie escucha al orador, hasta que la orden del día llama a la discusión de la ley de imprenta, en revisión de la Cámara de Diputados. Por un artículo se impone a los funcionarios públicos la acusación de calumnia. Julio Simon se dirige a la tribuna; distinguidísima figura de anciano, cara inteligente, voz débil y una habilidad parlamentaria portentosa. Protesta contra el espíritu del artículo; a su juicio, los funcionarios tienen el derecho de ser calumniados; su única acción, la única defensa a que deben acudir, es su conducta, irreprochable, sin sombras. En cuestiones de prensa quiere la libertad hasta la licencia. Se le oye con atención y respeto; pero los republicanos de la situación creen que el propósito del adversario de Gambetta es destruir la bondad de la ley, llevando las concesiones hasta los últimos límites y haciéndola odiosa a las clases conservadoras. Simon está en pleno triunfo; hace pocos días, con motivo de la ley de educación, ha conseguido introducir por asalto el nombre de Dios en la cola de un artículo. Por el momento, desenvuelve una lógica de hierro, y ocupando audazmente el terreno de sus contrarios, hace flamear con más vigor su propio estandarte. La derecha aplaude y vota con él. Un hombre de fisonomía adusta, entrecano, voz fuerte, sucede en la tribuna al eminente filósofo. Es Pelletán, el riguroso contendor del imperio, el compañero de Simon en el Cuerpo Legislativo, el autor de aquellos panfletos candescentes de La profesión de fe del siglo XIX, el Mundo marcha, etc. No habla, pontifica; no arguye, declama. Se agita como sobre un trípode y sus palabras se arrastran o retumban con acentos proféticos. Destruye, no obstante, la sofística de Simon, y sin injuriarlo por su intención, hace ver el caos que sobrevendría a la prensa sin ningún género de moderador. El voto le da el triunfo.
Luego, la sesión se arrastra, levántome y tomo mi sombrero para trasladarme al Palacio Borbón. En el Senado encuentro siempre vacía la tribuna diplomática; en la Cámara tengo que llegar temprano, para obtener un buen sitio. Es que aquí, Gambetta por sí solo, es un espectáculo, y todos los extranjeros de distinción que llegan a París, obtienen tarjetas de sus ministros respectivos, se instalan en la tribuna diplomática y se hacen insoportables por sus preguntas en inglés, alemán, turco, italiano o griego, sobre quién es el que habla, si Gambetta hablará, cuál es Paul de Cassagnac, cuál Clemenceau, dónde está Ferry, por qué se ríen, cuál es la derecha, etc., etc.
Estaba en París el 14 de julio y presencié la fiesta nacional. La revista militar en Longchamps fue pequeña: 15.000 hombres a lo sumo.
He ahí los altos dignatarios del Estado. El aspecto de M. Grévy me trae a la memoria un pensamiento de La Bruyère, que él sin duda ha meditado: «Los franceses aman la seriedad en sus príncipes». Aquel rostro es de piedra; las facciones tienen una inmovilidad de ídolo, los ojos no expresan nada y miran siempre a lo lejos, los labios no tienen color ni expresión. Movimientos de una cultura glacial, de una rigidez automática, aunque sin afectación. Es el tipo de la severa seriedad republicana, como Luis XIV lo fue de la pomposa seriedad monárquica. El director Posadas decía en 1814: «No conseguiremos vivir tranquilamente y en orden mientras seamos gobernados por personas con quienes nos familiaricemos». Es una verdad profunda que puede aplicarse a todos los pueblos; el poder requiere formas exteriores, graves, serenas, y el que lo ejerce debo rodearse, no ya de la majestad deslumbradora de una corte real, pero sí de cierto decoro que imponga a las masas. M. Grévy, no sólo es querido y respetado hoy por todos los republicanos franceses, sino que los partidos extremos, hasta las irascibles duquesas del viejo régimen, tienen por él alta consideración.
Gambetta, casi obeso, rubicundo, entrecano, lo acompaña, así como León Say y los ministros. Todos los anteojos se clavan en el grupo, pero la primera mirada es para Gambetta. El prestigio del poder atrae y fascina. ¡Qué fuertes son los hombres que consiguen sobreponerse a esa atmósfera de embriaguez en que viene envuelta la popularidad!...
Llega la noche; la circulación de carruajes se ha prohibido en las arterias principales. Por calles traviesas me hago conducir hasta la altura del Arco de Triunfo, echo pie a tierra, enciendo un buen cigarro, trabajo por la moral pública ocultando mi reloj para evitar tentaciones a los patriotas extranjeros y heme al pie del monumento, teniendo por delante la Avenida de los Campos Elíseos, con su bellísima ondulación, literalmente cuajada de gente e iluminada a giorno por millares de picos de gas y haces de luz eléctrica. Me pongo en marcha entre el tumulto. Del lado del bosque, el cielo está cubierto de miriadas de luces de colores, cohetes, bombas que estallan en las alturas y caen en lluvias chispeantes, violetas, rojizas, azules, blancas, anaranjadas. Al frente, en el extremo, sobre la multitud que culebrea en la Avenida, la plaza de la Concordia parece un incendio. A mi lado, por delante, hacia atrás, el grupo constante, eternamente reproducido, aquel grupo admirable de Gautier en su monografía del bourgeois parisiense, el padre, empeñoso y lleno de empuje, remolcando a su legítima con un brazo, mientras del otro pende el heredero cuyos pies tocan en el suela de tarde en tarde. La mamá arrastra otro como una fragata a un bote. Se extasían, abren la boca, riñen a los muchachos, alejan con ceño adusto al marchand de coco, al de pain d'épices, que pasa su mercancía por las narices infantiles tentándolas desesperadamente. Un movimiento se hace al frente; un cordón de obreros, blusa azul, casquette sobre la oreja, se ha formado de lado a lado de la Avenida. Avanzan en columna cerrada cantando en coro la Marsellesa. Algunos llevan banderas nacionales en la gorra o en la mano. Chocan con un grupo de soldados, éstos, más circunspectos, pero cantando la Marsellesa. Una colisión es inevitable; espero ver trompadas, bastonazos y coups de savate. Por el contrario, fraternizan, se abrazan, Vive la République! y vuelta a la Marsellesa. Más adelante, un grupo de obreros, blusa blanca, del brazo, dos a dos, cantas la Marsellesa y pasan sin fraternizar junto a los de blusa azul. Algunos ómnibus y carruajes desembocan por las calles laterales; el cochero, que no trae bandera, es interpelado, saludado con los epítetos de mauvais citoyen, de réac, etc. Me detengo con fruición debajo de un árbol, porque espero que aquel cochero va a ser triturado, lo que será para mi un espectáculo de incomparable dulzura, una venganza ligera contra toda la especie infame de los cocheros de París. Pero aquél es un engueuleur de primera fuerza. Habla al pueblo con acento vinoso, dice mil gracejos insolentes, en el argot más puro del voyou más canalla, y por fin... canta la Marsellesa. La muchedumbre se hace más compacta a cada momento y empiezo a respirar con dificultad. Llegamos a la plaza de la Concordia: el cuadro es maravilloso. Al frente, la rue Royale, deslumbrando y bañada por las ondas de un poderoso foco de luz eléctrica que irradia desde la esquina de la Magdalena. A la derecha, los jardines de las Tullerías, claros como en medio del día, con sus juegos de agua y las estatuas con animación vital bajo el reflejo. Un muchacho se me acerca: Pour un sou, Monsieur, la Marseillaise, avec des nouveaux couplets. Compro el papel, leo la primer copla de circunstancias y lo arrojo con asco. Más tarde, otro y otro. Todos tienen versos obscenos. Achetez le Boulevardier, vingt centimes! Compro el Boulevardier; las aventuras de ces dames de Mabille y del Bosque, con sus nombres y apellidos, sus calles y números, sobre todo, los actos y gestos de la Barronne d'Ange... ¡Indigno, innoble! Entro un instante en el jardín; ¡imposible caminar! Regreso, y, paso a paso, consigo tomar la línea de los boulevares. La misma animación, el mismo gentío, con más bullicio, porque los cafés han extendido sus mesas hasta el medio de la calle. La Marsellesa atruena el aire. ¡Adiós, mi pasión por ese canto de guerra palpitante de entusiasmo, símbolo de la más profunda sacudida del rebaño humano! ¡Me persigue, me aturde, me penetra, me desespera! Tomo la primer calle lateral y marcho durante diez minutos con rapidez. El ruido se va alejando, la calma vuelve, hay un calor sofocante, pero respiro libremente bajo el silencio. Dejo pasar una hora, porque me sería imposible dormir: ¡mi cuarto da sobre el bulevar! Al fin me decido y vuelvo al bullicio: las 12 de la noche han sonado y no queda ya en las anchas veredas, desde el bulevar Montmartre hasta la plaza de la Opera, sino uno que otro grupo de retardatarios, y aquellas sombras lívidas, flacas y míseras, que corren a lo largo del muro y os detienen con la falsa sonrisa que inspira una piedad profunda... Todo ha pasado, el pueblo se ha divertido y M. Prud'homme, calándose el gorro de noche, dice a su esposa: Madame Prud'homme, on a beau dire: nous sommes dans la décadence. Sous Sa Majesté Louis-Philippe!
Otro aspecto de ese mundo infinito de París, en el que se confunden todas las grandezas y miserias de la vida, desde las alturas intelectuales que los hombres veneran, hasta los ínfimos fondos de corrupción cuyos miasmas se esparcen por la superficie entera de la tierra, es la sesión anual del Instituto para la distribución de premios. Renán, no sólo debe presidir, lo que es ya un atractivo inmenso, sino que pronunciará el discurso sobre el premio Monthyon, destinado a recompensar la virtud.
El pequeño semicírculo está rebosando de gente; pero la concurrencia no es selecta. Falta el atractivo picante de una recepción; sólo se ven las familias de aquellos que la Academia ha sido bastante indiscreta para designar a la opinión como los futuros laureados. Pero reina en aquel recinto un aire tal de serenidad, se respira una atmósfera intelectual tan suave y tranquila, que es necesario hacer un esfuerzo para persuadirse de que se está en pleno París y en la sala de sesiones del cuerpo que agita al mundo con sus ideas y progresos. Los ujieres son políticos, afables, hablan gramaticalmente, como corresponde a cerebros académicos, y cuando el extranjero les pregunta el nombre de alguno de los inmortales cuya fisonomía le ha llamado la atención, responden con suma familiaridad, como si se tratara de un amigo íntimo; Mais c'est Simon, Monsieur!—Pardon; et celui-là?—Ah! celui-là, c'est Labiche: drôle de tête, hein?
A las dos en punto de la tarde, las bancas se llenan y los miembros del Instituto llegan con trabajo a sus asientos, invadidos por las señoras, que obstruyen los pasadizos con sus colas y crinolinas. M. Renán ocupa la presidencia, teniendo a su derecha a M. Gaston Boissier, y a su izquierda a M. Camille Doucet, uno que agitará poco la posteridad. Los tres ostentan la clásica casaca de palmas verdes, que les da cierto aspecto de loros, aquella casaca tan anhelada por de Vigny, que el día de su recepción, encontrando en los corredores de la Academia a Spontini, con palmas hasta en la franja del pantalón, se echó en sus brazos exclamando: Ah! mon cher Spontini, l'uniforme est dans la nature!
Dejemos pasar un largo y correcto discurso de M. Doncet, que el anciano lee en voz tan baja, que es penoso alcanzarla. Un gran movimiento se hace, el silencio se restablece y una voz fuerte, ligeramente áspera, empieza así: «Hay un día en el año, señores, en que la virtud es recompensada». Es M. Renán quien habla.
Un vago enjambre de recuerdos vienen a mi memoria y agitan mi corazón. La influencia de aquel hombre sobre mis ideas juveniles, la transformación completa operada en mi ideal de arte literario por sus libros maravillosos, la música inefable de su prosa serena y radiante, aquella Vida de Jesús, libro demoledor que envuelve más poesía cristiana que los Mártires, de Chateaubriand, libro de panegírico; sus narraciones de historia, sus fantasías, sus discursos filosóficos, toda su labor gigante, había forjado en mi imaginación un tipo físico característico. Ese hombre tan odiado, contra el cual truena la voz de millares de frailes, desde millares de púlpitos, debía tener algo del aspecto satánico de Dante cruzando solitario y sombrío las calles de Ravena; alto, delgado, grave y severo, con ojos de mirar intenso, cuerpo consumido por la constante excitación intelectual... ¡Era un prior de convento del siglo XV el que hablaba! Su ancha silla no podía contener aquellos miembros voluminosos, repletos; un tronco obeso y prosaico, un vientre enorme, pantagruélico... y la risa rabelesiana, franca, sonora, que sacude todo el cuerpo. La cara ancha, sin barba, reposando sobre un cuello robusto, con una triple papada, la mirada viva y maliciosa, los ademanes sueltos y cómodos. ¡Qué espíritu, qué chispa! Habló dos horas sobre la virtud, sencilla y alegremente, con elevación, con irresistible elocuencia por momentos. Pero cada diez minutos asomaba su cabeza juguetona le mot pour rire; él daba el ejemplo, dejaba el manuscrito, comenzaba por sonreír, miraba a Julio Simon, que se retorcía a carcajadas en un banco próximo, sobre todo cuando el trait había rozado de cerca la política y todo el voluminoso cuerpo de Renán se agitaba como si Momo le hiciese cosquillas. Reíamos todos a la par y los ujieres mismos se unían al gozoso coro. Cuando concluyó, dándonos las gracias por haber ido a oírlo bajo aquella temperatura, lo que constituía un acto de verdadera virtud, cuando se disipó la triple salva de nutridos aplausos y me encontré en la calle tenía todavía en el oído la voz jocosa y en los ojos las ondulaciones tumultuosas de aquel vientre que se agitaba con el último soplo de la risa, gala del cura de Meudon, más franca y comunicativa que el inextinguible reír de los dioses de Homero.
Quince días en Londres.
De París a Londres.—Merry England.—La llegada.—Impresiones en Covent-Garden.—El foyer.—Mi vecina.—Westminster.—La Cámara de los Comunes.—Las sombras del pasado.—El último romano.—Gladstone orador.—Una ojeada al British Museum.—El Brown en Greendy.
¡Oh, portentosa comodidad de la vida europea! Luego al hotel, paso un momento al salón de lectura, tomo el Times para buscar si hay telegramas de Buenos Aires, leo la buena noticia de la organización definitiva de la compañía del ferrocarril Andino y me pongo de buen humor, pensando que en breve, la dulce y querida Mendoza estará ligada al Plata por la arteria de hierro. Antes de dejar el diario, echo una mirada a los anuncios de teatro: Covent-Garden: sábado, última representación del Demonio, de Rubinstein, con la Albani, Lasalle, etc.; lunes, Don Juan; miércoles, Dinorah; viernes, Etoile du Nord, por la Patti. Dispongo de quince días libres antes de tomar el vapor de América; he leído el anuncio el viernes a la tarde; tengo hambre de música; París está insoportable... Un telegrama a Londres a un amigo para que me retenga localidades y a la mañana siguiente, heme volando en el tren del Norte en dirección a Calais. Mis únicos compañeros de vagón son dos jóvenes franceses de Marsella, recién casados, que van a pasar una semana en Londres, como viaje de boda. No hablan palabra de inglés, no tienen la menor idea de lo que es Londres, ni dónde irán a parar, ni qué harán. Victimas predestinadas del guía, su porvenir me horroriza. Henos en Calais; aquel mar infame, que en 1870, en una larga travesía entre Dover y Ostende, me hizo conocer por primera y última vez el mareo, parece un lago de la Suiza. Piloteo a mis amigos del tren, atravesamos el canal en hora y tres cuartos, sobre un soberbio vapor, y tomamos de nuevo el tren en Dover. Bellísimas las campiñas de aquel suelo que en los buenos tiempos del pasado, aún en medio de la salvaje tragedia de las dos Rosas, se llamó Merry England, tiempo de que los alegres cuentos de Chaucer dan un reflejo brillante y que desaparecieron para siempre bajo la atmósfera glacial de los puritanos. Los alrededores de Chatham son admirables, y la ciudad, coquetamente tendida sobre las márgenes del río, levanta su fresca cabeza sobre los raudales de esmeralda que la rodean. Todos los campos cultivados; bosques, colinas, canales. Un verde más claro que en las campiñas de la Normandía que acabo de atravesar. Estaciones a cada paso, que adivinamos por el ruido al cruzar como el rayo su frente, sin distinguir más que una masa informe. El tren ondea y a favor de la curva, vemos a lo lejos una mole inmensa, coronada de humo opaco. Empezamos a entrar en Londres, estamos ya en ella y la máquina no disminuye su velocidad; a nuestros pies, millares de casas, idénticas, rojizas; vemos venir un tren contra nosotros; pasa rugiendo bajo el viaducto, sobre el que corremos. Otro cruza encima de nuestras cabezas, todos con inmensa velocidad. Y andamos, cruzamos un río, nos detenemos un momento en una estación, volvemos a ponernos en camino, atravesamos de nuevo el mismo río sobre otro puente. La francesita, atónita, se estrecha contra el marido, que a su vez tiene la fisonomía inquieta y preocupada. Es la inevitable y primera sensación que causa Londres; la inmensidad, el ruido, el tumulto, producen los efectos del desierto; uno se siente solo, abandonado, en aquel momento adusto y de un aspecto severo... ¡Charing-Cross! Al fin; me despido de los compañeros, un abrazo al amigo que espera en la estación, un salto al cab, que sale como una saeta, cruzamos doscientas calles serpeando entre millares de carruajes, saludo al pasar Waterloo Place y compruebo que el pobre Nelson tiene aún, en lo alto de su columna, aquel deplorable rollo de cuerda, que hace tan equívoca la ocupación a que se entrega; enfilamos Regent's Street, veo el eterno Morning-House de Oxford Corner, que me orienta, y un momento después me detengo en la puerta del Langham-Hotel. Son las seis y media de la tarde; a las siete y media se alza el telón en Covent-Garden.
Covent-Garden, en los grandes días de la season, tiene un aspecto especial. El mundo que allí se reune pertenece a las clases elevadas de la sociedad, por su nombre, su talento o su riqueza. Dos mil personas elegidas entre los cuatro millones de habitantes de Londres, un centenar de extranjeros distinguidos, venidos de todos los puntos de la tierra: he ahí la concurrencia. Se nota una comodidad incomparable; la animación discreta del gran mundo, temperada aún por la corrección nativa del carácter inglés; una civilidad serena, sin las bulliciosas manifestaciones de los latinos; la tranquila conciencia de estar in the right place... Corren por la sala, más que los nombres, rápidas miradas que indican la presencia de una persona que ocupa las alturas de la vida; en aquel palco a la derecha, se ve a la princesa de Gales con su fisonomía fina y pensativa; aquí y allí, los grandes nombres de Inglaterra, que al sonar en el oído, despiertan recuerdos de glorias pasadas, generaciones de hombres famosos en las luchas de la inteligencia y de la acción. No hay un murmullo más fuerte que otro; los aplausos son sinceros, pero amortiguados por el buen gusto. El aspecto de la platea es admirable: más de la mitad está ocupada por señoras cuyos trajes de colores rompen aquella desesperante monotonía del frac negro en los teatros del continente. Pero lo que arrastra mis ojos y los detienen, son aquellas deliciosas cabezas de mujeres; no hablo aún de los rostros, que pueden ser bellos e irregulares. Me refiero a la cabeza, levantándose, suelta, desprendida, el pelo partido al medio, cayendo en dos hondas tupidas que se recogen sobre la nuca, jamás lisa, como en aquellos largos pescuezos de las vírgenes alemanas. El cabello, rubio, castaño, negro, tiene reflejos encantadores; pueden contarse sus hilos uno a uno, y la sencillez severa y elegante del peinado, saliendo de la rueda trivial y caprichosa, que cambia a cada instante, hace pensar que el dominio del arte no tiene límites en lo creado.
Henos en el foyer. Qué vale más, ¿este espactáculo de media hora o el encanto de la música, intenso y soberano bajo una interpretación maravillosa? Quedémonos en este rincón y veamos desfilar todas esas mujeres de una belleza sorprendente. Marchan con firmeza; la estatura elevada, el aire de una distinción suprema, los trajes de un gusto exquisito y simple. Pero sobre todo, ¡qué color incomparable en aquellos rostros, en cuyo cutis parece haberse «disuelto la luz del día»; con qué tranquilidad pasan mostrando los hombros torneados, el seno firme, los brazos de un tejido blanco y unido, la mirada serena, los labios rosados, la frescura de una boca húmeda y un tanto altiva!... Tengo a mi lado, en el stall contiguo, una señora que no me deja oír la música con el recogimiento necesario. Debe tener treinta años y el correcto gentleman que la acompaña es indudablemente su marido. Han cambiado pocas, pero afectuosas palabras durante la noche. Por mi parte, tengo clavado el anteojo en la escena... pero los ojos en las manos de mi vecina, largas, blancas, transparentes, de uñas arqueadas y color de rosa. Sostiene sobre sus rodillas una pequeña partitura de Don Juan, deliciosamente encuadernada. La lee sin cesar, y sus pestañas negras y largas proyectan una sombra impalpable sobre el párpado inferior. El pelo es de aquel rubio oscuro con reflejos de caoba que tiene perfumes para la mirada... La Patti acaba de cantar su dúo con Mazzetto; aplaudimos todos, incluso mi vecina, que deja caer su Don Juan. Al inclinarme a tomarlo, al mismo tiempo que ella, rozó casi con mis labios su cabello... Recojo el libro, se lo entrego y obtengo en premio una sonrisa silenciosa. Cotogni está cantando con inefable dulzura la serenata, mientras en la orquesta los violines ríen a mezza voce, como les lutins en la sombra de los bosques... ¡Pero el inglés que acompaña a mi vecina, debe ser un hombre feliz!
De nuevo en el foyer; he ahí el lado bello e incomparable de la aristocracia, cuando es sinónimo de suprema distinción, de belleza y de cultura, cuando crea esta atmósfera delicada, en la que el espíritu y la forma se armonizan de una manera perfecta. La tradición de raza, la selección secular, la conciencia de una alta posición social que es necesario mantener irreprochable, la fortuna que aleja de las pequeñas miserias que marchitan el cuerpo y el alma, he ahí los elementos que se combinan para producir las mujeres que pasan ante mis ojos y aquellos hombres fuertes, esbeltos, correctos, que admiraba ayer en Hyde Park Corner. La aristocracia, bajo ese prisma, es una elegancia de la naturaleza.
El sentimiento predominante en el viajero que penetra en las ruinas de los templos védicos de la India, pasea sus ojos por las soberbias reliquias de Saqqarah o de Boulaq, más aún que visita los restos del Coliseo de Roma; es una mezcla de recogimiento y de asombro, una sensación puramente objetiva, si puedo expresarme así. Nuestra naturaleza moral no está comprometida en la impresión, porque los mundos aquellos se han desvanecido por completo y su influencia es imperceptible en los modos humanos del presente. No así cuando se marcha bajo las bóvedas de Westminster; no así cuando se asciende silenciosamente a ocupar un sitio en la barra de aquella Cámara de los Comunes cuyas paredes conservan el eco de los acentos más generosos y más altos que hayan salido de boca de los hombres en beneficio de la especie entera. En vano advierto el espíritu, alarmado por la emoción intensa, que la memoria despierta en el corazón ofuscando el juicio; en vano advierte que la historia inglesa no es sino el desenvolvimiento del egoísmo inglés, que esas libertades públicas, tan caramente conquistadas, eran sólo para el pueblo inglés, que por siglos enteros vivieron amuralladas en la isla británica, sin influencia ninguna sobre los destinos de la Europa y del mundo. El pensamiento se levanta sobre ese criterio estrecho y aparta con resolución el detalle para contemplar el conjunto. Entonces se ve claro que la lenta elaboración de las instituciones libres se ha efectuado en aquel recinto y que la palabra de luz ha salido de su seno, en el momento preciso, para iluminar a todos los hombres...
Penetra la claridad por el techo de cristal; la sala es pequeña e incómoda, con cierto aire de templo y de colegio. Los diputados se sientan en largos bancos estrechos, sin divisiones ni mesas por delante. El speaker está metido en un nicho análogo a aquellos en cuyo fondo brilla una divinidad mongólica. A su derecha, en el primer banco, los ministros... Miro con profunda atención eso escaño humilde. ¡Cuántos hombres grandes lo han ocupado en lodos los tiempos! ¡Cuántos espíritus poderosos, inquietos, sutiles, hábiles, han brillado desde allí! Me parece ver la sonrisa sardónica de Walpole, mirando con sus ojos maliciosos a aquel mundo que domina degradándolo; el aire elegante de Bolingbroke, la majestad teatral de Chatham, la inquietud, la insuficiencia de Addington, la indiferencia de gran tono de North, la cara pensativa y fatigada de Pitt, la noble fisonomía de Fox, la rigidez de un Perceval o de un Castlereagh, la viril figura de Canning, la honesta y grave de Peel, el rostro fino y audaz de Palmerston, la astuta cara de Disraeli, y tantos, tantos otros cuyos nombres vienen a millares, cada uno con su séquito propio. En eso otro banco estaba sentado Burke, el día sombrío para Fox, en que el huracán de la Revolución Francesa, salvando el estrecho, rompió para siempre los vínculos de amistad sagrada que unían a los dos tribunos. Allí caía Sheridan, rendido, con la mirada opaca, el rostro lívido por los excesos de la orgía, y allí se levantaba para gritar a Pitt, para azotarle el rostro con esta frase que cimbra como un látigo: «¡Sí, no ha corrido sangre inglesa en Quiberon, pero el honor inglés ha corrido por todos los poros!» Allí Wilberforce, más allá Mackintosch... ¿Cómo recordar a todos? Pero ahí están: su espíritu flota sobre esa reunión de hombres, y el extranjero que no tiene el hábito de ese espectáculo, cree verlos, cree oírlos aún con sus voces humanas. En el banco de los ministros, Gladstone, Bright, Forster... Pero el último romano domina a todos. En él concluye por el momento la larga serie de los grandes hombres de estado en Inglaterra. La herencia de Beaconsfield está aún vacante entre los tories: ¿cuál es el whig que va a cubrirse con la armadura del anciano Gladstone, que se inclina ya sobre la tumba? ¿Cuál es el brazo que va a mover esa espada abrumadora? No lo hay en el suelo británico, como no hay en la casa de Brunswick un príncipe capaz de levantar el escudo de un Plantagenet. La Inglaterra lo sabe y sigue con pasión los últimos años, los últimos relámpagos de ese espíritu de incomparable intensidad, los últimos esfuerzos de esa inteligencia extraordinaria que ha salvado los límites marcados por la naturaleza. Helo ahí: ha trabajado en su despacho 12 horas consecutivas, en las finanzas, en la política externa, teniendo los ojos fijos en el interior del Asia, donde el protegido de la Inglaterra cede en este momento el campo a un rival afortunado; en el extremo austral del África, donde los toscos paisanos holandeses desafían de nuevo el poder inglés; una hora para comer, y en seguida a la Cámara. Su cabeza de águila está reclinada sobre el pecho. ¿Reposa? ¿Medita? No; escucha al adversario que impugna su obra magna, su testamento político, ese «bill de Irlanda» con él que ha querido contrarrestar el torrente enriquecido por tres siglos de dolores y amarguras, el bill con que quiere modificar en un día un régimen petrificado ya, como el generoso Turgot quería modificar el antiguo régimen en Francia, con sus «asambleas provinciales»... De pronto, un estremecimiento agita su cuerpo; levanta la cabeza, mira a todos lados, y al fin, inclina el cuerpo, para ponerse rápidamente de pie, así que el impugnador haya concluido. Un soplo nervioso corre por la asamblea. Hear, hear! Gladstone! M. Gladstone, dice a su vez el speaker. El primer ministro toma el primer sombrero que tiene a mano, pues nadie puede hablar descubierto y se pone de pie. ¡Cómo se apiñan los irlandeses en su escaso grupo de la izquierda! La pequeña figura de Biggar, una especie de Pope, se hace notar por su movilidad. Parnell está allí; ha hablado ya. Si la herencia política de O'Connell es pesada, la tradición de su elocuencia es abrumadora... Oigamos a Gladstone: ante todo, la autoridad moral, incontrastable de aquel hombre sobre la asamblea. Liberales, conservadores, radicales, independientes, irlandeses, todo el mundo le escucha con respeto. Habla claro y alto: su exordio tiene corte griego y el sarcasmo va envuelto en la amargura sombría de haber vivido tantos años para alcanzar los tiempos en que bajo las bóvedas de Westminster se oyen las palabras que acaban de herir dolorosamente su oído. Poco a poco, su tono va descendiendo, y por fin toma cuerpo a cuerpo a su adversario, lo estrecha, lo hostiliza, lo modela entre sus manos, y dándole una figura deforme y raquítica, lo presenta a la burla de la Cámara, como Gulliver a un liliputiense. La víctima lucha; interrumpe con un sarcasmo acerado; Gladstone, en señal de acceder a la interrupción, toma asiento rápidamente; pero, al ver caer el dardo a sus pies, como si hubiese sido arrojado por la mano cansada del viejo Priamo, lo toma a su vez, y, con el brazo de Aquiles, lo lanza contra aquel que deja clavado e inmóvil por muchas horas. ¡Oh! ¡la palabra! Sublime manifestación de la fuerza humana, único elemento capaz de sacudir, guiar, enloquecer, los rebaños de hombres sobre el polvo de la tierra! Tiene la armonía del verso, la influencia penetrante del ritmo musical, la forma de los mármoles artísticos, el color de los lienzos divinos. ¡Y entre los raudales de su luz, las olas de melodía, las formas armoniosas como el metro griego, van el sarcasmo de Juvenal, la flecha de Marcial, la punta incisiva de Swift, o el golpe contundente de Junius el sublime anónimo!...
Hay más profunda diferencia entre la vida social y los aspectos urbanos de París y Londres, que entre Lima y Teheran. Parece increíble que baste una hora y media de navegación, el espacio que un hombre atraviesa a nado, para operar una transformación tan completa. Salir de una calle de París para entrar diez horas después en una de Londres, observar el aspecto, la fisonomía moral del Támesis, después de haber pasado un par de horas estudiando el movimiento del Sena, da la sensación de haberse transportado en el hipógrifo de Ariosto a la región de los antípodas.
Nunca me ha fatigado la flânerie en las calles de Londres; no hay libro más elocuente e instructivo sobre la organización política y social del pueblo inglés. No intento hacer una descripción de lo que en ellas he visto, sentido, porque las páginas se suceden a medida que los recuerdos se agolpan, y tengo ya prisa por dejar la Europa y hundirme en las regiones lejanas de los trópicos.
Pero aún tengo presente aquella rápida recorrida del British Museum, en que empleamos tres o cuatro horas con Emilio Mitre, cuya ilustración excepcional e inteligencia elevada, hacen de él un compañero admirable para excursiones. ¡Qué lucha aquella, de uno contra otro, pero casi siempre de ambos contra nosotros mismos! Metidos en Nínive y Babilonia, el tiempo corría insensible, mientras el Egipto, a dos pasos, nos miraba gravemente con los grandes ojos de sus esfinges de piedra o nos parecía oír piafar los caballos del Parthenón en los mármoles de lord Elguin... ¡Qué impresión causan, no ya la inscripción grandiosa que conserva en pomposo estilo la memoria de los gloriosos hechos de un Rhamsés o de un Sennachérib, sino esos simples ladrillos rojizos, donde, ahora quince o veinte mil años, un asirio humilde consignó en caracteres cuneiformes las cláusulas de un oscuro contrato de venta o la escritura de una hipoteca! Los detalles de la vida humana en aquellos tiempos en que los hombres tenían hasta una configuración de cráneo distinta a la nuestra, y por lo tanto, movían su espíritu dentro de diversa atmósfera, nos llamaban más la atención que las narraciones del diluvio, que los sabios han desterrado de los viejos muros de Nínive con gritos de entusiasmo. Luego, la Grecia inimitable, y en ella, el inimitable Fidias. Abajo, los soberanos trozos del Parthenón; arriba, las aéreas figurinas de terracotta encontradas en Tanagra. No tienen más que diez o doce centímetros de altura; pero ¡qué perfección, qué delicadeza exquisita! ¡Cómo, bajo aquellos velos que las cubren como mantos de vestal, se ve, se siente el movimiento armónico del cuerpo! Unas encogidas, otras en marcha y aquéllas... ¿recuerdas, Emilio, la ráfaga criolla que nos envolvió?... ¡jugando a la taba! Sí; encorvada, una deliciosa estatuíta sigue con avidez los giros del pequeño hueso, mientras su partner espera paciente el turno. Miramos con atención y pudimos comprobar que la taba había echado lo contrario a suerte. ¿Y los autógrafos? ¿Cómo desprenderse de las vidrieras que los contienen, cómo arrancar los ojos de ese vivo retrato de los grandes hombres, cuya mano parece palpitar aún en el trozo de esas líneas incorrectas pero firmes?... ¡Y todo ese museo portentoso, centro, núcleo, panorama, del espíritu humano en el tiempo y el espacio! No hay una fuente de sensación más pura, más alta, que la contemplación de esas riquezas artísticas y científicas; penetra en el alma, es cierto, un hondo desconsuelo, cuando la deficiencia de la preparación intelectual hace que un mármol sea mudo para nosotros; pero, sin duda alguna, los horizontes de la inteligencia se ensanchan en cada visita a un mundo semejante.
Una visita al Brown, que se mece gallardamente en las aguas del Támesis, a la altura de Greenyde. Uno de los objetos de mi viaje a Inglaterra ha sido ver la gran nave argentina. El pabellón flotando en la popa me llenó de indecible emoción, que se aumentó por la cordial acogida que recibí de la oficialidad argentina, con su digno comodoro a la cabeza. Visitamos el buque en todas las direcciones, se me explican sus maravillas, se me narra la curiosidad europea que ha despertado por su nueva construcción y mientras contemplo sus cañones poderosos, sus flancos de acero, su lanzatorpedos, sus ametralladoras, todos esos bárbaros elementos de destrucción, recuerdo con alegría que, hace ya muchos años, buques de guerra argentinos surcan los mares, sin que la paz, que es nuestra aspiración y nuestra riqueza, haya sido turbada. ¡Sea igual el destino del Brown; que sus cañones no truenen sino los días de ejercicio, que su bandera respetada y amada por todos los pueblos de la tierra, no se ize jamás a su mástil en son de guerra, y si la agresión la hace inevitable, que el pecho de los hombres que lo dirijan sea tan fuerte como sus escamas de hierro, que lo sepulten en el Océano antes de arriar el pabellón blanco y celeste!
Las Antillas francesas.
Adiós a París.—La Vendée.—Saint-Nazaire.—"La ville de Brest".—Las Islas Azores.—El bautismo en los trópicos.—La Guadalupe.—Pointe-à-Pitre.—Las frutas tropicales.—Basse-Terre y Saint-Pierre.—La Martinica.—Fort-de-France.—Una fiesta en la Sabane.—Las negras.—Las hurís de ébano.—El embarque del carbón.—El tambor alentador.—La "bamboula" a la luz eléctrica.—La danza lasciva.—El azote de la Martinica.—Una opinión cruda.—El antagonismo de raza.—Triste porvenir.
Pasé unos pocos días en París preparándome para la larga travesía y despidiéndome de las comodidades de aquella vida que, una vez que se ha probado, con todas sus delicadezas intelectuales y con todo su confort material, aparece como la única existencia lógica para el hombre sobre la tierra. ¡Qué error, qué triste error el de aquellos que no ven a París sino bajo el prisma de sus placeres brutales y enervantes! Lo que tiene precisamente de irresistible ese centro, es su atmósfera elevada y purísima, donde el espíritu respira el aire vigoroso de las alturas. La ciencia, las artes, las letras, tienen allí sus más nobles representantes, y una hora en la Sorbona, en el colegio de Francia o en la Escuela Normal, hacen más por nuestra educación intelectual que un mes de lectura...
Volamos sobre los campos de la Vendée, la patria de Larochefoucauld y d'Elbée, de Cadoudal y Stofflet, la tierra de los chouans, donde Marceau hizo sus primeras armas, donde Hoche se cubrió de gloria. Se nos ha hecho cambiar de tren dos o tres veces, lo que nos pone de un humor infernal, y en la mañana llegábamos a Nantes, que el tren atraviesa a lento paso. He ahí las paisanas bretonas con sus características tocas blancas, con sus talles espesos; he ahí el río famoso, teatro de las noyades de Carrier, recuerdo bárbaro que horroriza a través del tiempo. Somos aves de paso, y por mi parte, lamento no tener un par de días que dedicar a Nantes; pero, como no he hecho sino cruzarlo, desisto de ir a pedir fastidiosos datos a una guía cualquiera y me apresuro a llegar al antipático puerto de St.-Nazaire, la Guayra francesa, como le llamó el secretario cuando hubo conocido el símil en las costas del mar Caribe. En la línea de Orleans, habríamos llegado a las cinco de la mañana; en la del Oeste, después de un fastidiosísimo viaje, llegamos a las diez. Perdimos más de dos horas en obtener nuestros equipajes, y por fin, todo en regla, nos trasladamos al vapor Villa de Brest, que esperaba, amarrado al Dock y con las calderas calientes, el momento de la partida.
Siento placer aún en recordar aquel mundo de a bordo, tan heterogéneo, tan complejo y tan diferente del que estaba habituado a encontrar en los mares que bañan la parte oriental de la América.
La travesía es larga, pues de St.-Nazaire a la Point-à-Pitre, en la Guadalupe, no se emplean menos de quince días. Pero durante esas dos semanas la animación no desmayó un momento en el Ville de Brest, y el buen humor supo convertir en motivo de broma hasta la detestable comida que se nos daba.
He ahí las Azores, últimas perlas vacilantes en la antigua y espléndida corona portuguesa. El capitán, por una galantería, se aparta ligeramente de la ruta y lanza el buque entre dos islas, cuyo aspecto verde, alegre, rompiendo la matadora monotonía del Océano, encanta la mirada y levanta el corazón. Ambas están cultivadas prolijamente, y el esfuerzo humano se ostenta en todas las faldas de la montaña. Aspiramos un momento con delicia la atmósfera cargada de emanaciones vegetales, y luego el grupo de islas empieza a perderse en el horizonte, desvaneciéndose como una ilusión.
Estamos en los trópicos; el calor comienza a ser sofocante y las largas horas que se extienden del almuerzo a la comida, son realmente insoportables. La mayor parte de los pasajeros, aun el nuevo gobernador de la Martinica, cruzan el mar por primera vez, y la tripulación, con el permiso del comandante, organiza la clásica función del bautismo tropical.
No he podido averiguar de dónde viene esa fiesta característica; algunos suponen que fue un recurso empleado por Colón para distraer el conturbado espíritu de sus compañeros. El hecho es que alegra el ánimo decaído por la monotonía de la navegación.
Relatarla sería muy largo, desde el momento en que, trepado en lo alto del cordaje, un mensajero del padre Trópico dirige sus preguntas al comandante, hasta el día siguiente en que la función se desenvuelve y aparece el mencionado personaje cabalgando en dos marineros encorvados, cubiertos con una piel de toro, que se mantienen en esa actitud durante horas enteras. Los discursos son originales y chispean de la gruesa sal gala; luego viene el bautismo que consiste en recibir sobre la cabeza una poca de agua sacada de una enorme pila de goma y sufrir un simulacro de afeite. Pero en seguida la cubierta se convierte en la azotea de nuestros antiguos cantones de carnaval. El agua corre a torrentes, los golpes se suceden, la algazara llega a su colmo. En mi calidad de viejo marino, me abstuve por completo y di mis poderes al abate Mazdel, que, en un traje ligerísimo y con unos enormes bigotes pintados con betún, se debatía denodadamente contra los infinitos agresores que lo cubrían de agua y harina. El comandante no puede recuperar el mando del buque hasta el momento en que hace dar la campana la señal de haber terminado la fiesta. Como por encanto todo desaparece y «le père Tropique», «le père Neptune» y demás personajes fabulosos, despojados de sus atributos fantásticos, se dedican con resignación a lavar el puente y frotar los bronces...
Después de una larga travesía de quince días, avistamos las pintorescas costas de la Guadalupe y el vapor arroja el ancla en la bahía de la Pointe-à-Pitre. El efecto óptico es admirable; la lujuriosa vegetación de los trópicos, tan característica siempre, se ostenta ante los ojos extáticos de los europeos, que contemplan en silenciosa admiración los elegantes cocoteros con sus frutos apiñados en la altura y los bananos de anchas y perezosas ramas, lentamente mecidas por el viento.
El calor es violento y todos anhelamos saltar a tierra, cuando se nos anuncia que la Pointe-à-Pitre está en cuarentena porque hace allí estragos la fiebre amarilla. Para nosotros no habría inconveniente en descender, por cuanto en los puertos de la costa del Caribe, a donde nos dirigimos, habita con tanta frecuencia ese huésped temible, que lo consideran ya como de la casa. Pero, como de la Guadalupe sale el anexo que debe conducir a sus destinos a los pasajeros para Cayena y en este punto serían sujetados a cuarentena, se evita el contacto en su obsequio. Este aislamiento no impide—lo que me hace sonreír sobre la eficacia de las cuarentenas en todas partes del mundo—que nos proveamos de víveres en abundancia, especialmente de frutas. Vuelvo a ver el sabroso aguacate, que los franceses llaman avocat, los peruanos palta, que varía de denominación en cada estado de Colombia y que Humboldt llamó tan exactamente manteca vegetal. Aparece la chirimoya, el clásico fruto tropical, con su gusto a pomada, y el mango indigesto, que trasciende desde lejos a esencia de trementina. Los miramos con ojos ávidos, porque el calor incita, pero la prudencia vence y absteniéndonos, nos evitamos una fiebre segura.
Por la tarde levamos anclas nuevamente, y dos horas después nos detenemos en Basse-Terre, en el costado opuesto de la isla. El aspecto es menos brillante que el de la Pointe-à-Pitre, y tampoco nos es posible bajar a tierra. Al caer la noche continuamos viaje, y al alba tocamos por breves momentos en Saint-Pierre, la capital comercial de la Martinica, como Fort-de-France es su capital política. Apenas clareaba, seguimos la marcha, de manera que me sería imposible dar la menor idea de ese puerto, que aseguran ofrece un bellísimo cuadro a la mirada.
Por fin, henos en Fort-de-France, el antiguo Port-Royal, el teatro de tantas y tenaces luchas entre ingleses y franceses, la patria de la dulce Josefina Beauharnais, cuya estatua, en el lascivo traje del Directorio, se levanta en la plaza; he ahí el punto donde pasó su juventud aquella mademoiselle d'Aubigné, que debía casarse en primeras nupcias con un rimador paralítico y mendicante y en segundas con un señor Borbón, que reinó sesenta años en Francia bajo el nombre de Luis XIV.
De un lado de la bahía, el viejo fuerte Real, grave aun con el equívoco reflejo de su importancia pasada, pues rara vez consiguió detener los desembarcos ingleses. Del otro, inmensos depósitos de carbón. Atrás, montañas áridas y tristes. Es del otro lado de la isla, en la tierra alta, donde se vuelven a ver los extensos cafetales y las llanuras verdeadas por la robusta caña de azúcar. Allí la naturaleza es tan bella como fecunda y sustenta la reputación admirable de la soberbia Antilla francesa.
Los pasajeros para las Guayanas nos han dejado ya, y estamos en completa libertad para bajar o no a tierra. Preguntamos si hay fiebre, deseando secretamente una respuesta negativa; pero, a pesar de cerciorarnos de que la enfermedad fatal reina en Fort-de-France, nos resolvemos a descender, persuadidos de que el buque, inmóvil y pegado a tierra, bajo un calor de 37°, no es el refugio más seguro para evitar el contagio. El nuevo gobernador ha bajado pomposamente hace dos horas.
No olvidaré nunca el aspecto de la plaza, la sabane, como allí le llaman, en el momento que penetramos en ella, después de ascender una ligera cuesta. Toda la población baja, el soberano pueblo, está reunido, con motivo de la recepción del gobernador, que en ese momento pasaba en un landó, vestido de toda etiqueta, con un funcionario negro como las penas a su lado, y otro no más rubio al frente. ¡Cómo comprendí aquella mirada que me dirigió, aquel saludo cortés, pero tan impregnado de profunda desolación! Me saqué el sombrero y saludé con respeto a aquel mártir, que salía de los salones de París, para ir a reinar sobre la isla tropical.
Las fantasías más atrevidas de Goya, las audacias coloristas de Fortuny o de Díaz, no podrían dar una idea de aquel curiosísimo cuadro. El joven pintor venezolano, que iba conmigo, se cubría con frecuencia los ojos y me sostenía que no podría recuperar por mucho tiempo la percepción dei rapporti, esto es, de las medias tintas y las gradaciones insensibles de la luz, por el deslumbramiento de aquella brutal crudeza. Había en la plaza unas quinientas negras, casi todas jóvenes, vestidas con trajes de percal de los colores más chillones: rojos, rosados, blancos. Todas escotadas y con los robustos brazos al aire; los talles, fijados debajo del áxila y oprimiendo el saliente pecho, recordaban el aspecto de las merveilleuses del Directorio. La cabeza cubierta con un pañuelo de seda, cuyas dos puntas, traídas sobre la frente, formaban como dos pequeños cuernos. Esos pañuelos eran precisamente los que herían los ojos; todos eran de diversos colores, pero predominando siempre aquel rojo lacre ardiente, más intenso aún que el llamado en Europa lava del Vesubio; luego, un amarillo rugiente, un violeta tornasolado, ¡qué sé yo! En las orejas, unas gruesas arracadas de oro, en forma de tubos de órgano, que caen hasta la mitad de la mejilla. Los vestidos de larga cola y cortos por delante, dejando ver los pies... siempre desnudos. Puedo asegurar que, a pesar de la distancia que separa ese tipo de nuestro ideal estético, no podía menos de detenerme por momentos a contemplar la elegancia nativa, el andar gracioso y salvaje de las negras martiniqueñas. Pero cuando esas condiciones sobresalen realmente, es cuando se las ve despojadas de sus lujos y cubiertas con el corto y sucio traje del trabajo, balancearse sobre la tabla que une al buque con la tierra, bajo el peso de la enorme canasta de carbón que traen en la cabeza... Una noche de las que permanecimos en Fort-de-France, encontré mi lecho en el hotel tan inhabitable o tan habitado, que me vestí en silencio, gané la calle, y a riesgo de perderme, me puse en camino hacia el vapor. Declaro que hay que resistir menos asaltos desde la porte Saint-Martin hasta la Avenida de la Opera, a las 11 de la noche en los bulevares de París, o de 11 a 12 en la vereda del Critérium en Londres, que en aquella marcha incierta bajo una noche oscura. Las hurís africanas se suceden unas a otras y en un francés imposible, grotesco, os invitan a pasar el puente del Sirat; basta, para no sucumbir, recordar el procedimiento de Ulises y taparse, no ya los oídos, sino las narices, lo que es más eficaz. Pululan, salen de todas partes, hasta que es necesario apartarlas con violencia. Por fin llegué a bordo, guiado por una luz eléctrica, colocada sobre el puente... Así que subí, el oficial de guardia me llamó y me mostró el cuadro más original que es posible concebir. Al pie del buque y sobre la ribera, hormigueaba una muchedumbre confusa y negra, iluminada por las ondas del fanal eléctrico. Eran mujeres que traían carbón a bordo, trepando sobre una plancha inclinada las que venían cargadas, mientras las que habían depositado su carga, descendían por otra tabla contigua, haciendo el efecto de esas interminables filas de hormigas que se cruzan en silencio. Pero aquí todas cantaban el mismo canto plañidero, áspero, de melodía entrecortada. En tierra, sentado sobre un trozo de carbón, un negro viejo, sobre cuyo rostro en éxtasis caía un rayo de luz, movía la cabeza, como en un deleite indecible, mientras batía, con ambas manos y de una manera vertiginosa, el parche de un tambor que oprimía entre las piernas colocadas horizontalmente. Era un redoble permanente, monótono, idéntico, a cuyo compás se trabajaba. Aquel hombre, retorciéndose de placer, insensible al cansancio, me pareció loco. «Es simplemente un empleado de la compañía, a sueldo como cualquiera de nosotros;—me dijo el joven oficial—hace cuatro horas que está tocando y tocará hasta el alba con brevísimos momentos de reposo. Una vez quisimos suprimirlo; pero cuando llegó el día, no se había hecho la mitad de la faena de costumbre. Por otra parte, usted mismo ya a advertirlo». Llamó a un marinero, le dio una orden, y éste descendió en dirección al negro del tambor. «¿Ve usted el movimiento, el entusiasmo con que todas esas negras trabajan? Mire aquella especialmente; tiene 18 años y pasa, no sólo por una de las más bellas, sino de las más altivas y pendencieras. Véala usted mecer las caderas lascivamente mientras sube; ha bebido un poco de cacholí, pero lo que más la embriaga es su propio canto, al compás del eterno redoblar». En esto se hizo el silencio; las negras todas se miraron unas a otras, los cantos empezaron a morir en sus labios; algunas se detenían, colocaban el canasto en tierra, se sentaban sobre él y cruzando sus piernas, inclinaban la cabeza como perdidas en una melancolía nostálgica. Las hormigas que viajaban sobre las tablas se hacían raras; el movimiento cesaba en tierra, cuando por uno de los boquetes de la cubierta apareció la cara sudorosa y ennegrecida de uno de los contramaestres, quien, levantando en alto un candil, gritó con voz de trueno: «¡Du charbon, sang-Dieu! Et toi, cré nom d'un fainéant, fais donc rouler ton machin!» El oficial sonrió, el tambor se hizo oír de nuevo y el trabajo empezó a recuperar su animación anterior.
Un momento después se dio la señal de reposo que debía durar media hora. Por indicación del oficial, tiré una moneda al negro del tambor y grité recio: «¡Vamos, muchachas, una bamboula endemoniada!» Me será difícil olvidar el cuadro característico de aquel montón informe de negros cubiertos de carbón, harapientos, sudorosos, bailando con un entusiasmo febril bajo los rayos de la luz eléctrica. El tambor ha cambiado ligeramente el ritmo y bajo él, los presentes que no bailan entonan una melopea lasciva. Las mujeres se colocan frente a los hombres y cada pareja empieza a hacer contorsiones lúbricas, movimientos ondeantes, en los que la cabeza queda inmóvil; culebrean sin cesar. La música y la propia animación los embriaga; el negro del tambor se agita como bajo un paroxismo más intenso aún y las mujeres, enloquecidas, pierden todo pudor. Cada oscilación es una invitación a la sensualidad, que aparece allí bajo la forma más brutal que he visto en mi vida; se acercan al compañero, se estrechan, se refriegan contra él, y el negro, como los animales enardecidos, levanta la cabeza al aire y mira echándola a la espalda, muestra su doble fila de dientes blancos y agudos. No hay cansancio; parece increíble que esas mujeres lleven diez horas de un rudo trabajo. La bamboula las ha transfigurado. Gritan, gruñen, se estremecen y por momentos se cree que esas fieras van a tomarse a mordiscos. Es la bacanal más bestial que es posible idear, porque falta aquel elemento que purificaba hasta las más inmundas orgías de las fiestas griegas: la belleza. No he visto nada más feo, más repulsivo, que esos negros sudorosos; me daban la idea de orangutanes bramando de lascivia...
Por fin, a un nuevo grito del contramaestre, el baile cesó, restableciéndose el silencio como por encanto, y las hormigas volvieron, un momento después, a trepar laboriosamente las tablas, cargadas con sus pesados canastos y proyectando, bajo las ondas de luz, las negras figuras de sus cuerpos sobre la vaga sombra que cubría el suelo.
¡Los negros!, he ahí el mal terrible de la Martinica. Explotada por los valerosos plantadores del pasado, no tardó, como todas las Antillas, como las dos Américas, en ser uno de los principales mercados para el comercio de ébano animal; las costas de la Senegambia, de la Guinea y del Cabo, suministraban esclavos en abundancia a los atrevidos corsarios de las interminables guerras de los siglos XVI, XVII y XVIII. Estos, cuando las presas faltaban, ponían rumbo al África y volvían con las bodegas repletas de la negra mercancía... Recuerdo que una noche, a bordo del Ville-de-Brest, conversaba con un médico que se dirigía a Panamá, contratado para el servicio sanitario de los trabajos del canal. Era un escéptico absoluto, un hombre de teorías hechas e intransigentes. Hablamos de la esclavitud, y sin ascender a la región suprema de la moral, manifesté simplemente la repugnancia estética que me causaba la explotación del hombre por el hombre. Su réplica fue característica: comenzó declarándome que, si juzgaba la cuestión desde el punto de vista de la filosofía religiosa, nada tendría que objetarme, porque todo sería inútil. Pero que, si por el contrario, era yo un positivista convencido, creyendo en la evolución constante y por lo tanto en el encadenamiento de los seres organizados, tendría que ser lógico admitiendo que el negro, como el caballo, como el toro o las aves se encontraba a un nivel bien inferior al nuestro y podíamos, en consecuencia, utilizarlo legítimamente en la satisfacción de nuestras necesidades—¡Pero a eso paso, usted aceptaría hasta la práctica de comernos a los negros!—¡No, porque la carne de vaca es mejor y las vacas no pueden cortar la caña ni recoger el tabaco!—¡Aquel hombre era un socialista en absoluto y no caían de sus labios sino planes de reforma con vistas a la felicidad humana sobre la tierra!...
Fue en 1848, a favor de la revolución de febrero y por los esfuerzos de M. Schelder, director de colonias entonces y actual senador inamovible, cuando los negros de la Martinica y de la Guadalupe se emanciparon. Pero el verdadero antagonismo, la lucha terrible entre los blancos, reducidos a un número insignificante, y la gente de color, estalló en 1870, cuando la revolución del 4 de septiembre fijó el sufragio universal como base del nuevo organismo político de la Francia. Los blancos, descendientes de los señores feudales del pasado, dueños de las capitales, de la fuerza inicial, de la cultura, pretendieron dirigir la masa oscura y tratarla, poco más o menos, como en nuestras pampas trata el estanciero a los gauchos, en todo lo que a política se refiere. Pero fue entonces cuando apareció el gremio terrible de los mulatos, zambos y cuarterones, herederos de los malos instintos de las dos razas que representan, y habiendo bebido en las escuelas el barniz de ilustración necesaria para fundar periódicos incendiarios y proclamar en las plazas públicas, delante de un auditorio imbécil y fanático, el exterminio de los antiguos señores. En la actualidad, todos los diputados a las cámaras francesas por la Martinica, Guadalupe y la Guayana, son mulatos; pero la lucha social se ha circunscrito a la Martinica. Es a muerte: el blanco no tiene más garantías que la guarnición militar, enviada de la metrópoli, y su valor personal, que lo hace respetable. Hace diez años que los blancos, únicos propietarios territoriales, únicos industriales, únicos hombres de progreso en la isla, no se acercan a las urnas. No tienen voz ni voto, como durante veinte años no lo tuvieron los hombres honrados en la circunscripción de Nueva York. Se vengan con su altivez, con su orgullo desmedido. El jefe de uno de los buques de estación naval en las Antillas, era un completo caballero, estimado, inteligente y bravo, pero hombre de color; jamás pisó un salón de Fort-de-France o de Saint-Pierre. Ese mismo oficial francés, encontrándose en la Habana, fue expulsado, en un café, del punto destinado exclusivamente a los blancos. Sus oficiales hicieron propia la causa y estuvo a punto de estallar un deplorable conflicto...
Ese antagonismo entre los hombres de progreso y la raza, que no ha hecho, no hace, ni podrá hacer jamás nada en ese sentido, es la principal causa de la decadencia actual de la Martinica. Como se ha agitado en las cámaras francesas la idea de imponer el servicio militar obligatorio a las colonias, pues estaban exentas hasta ahora, los blancos de la Martinica temen que los contingentes que allí se levanten, se empleen en la guarnición de la isla, en cuyo caso perderán la última garantía que les quedaba en los soldados europeos. Ahora bien; no hay negro que no sea comunista, como no hay canónigo que no sea conservador. El día que suceda lo que se teme, habrá una invasión a las propiedades de los blancos que, reprimida o no, traerá seguramente la ruina.
En esa expectativa, los grandes propietarios de los ingenios han tomado la determinación de deshacerse de los mismos, organizando en Francia sociedades anónimas con un capital tres o cuatro veces mayor que aquel que representaba el ingenio para su propietario primitivo. Por lo tanto, debiendo la finca rendir un interés triple al anterior, no sólo los salarios disminuyen en relación, sino también la riqueza pública.
Tal es la situación de esa antigua y rica colonia; los hombres de estado empiezan a preocuparse seriamente de ella; pero, dada la naturaleza de las causas que determinan el malestar, es bien difícil encontrar el remedio sin ir contra las ideas absolutas de igualdad que hoy imperan en Francia.
En Venezuela.
La despedida.—Costa-Firme.—La Guayra.—Detención forzosa.—La cara de Venezuela.—De la Guayra a Caracas.—La Montaña.—Una necesidad suprema.—Ojeada sobre Venezuela.—Su situación y productos.—El coloniaje.—La guerra de la independencia.—El decreto de Trujillo.—La anarquía.—¡Gente de paz!—La lección del pasado.—La ciudad de Caracas.—Los temblores.—El Calvario.—La plaza de toros.—El pueblo soberano.—La cultura venezolana.
Pasamos tres días en la Martinica dándonos el inefable placer de pisar tierra y respirar otra atmósfera que la de a bordo. La fiebre amarilla reinaba, aunque no con violencia, y debo declarar que se condujo con nosotros de una manera bastante decorosa, pues, despreciando los sanos consejos de la experiencia, no sólo tomamos algunas frutas, sino que pasamos los tres días bebiendo licores y refrescos helados.
Por fin, al caer la tarde del 21 de agosto, levamos anclas, y después de despedirnos a cañonazos del gobernador, que desde la linda eminencia en que está situada su casa, agitaba el pabellón, nos pusimos en viaje, rumbo a Costa Firme. Navegamos esa noche, todo el día siguiente y en la mañana del tercero apareció la lista negruzca de la tierra. Pronto fondeamos frente al puerto de La Guayra, pequeña ciudad recostada sobre los últimos tramos de la montaña y que, a lo lejos, con sus cocoteros y palmas variadas, presenta un aspecto simpático a la mirada.
Allí nos despedíamos de aquellos que habían concluido su viaje, cuando un viejo amigo de Buenos Aires, el Dr. Dubreil, se me presentó a bordo, junto con el cónsul general de la República Argentina en Venezuela, D. Carlos R. Rohl, uno de los jóvenes más simpáticos que es posible encontrar.
Es difícil formarse una idea del placer con que se ve una cara conocida en regiones de cuya vida social no se puede formar concepto. Una sola fisonomía es una evocación de una multitud de recuerdos...
Les comuniqué mi proyecto de continuar viaje hasta Sabanilla, en las costas de Colombia, remontar el Magdalena y luego dirigirme a Bogotá, por donde debía dar principio a mi misión. A una voz me informaron que ese plan era irrealizable, por cuanto el río Magdalena no tenía agua en ese momento. Si seguía viaje, o me veía obligado a retroceder desde Barranquilla, en la boca del río, o si persistía en remontarlo, corría riesgo de quedar varado en él, sabe Dios qué tiempo, bajo un calor infernal y una plaga de mosquitos capaz de dar fiebre en cinco minutos. Resolví, en consecuencia, descender en La Guayra y comenzar mi tarea por Caracas.
El mar estaba como una balsa de aceite, lo que llamaba la atención de los venezolanos, poco habituados a esa mansedumbre, tan insólita en aquella rada de detestable reputación. Bajamos, pues, y una vez en tierra, todo el encanto fantasmagórico de la ciudad, vista desde el mar, se desvaneció para dar lugar a una impresión penosa. «Venezuela tiene la cara muy fea», me decía un caraqueño, aludiendo al aspecto sombrío, desaseado, triste, mortal, de aquel hacinamiento de casas en estrechísimas calles que parecen oprimidas entre la montaña y el mar.
El calor era insoportable; La Guayra semeja una marmita dentro de la cual cayeran, derretidos, los rayos del sol. Nos sofocábamos materialmente dentro de aquel infame hotel Neptuno, en el que, en época no lejana, debía pasar tan atroces tormentos. Contengo mi indignación para entonces y prometo no escasearla, en la seguridad de que todos los venezolanos han de unir su voz a la mía en un coro expresivo.
A las dos de la tarde tomamos un carruaje, pasamos por la aldea de Maiquetia, situada a pocas cuadras de La Guayra, a orillas del mar, y comenzamos la ascensión de la montaña. El camino, en el que se emplean seis horas, es realmente pintoresco. El eterno aspecto de la montaña, pero realzado aquí por la vegetación, los cafetales cubriendo las laderas, y aquellas gigantescas escalinatas talladas en el cerro a fin de obtener planos para la cultura, que recuerdan los curiosos sistemas de los indios peruanos bajo la monarquía incásica. Se sube, se baja, se vuelve a subir, y a cada momento una nueva perspectiva se presenta a la mirada. Todo ese camino de La Guayra a Caracas está regado por sangre venezolana, derramada alguna en la larga lucha de la independencia, pero la más en las terribles guerras civiles que han asolado ese hermoso país, impidiéndole tomar el puesto que corresponde a la extraordinaria riqueza de su suelo.
Nada más delicioso que el cambio de temperatura a medida que se asciende. Desde la línea tropical venimos respirando una atmósfera abrasadora que se ha hecho en La Guayra casi candescente. En la montaña, el aire puro refresca a cada instante y los pulmones, no habituados a esa sensación exquisita, respiran acelerados, con la misma alegría con que los pájaros baten las alas en la mañana.
El viaje en coche es pesado y mortificante, por las continuas sacudidas del camino que está destruido constantemente por las lluvias y la frecuencia del tránsito. Miro al porvenir con envidia observando los trabajos que se hacen, en medio de tantas dificultades, para trazar una línea férrea. ¿Se llevará ésta a cabo? Por lo menos, me consta que es una aspiración colectiva en Venezuela, porque de ella, como de algunas otras no muy extensas, depende la transformación de aquel país[5].
A las ocho y media de la noche llegamos por fin a aquel valle delicioso tantas veces regado por sangre y en cuyo seno se ostenta Caracas, la noble ciudad que fue cuna y que es tumba de Bolívar.
Antes de pasar adelante, conviene arrojar una mirada de conjunto sobre el maravilloso país que acabo de pisar, asombrado por las mil circunstancias especiales que hacen de él una de las regiones más favorecidas del suelo americano. El Océano baña las costas de Venezuela en una extensión inmensa y sus entrañas están regadas por ríos colosales como el Orinoco, el Meta y demás afluentes, que cruzan territorios que, como el de la Guayana, tienen aún más oro en su seno que el que buscaban los conquistadores en las vetas fabulosas del Eldorado...
¿Qué productos de aquellos que la necesidad humana ha hecho precisos no brotan abundantes de esa tierra fecundada por el sol de los trópicos? El café, el cacao, el añil, el tabaco, la vainilla, cereales de toda clase, y en los dilatados llanos ganados en tanta abundancia como en nuestras pampas. Añadid su proximidad providencial de los Estados Unidos y de Europa, los dos últimos focos en la evolución del progreso humano sobre la tierra, puertos naturales, estupendos, como el de Puerto Cabello y el futuro de Carenero, y miraréis con el asombro del viajero la postración actual de ese país, no comprendiendo cómo la obra de los hombres ha podido contrarrestar hasta tal punto la acción vigorosa de las fuerzas naturales.
Una vez más tenemos los argentinos que bendecir la aridez aparente de nuestras llanuras, el abandono colonial en que se nos dejó, el aislamiento completo en que vivimos durante siglos y que dio lugar a la formación de una sociedad democrática, pobre pero activa, humilde pero laboriosa. Entre todos los pueblos sudamericanos, somos el único que ha tenido remotas afinidades con las colonias del Norte, fundadas por los puritanos del siglo XVII. Tampoco había oro allí y la vida se obtenía por la labor diaria y constante. Entretanto el Perú, cuya jurisdicción alcanzaba hasta las provincias septentrionales de la Argentina, Quito, el virreinato de Santa Fe, la capitanía general de Venezuela, eran teatro de las horribles escenas suscitadas por la codicia gigante de los reyes de España, tan ferozmente secundada por sus agentes.
La suerte de Venezuela fue más triste aun que la del Perú; vendida esa región por Carlos V, en un apuro de dinero, a una compañía alemana, viéronse aparecer sobre el suelo americano aquellos bárbaros germanos que se llamaron Alfinger, Seyler, Spira, Federmann, Urre; y que no encontrando oro a montones, según soñaban, vendían a los indios como esclavos para Cuba y Costa Rica, llegando Alfinger hasta alimentar a sus soldados con la carne del infeliz indígena. En aquellas bárbaras correrías que duraban cuatro y cinco años, desde las orillas del mar Caribe a las más altas mesetas andinas, la marcha de los conquistadores quedaba grabada por huellas de incendio y de sangre. Fue en una de esas excursiones gigantescas que el viajero moderno, recorriendo las mismas regiones con todos los elementos necesarios, apenas alcanza a comprender, dónde Federmann, partiendo de Maracaibo y recorriendo las llanuras de Cúcuta y Casanare, mortales aun en el día, apareció en lo alto de la sabana de Bogotá, a 2.700 metros sobre el nivel del mar, al tiempo que Benalcázar, salido de Quito, plantaba sus reales en la parte opuesta de la planicie, formando simultáneamente el triángulo Quesada que, después de remontar el Magdalena, había trepado, con un puñado de hombres, las tres gradas gigantes que se levantan entre el río y la altiplanicie. ¡Cómo tenderían ávidos los ojos los tres conquistadores sobre la sabana maravillosa donde pululan millares de chipchas, entregados a la agricultura, tan desarrollada como en el Perú!...
Fue en Venezuela, en aquella costa de Cumaná, de horrible memoria, donde se levantó la voz de Las Casas, llena de sentimiento de humanidad más profundo. El que haya leído el libro del sublime fraile, que es el comentario más noble del Evangelio que se haya hecho sobre la tierra, sabe que ningún pueblo de la América ha sufrido como aquél.
Más tarde, la independencia, pero la independencia a la manera del Alto Perú, con sus desolaciones intermitentes, con sus Goyeneche, con su Cochabamba, con los cadalsos de Padilla, de Warnes, etc.
Es aquí donde la lucha tomó sus caracteres más sombríos y salvajes; es aquí donde Monteverde, Boves, el asombroso Boves, aquella mezcla de valor indomable, de tenacidad de hierro y de inaudita crueldad, Morales, y al fin Murillo, el émulo de Bolívar, arrasaban, como en las escenas bíblicas, los pueblos y los campos y pasaban al filo de la espada hombres, mujeres, niños y ancianos. Es aquí donde el Libertador lanzó el decreto de Trujillo, la guerra a muerte, sin piedad, sin cuartel, sin ley. Leer esa historia es un vértigo; cada batalla, en que brilla la lanza de Páez, de Piar, Cedeño y mil otros, es un canto de Homero; cada entrada de ciudad es una página de Moisés. Caracas es saqueada varias veces, y en medio de la lucha se derrumba sobre sí misma, al golpe del terremoto de 1812. Sus hijos más selectos están en los ejércitos o en la tumba; pocos de los que se inmortalizaron en la cumbre de San Mateo, alcanzaron a ver el día glorioso de Carabobo.
Si alguna vez ha podido decirse con razón que la lucha de la independencia fue una guerra civil, es refiriéndose a Venezuela y Colombia. De llaneros se componían las hordas de Boves y Morales, así como las de Péez y Saraza. El empuje es igual, idéntica la resistencia. La disciplina, los elementos bélicos, están del lado de España; pero los americanos tienen, además de su entusiasmo, además de los hábitos de vida dura, jefes como Bolívar, Piar, Urdaneta, Páez y más tarde Sucre, Santander, etc. ¿Crueldad? Idéntica también, pese a nosotros. Al degüello respondía el degüello, a la piedad, rara, rara vez la piedad. El batallar continuo, la vista de la sangre, la irritación por el hermano muerto, inerme, exaltaban esos organismos morales hasta la locura. Bolívar hace sus tres campañas fabulosas y a lomo de mula recorre Venezuela en todas direcciones, hace varias veces el viaje de Caracas a Bogotá, de Bogotá a Quito, al Perú, ¡a los confines de Bolivia! Veinte veces ha visto la muerte ya en la batalla, ya en el brazo de un asesino. Páez combate como combatía Páez, en primera fila, enrojecida la lanza hasta la cuja, en ¡ciento trece batallas! ¿Qué soldado de César o de Napoleón podría decir otro tanto?...
Como resultado de una guerra semejante, la destrucción de todas las instituciones coloniales, más o menos completas, pero instituciones al fin, el abandono absoluto de la industria agrícola y ganadera, el enrarecimiento de la población, la ruina de los archivos públicos, la desaparición de las fortunas particulares, la debilitación profunda de todas las fuerzas sociales. Recuérdese nuestra lucha de la independencia; jamás un ejército español pasó al sur de Tucumán; jamás en nuestros campos reclutaron hombres los realistas. Más aún: en medio de la lucha se observaban las leyes de la guerra, y después de nuestros desastres, como después de nuestros triunfos, el respeto por la vida del vencido era una ley sagrada. Ni las matanzas de Monteverde y Boves se han visto en tierra argentina, ni sobre ella ha lanzado sus fúnebres resplandores el decreto de Trujillo.
Después... la triste noche de la anarquía cayó sobre nosotros. La guerra civil con todos sus horrores, Artigas, Carreras, Ramírez, López; más tarde, Quiroga, Rosas, Oribe, acabaron de postrarnos. Pero Venezuela tomó también su parte en ese amargo lote de los pueblos que se emancipan. Nuestros dolores terminaron en 1852 y pudimos aprovechar la mitad de este siglo de movimiento y de vida para ingresar con energía en la línea de marcha de las naciones civilizadas. Hasta 1870 Venezuela ha sido presa de las discordias intestinas. ¡Y qué guerras! La lucha de la independencia hizo escuela; en las contiendas fratricidas, el partidario vivió sobre el bien del enemigo, y al fin, la riqueza pública entera desapareció en la vorágine de sangre y fuego. Llegad a una habitación de las campañas venezolanas y llamad: en la voz que os responde, notáis aún el ligero temblor de la inquietud vaga y secreta, y sólo gira la puerta para daros entrada, cuando habéis contestado con tranquilo acento: «¡Gente de paz!»[6].
¡Gente de paz! He ahí la necesidad suprema de Venezuela. El sueño está virgen aún: sus montañas repletas de oro, sus valles húmedos de savia vigorosa, las faldas de sus cerros ostentan al pie el plátano y el cocotero, el rubio maíz en sus declives y el robusto café en las cumbres.
¡Gente de paz! El pueblo es laborioso, manso, dócil, honrado proverbialmente. ¡Dejadle trabajar, no lo cercenéis con el cañón o con la espada, hacedlo simpático a la Europa, para que la emigración venga espontáneamente a mezclarse con él, a enseñarle la industria y vigorizar su sangre!
¡Gente de paz para los pueblos de América! Aquellos tiempos pasaron: pasó la conquista, pasó la independencia, y la América y la España se tienden hoy los brazos a través de los mares, porque ambas marchan por la misma senda, en pos de la libertad y del progreso. Tomo dos frases en los Opúsculos, de Bello, la primera sobre la conquista, la segunda sobre la independencia, que, en mi opinión, concretan y formulan el juicio definitivo de los americanos que piensan y meditan sobre esos dos graves acontecimientos:
«No tenemos la menor inclinación a vituperar la conquista. Atroz o no atroz, a ella debemos el origen de nuestros derechos y de nuestra existencia, y mediante ella vino a nuestro suelo Aquella parte de la civilización europea que pudo pasar por el tamiz de las preocupaciones y de la tiranía de España»[7].
«Jamás un pueblo profundamente envilecido ha sido capaz de ejecutar los grandes hechos que ilustraron las campañas de los patriotas. El que observe con ojos filosóficos la historia de nuestra lucha con la metrópoli, reconocerá sin dificultad que lo que nos ha hecho prevalecer en ella, es cabalmente el elemento ibérico. Los capitanes y las legiones veteranas de la Iberia transatlántica fueron vencidos por los caudillos y los ejércitos improvisados de otra Iberia joven que, abjurando el nombre, conserva el aliento indomable de la antigua. La constancia española se ha estrellado contra sí misma»[8].
He ahí cómo debemos pensar respecto a la España, abandonando los temas retóricos, las declamaciones ampulosas sobre la tiranía de la metrópoli, sobre su absurdo sistema comercial, que le fue más perjudicial que a nosotros mismos, y recordando sólo que la historia humana gravita sobre la solidaridad humana. El pasado es una lección y no una fuente de eterno encono.
La ciudad de Caracas está situada en el valle que lleva su nombre y que es uno de los más bellos que se encuentran en aquellas regiones. Bajo un clima templado y suave, la naturaleza toma un aire tal de lozanía, que el viajero que despunta por la cumbre de Avila, cree siempre hallarse en el seno de una eterna primavera. El verde ondulante de los vastos plantíos de caña, claro y luminoso, contrasta con los reflejos intensos de los cafetales que crecen en la altura. Dos o tres imperceptibles hilos de agua cruzan la estrecha llanura, y aunque el corte de los cerros sobre el horizonte es algo monótono, hay tal profusión de árboles en sus declives, la baja vegetación es tan espesa y compacta, que la mirada encuentra siempre nuevas y agradables sensaciones ante el cuadro.
La ciudad, como todas las americanas fundadas por los españoles, es de calles estrechas y rectangulares. Sería en vano buscar en ellas los suntuosos edificios de Buenos Aires o Santiago de Chile; al mismo tiempo que las conmociones humanas han impedido el desarrollo material, los sacudimientos intermitentes de la tierra, temblando a cada borrasca que agita las venas de la montaña, hacen imposibles las construcciones vastas y sólidas. Todo es allí ligero, como en Lima, y el aspecto interior de las casas, sus paredes delgadas, sus tabiques tenues, revelan constantemente la temida expectativa de un terremoto. Durante mi permanencia en Caracas tuve ocasión de observar uno de esos fenómenos a los que el hombre no puede nunca habituarse y que hacen temblar los corazones mejor puestos. Leía, tendido en un sofá de mi escritorio y en el momento en que García Mérou se inclinaba a mostrarme un pasaje del libro que recorría; se lo vi vacilar entre las manos, mientras sentía en todo mi cuerpo un estremecimiento curioso. Nos miramos un momento, sin comprender, el tiempo suficiente para que los techos, cayendo sobre nosotros, nos hubieran reducido a una forma meramente superficial. Cuando notamos que la tierra temblaba, corrimos, primero al jardín; pero venciendo la curiosidad, salimos a la calle y observamos a todo el mundo en las puertas de sus casas; caras llenas de espanto, gente que corría, mujeres arrodilladas, un pavor desatentado vibrando en la atmósfera. Una o dos paredes de nuestra casa se rajaron, y aunque sin peligro para nosotros, no así para aquellos que la habiten en el momento de la repetición del fenómeno.
La ciudad, en sí misma, tiene un aspecto sumamente triste, sobre todo para aquellos que hemos nacido en las llanuras y que no podemos habituarnos a vivir rodeados de montañas que limitan el horizonte en todos sentidos y parecen enrarecer el aire. Hay, sin embargo, dos puntos que podrían figurar con honor en cualquier ciudad europea: la plaza Bolívar, perfectamente enlosada, con la estatua del Libertador en el centro, llena de árboles corpulentos, limpia, bien tenida, delicioso sitio de recreo para pasar un par de horas oyendo la música de la retreta, y el Calvario.
El Calvario es un cerro pintoresco y poco elevado, a cuyo pie se extiende Caracas. En todas las guerras civiles pasadas, la fracción que ha conseguido hacerse dueña del Calvario, lo ha sido inmediatamente de la ciudad. De allí se domina Caracas por completo, y ni un pájaro podría jactarse de contemplarla más cómodamente que el que se encuentra en el lindo cerro.
Se sube en carruaje o a pie, por numerosos caminos en zigzags, muy bien tenidos, rodeados de árboles y plantas tropicales, hasta llegar a la meseta de la altura, donde, en el centro de un jardín frondoso, se levanta la estatua del general Guzmán Blanco, actual presidente de los Estados Unidos de Venezuela. Se nota en todos los trabajos del Calvario la ausencia completa de un plan preconcebido; parece que se han ido trazando caminos a medida que las desigualdades del terreno lo permitían. Aquí una fuente, más adelante un banco cubierto de bambús rumorosos, allí una gruta, y por todas partes flores, agua corriendo con ruido apagado, silencio delicioso, vistas admirables y un ambiente fresco y perfumado. A pesar del cansancio de la subida, pocos han sido los días que he dejado de hacer mi paseo al pintoresco cerro. Siempre solo, como el Santa Lucía en Santiago de Chile, como la Exposición en Lima, como el Botánico en Río, como el Prado en Montevideo, como Palermo en Buenos Aires. Sólo los domingos, los atroces y antipáticos domingos, se llenaba aquello de gente, paqueta, prendida con cuatro alfileres, oliendo a pomada y suspirando por la hora de volver a casa y sacarse el botín ajustado. Nunca fui un domingo; pero las tardes serenas de entre semana, la quieta y callada soledad, el sol tras el Avila, sonriente en la promesa del retorno, las mujeres del pueblo trepando lentamente a buscar el agua pura de la fuente, para bajar más tarde con el cántaro en la cabeza como las hijas del país de Canaán, los pájaros armoniosos, buscando a prisa sus nidos al caer la noche, el camino de la Guayra, esto es, la senda por donde se va a la luz y al amor, a Europa y a la patria, perdiéndose en la montaña, cruzada por la silenciosa y paciente recua cuya marcha glacial, indiferente, parece ser un reproche contra las vagas agitaciones del alma humana; todo ese cuadro delicado persiste en mi memoria en el marco cariñoso de los recuerdos simpáticos.
La ciudad tiene algunos edificios notables, como el teatro, el palacio federal del Capitolio, etc.
Me llamó mucho la atención la limpieza de la gente del pueblo bajo, cuya elegancia dominguera consiste en vestirse de blanco irreprochable. Es humilde, respetuoso y honesto. En Venezuela es proverbial la seguridad de las campiñas, por las que transitan frecuentemente arrias conductoras de fuertes sumas de dinero, sin que haya noticia de haber sido jamás asaltadas.
La diversión característica del pueblo de Caracas es la plaza de toros, que funciona todos los domingos. El pobre caraqueño (me refiero al lowpeople), que no tiene los reales suficientes para pagar la función, se considera más desgraciado que si le faltara que comer. Mis sirvientes, haraganes y perezosos, adquirían cierta actividad a contar del viernes—y cuando quería hacerles andar listos en un mandado, me bastaba anunciarles que a la primera tardanza no habría toros, para verlos volar.
En la plaza, que no es mala, se aglomeran, gritan, patean, juegan los golpes, hacen espíritu, gozan como los españoles en idéntico caso, atestiguando su filiación más con su algarabía que con su idioma. Pero las corridas de toros en Venezuela se diferencia en dos puntos esenciales de las de España. En el primer punto, el toro, de mala raza, medio atontado por los golpes con que lo martirizan una hora en el toril, antes de entrar a la plaza, trae los dos cuernos despuntados. Toda la lucha consiste en capearlo y ponerle banderillas, de fuego para los poltrones, sencillas para los bravos. Una vez que el bicho ha cumplido más o menos bien su deber, sea pegando serios sustos a los toreadores, sea huyendo sin cesar con el aire imbécil, se abre un portón y es arrojado a un potrero contiguo. En cuanto a los «artistas» que tuve ocasión de ver, todos ellos criollos, eran, aunque de valor extraordinario, deplorablemente chambones. Cada vez que el toro se fastidiaba y arremetía a uno de ellos, era seguro ver al pobre capeador por los aires o hecho tortilla contra las barandas, lo que no causa mucho placer que digamos. Cuando el toro es bravo y el hombre hábil y valeroso, las simpatías se inclinan siempre al hombre; a mí me sucedía lo contrario.
La verdadera diversión consiste, pues, en la observación del público ingenuo, alegre, bullicioso como los niños de un colegio en la hora de recreo. Venía de Londres, donde, aun en las más grandes aglomeraciones de pueblo, se nota ese aire acompasado, frío, metódico, del carácter inglés; la tumultuosa espontaneidad de los caraqueños contrastaban curiosamente con ese recuerdo, pintando la raza de una manera enérgica, así como la varonil arrogancia de los muchachos corriendo con sus diminutas ruanas el novillo de postre.
Fuera de los toros, no hay otra diversión pública en Caracas, salvo los meses de ópera, al alcance sólo de las altas clases. Pero el pueblo no pide más, y si no escaseara tanto el panem, sería completamente feliz con el circenses.
Desde la época colonial Caracas fue renombrada por su cultura intelectual y citada como uno de los centros sociales más brillantes de la América Española. Su universidad famosa ha producido más de un ilustre ingenio cuya acción ha salvado los límites de Venezuela. Aún en el día posee distinguidos hombres de letras, historiadores, poetas y jurisconsultos, algunos de los cuales, arrastrados desgraciadamente por la vorágine política, han vivido alejados de su país, privándolo así de la gloria que sus trabajos le hubieran reportado.
El tono general de la cultura venezolana es de una delicadeza exquisita. Nunca olvidaré la generosa hospitalidad recibida en el seno de algunas familias que conservan la vieja y honrosa tradición de la sociedad caraqueña. Pago aquí mi deuda de agradecimiento, no sólo personal, sino también como argentino. El nombre de mi patria, querido y respetado, fue el origen de la viva simpatía con que se me recibió. Nada impone más la gratitud que el afecto y consideración manifestados por la patria lejana.
En el mar Caribe.
Mal presagio.—El Avila.—De nuevo en la Guayra.—El hotel Neptuno.—Cómo se come y cómo se duerme.—Cinco días mortales.—La rada de la Guayra.—El embarco.—Macuto.—Una compañía de ópera.—El "Saint-Simon".—Puerto Cabello.—La fortaleza.—Las bóvedas.—El general Miranda.—Una sombra sobre Bolívar.—Las bocas del Magdalena.—Salgar.—La hospitalidad colombiana.
Salí de Caracas el martes, 13 de diciembre; el día y la fecha no podían ser más lúgubres. Pero, como en cada día de la semana y en cada uno de los del mes he tenido momentos amargos, he perdido por completo la preocupación que aconseja no ponerse en viaje el martes, ni iniciar nada en 13. En esta ocasión, sin embargo, he estado a punto de volver a creer en brujas, tantas y tan repetidas fueron las contrariedades que encontré en el camino.
Una vez más volví a cruzar el Avila, buscando el mar por las laderas de las montañas, desiguales, abruptas, caprichosas en sus direcciones, con sus valles estrechos y profundos. Los trabajos del ferrocarril se proseguían, pero sin actividad; es una obra gigante que me trajo a la memoria los esfuerzos de Weelright para unir a Santiago de Chile con Valparaíso, los de Meiggs para trepar hasta la Oroya, y los que esperan en un futuro próximo a los ingenieros que se encarguen de cruzar los Andes con el riel y unir Mendoza con Santa Rosa. El ferrocarril de la Guayra a Caracas, es, a mi juicio, obra de trascendencia vital para el porvenir de Venezuela, así como el de la magnífica bahía de Puerto Cabello a Valencia. La nación entera debía endeudarse para dar fin a esas dos vías que se pagarían por si mismas en poco tiempo.
Al fin llegamos a la Guayra, después de seis horas de coche realmente agobiadoras, por las continuas ascensiones y descensos, como por el deplorable estado del camino. Apenas divisamos la rada, tendimos, ávidos, la mirada, buscando en ella el vapor francés que debía conducirnos a Sabanilla y que era esperado el referido día 13. Me entró frío mortal, porque, al notar la ausencia del ansiado Saint-Simon, pensé en el Hotel Neptuno, en el que tenía forzosamente que descender, por la sencilla razón de que no hay otro en la Guayra. Allí nos empujó nuestro negro destino y allí quedamos varados durante cinco días, cuyo recuerdo opera aún sobre mi diafragma como en el momento en que respiraba su atmósfera.
Los venezolanos dicen, y con razón, que Venezuela tiene la cara muy fea, refiriéndose a la impresión que recibe el extranjero al desembarcar en la Guayra. En efecto, la pobreza, la suciedad de aquel pequeño pueblo, su insoportable calor, pues el sol, reflejándose sobre la montaña, reverberando en las aguas y cayendo a plomo, eleva la temperatura hasta 36 y 38 grados, y el abandono completo en que se encuentra, hacen de la permanencia en él un martirio verdadero. Pero todo, todo lo perdono a la Guayra, menos el Hotel Neptuno.
Creo tener una vigorosa experiencia de hoteles y posadas; conozco en la materia desde los palacios que bajo ese nombre se encuentran en Nueva York, hasta las chozas miserables que en los desiertos argentinos se disfrazan con esa denominación. Me he alojado en los hoteles de nuestra campaña, en cuyos cuartos los himnos de la noche son entonados por animales microscópicos y carnívoros; he llegado, en medio de la Cordillera, camino de Chile, a posadas en cuya puerta el dueño, compadecido sin duda de mi juventud, me ha dado el consejo de dormir a cielo abierto, en vez de ocupar una pieza en su morada; he dormido algunas noches en las postas esparcidas en la larga travesía entre Villa Mercedes y Mendoza; he pernoctado en Consuelo, comido en Villeta y almorzado en Chimbe, camino de Bogotá... pero nada, nada puede compararse con aquel Hotel Neptuno que, como una venganza, enclavaron las potencias infernales en la tétrica Guayra. ¿Describirlo? Imposible; necesitaría, más que la pluma, el estómago de Zola, y al lado de mi narración, la última página de Nana tendría perfumes de azahar. Baste decir que el mueblaje de cada cuarto consiste en un aparato sobre el que jinetea una palangana (que en Venezuela se llama ponchera) con una media naranja de mugre invertida en el fondo. Luego, una silla, y por fin, un catre. Pero un catre pelado, sin colchón, sin sábanas, sin cobertores y con una almohada que, en un apuro, podría servir para cerrar una carta en vez de oblea. El piso está alfombrado...¡de arena! No penséis en aquella arenilla blanca y dulce a la mirada, que tapiza los cuartos en las aldeas alemanas y flamencas, perfectamente cuidada, el piso en que se marcaba el paso furtivo de Fausto al penetrar en la habitación de Margarita; el piso hollado por los pies de Hermann y Dorotea. No; una arena negra, impalpable y abundante, que se anida presurosa en los pliegues de nuestras ropas, en el cabello y que espía el instante en que el párpado se levanta para entrar en son de guerra a irritar la pupila. Allí se duerme. El comedor es un largo salón, inmenso, con una sola mesa, cubierta con un mantel indescriptible. Si el perdón penetrara en mi alma, compararía eso mantel con un mapa mal pintado, en el que los colores se hubieran confundido en tintas opacas y confusas; pero, como no puedo, no quiero perdonar, diré la verdad: las manchas de vino, de un rojo pálido, alternan con los rastros de las salsas; las placas de aceite suceden a los vestigios grasosos... Basta. Sobre esa mesa se coloca un gran número de platos: carne salada en diversas formas, carne a la llanera, cocido y plátanos, plátanos fritos, plátanos asados, cocidos, en rebanadas, rellenos, en sopa, en guiso y en dulce. Luego que todos esos elementos están sobre la mesa, se espera religiosamente a que se enfríen, y cuando todo se ha puesto al diapasón termométrico de la atmósfera, se toca una campana y todo el mundo toma asiento. Así se come.
Así pasamos cinco días, fijos los ojos en el vigía que desde la altura anuncia por medio de señales la aproximación de los vapores. De pronto, al tercer día, suena la campana de alarma. ¡Un vapor a la vista! ¡Viene de Oriente!...¡Francés! ¡Qué sonrisas! ¡Qué apretones de mano! ¡Qué meter aprisa y con forceps todos los efectos en la valija repleta, que se resiste bajo pretexto de que no caben! Un paredón maldito frente al hotel quita la vista del mar; esperamos pacientemente y sólo vemos el buque cuando está a punto de fondear... ¡No es el nuestro!
Pasábamos el día entero en el muelle, presenciando un espectáculo que no cansa, produciendo la punzante impresión de los combates de toros. El puerto de la Guayra no es un puerto, ni cosa que se le parezca; es una rada abierta, batida furiosamente por las olas, que al llegar a los bajos fondos de la costa, adquieren una impetuosidad y violencia increíbles. Hay días, muy frecuentes, en que todo el tráfico marítimo se interrumpe, porque no es materialmente posible embarcarse. Por lo regular, el embarco no se hace nunca sin peligro. En vano se han construido extensos tajamares: la ola toma la dirección que se le deja libre y avanza irresistible. ¡Ay de aquel bote o canoa que al entrar o salir al espacio comprendido entre el muelle y la muralla de piedra, es alcanzado por una ola que revienta bajo él! Nunca me ha sido dado observar mejor esos curiosos movimientos del agua, que parecen dirigidos por un espíritu consciente y libre. Qué fuerzas forman, impulsan, guían la onda, es aún cuestión ardua; pero aquel avance mecánico de esa faja líquida que viene rodando en la llanura y que, al sentir la proximidad de la arena, gira sobre sí misma como un cilindro alrededor de un eje, es un fenómeno admirable. Al reventar, un mar de espuma se desprende de su cúspide y cae bullicioso y revuelto como el caudal de una catarata. Si en ese momento una embarcación flota sobre la ola, es irremisiblemente sumergida. Así, durante días enteros, hemos presenciado el cuadro conmovedor de aquellos robustos pescadores, volviendo de su tarea ennoblecida por el peligro y zozobrando al tocar la orilla. Saltan al mar así que comprenden la inmensidad de la catástrofe y nadan con vigor a pisar tierra, huyendo de los tiburones y tintoreras que abundan en esas costas. El embarco de pasajeros es más terrible aún; hay que esperar el momento preciso, cuando, después de una serie de olas formidables, aquellos que desde la altura del muelle dominan el mar, anuncian el instante de reposo y con gritos de aliento impulsan al que trata de zarpar. ¡Qué emoción cuando los vigorosos marineros, tendidos como un arco sobre el remo, huyen delante de la ola que los persigue bramando! ¡Es inútil; llega, los envuelve, levanta el bote en alto, lo sacude frenética, lo tumba y pasa rugiente a estrellarse impotente contra las peñas!
Consigno un recuerdo al lindo pueblo de Macuto, situado a un cuarto de hora de la Guayra, perdido entre árboles colosales, adormecido al rumor de un arroyo cristalino que baja de la montaña inmediata. Es un sitio de recreo, donde las familias de Caracas van a tomar baños, pero no tiene más atractivo que su belleza natural. El lujo de las moradas de campaña, tan común en Buenos Aires, Lima y Santiago, no ha entrado aún en Venezuela ni en Colombia. Siempre que nos encontramos con estas deficiencias del progreso material, es un deber traer a la memoria, no sólo las dificultades que ofrece la naturaleza, sino también la terrible historia de esos pueblos desgraciados, presa hasta hace poco de sangrientas e interminables guerras civiles.
Al fin del quinto día el vigía anunció nuevamente un vapor que asomaba en el horizonte oriental; esta vez no fuimos chasqueados. Pero, como el Saint-Simon no debía partir hasta el día siguiente, empleamos la tarde, en unión con la casi totalidad de la población de la Guayra, en presenciar el desembarco de la compañía lírica de debía funcionar en el lindo teatro de Caracas. El mar estaba agitado, «venía mucha agua», según la expresión de los viejos marineros de la playa, y los conductores de las lanchas ocupadas por los ruiseñores exóticos iban a poner a prueba su habilidad. Al menor descuido la ola estrellaba la embarcación contra las rocas o el muelle y el mundo perdía algunos millares de sis bemoles. En el fondo de la primer lancha, vi a un hombre de elevada estatura, con calañés, en posición de Conde de Luna cuando pregunta desde cuando acá los muertos vuelven a la tierra; era el barítono, seguramente. A su lado, una mujer rubia, y buena moza, apretaba un perrito contra el seno y tenía los ojos agitados por el terror. ¿Perrito? Contralto. En el segundo bote, la prima donna, gruesa, ancha, robusta, nariz trágica, talle de campesina suiza; junto a ella, el «primo donno», su esposo o algo así, ese utilísimo mueble de las divas, que firma los contratos, regatea, busca alojamiento y presenta a la Signora los habitués distinguidos. Por último, tras el formidable bajo, que tenía todo el aire de Leporello, en el último acto de Don Juan, el tenor, el sublime tenor, que el empresario, según anunció en los diarios de Caracas, había arrebatado a fuerza de oro al Real de Madrid. El referido empresario venía a su lado, sosteniéndolo a cada vaivén, interponiéndose entre su armonioso cuerpo y el agua imprudente que penetraba sin reparo, mensajera del resfrío. ¡Cuál no sería mi sorpresa al reconocer en el melodioso artista, que se dejaba cuidar con un aplomo regio, a nuestro antiguo conocido el tenor Abrugnedo! Miré con júbilo al Saint-Simon, que se mecía sobre las aguas y que debía partir al día siguiente. Más tarde, vi toda la compañía reunida, comiendo, los desgraciados, en la mesa del Hotel Neptuno. El plátano proteiforme, la yuca, el ñame y demás manjares indígenas, les llamaban la atención, y el bajo italiano que se hallaba entre bastidores sonaba en agudezas de carbonero, mientras algunos jóvenes de Caracas, casualmente allí, analizaban los contornos de la contralto con una detención que revelaba, o afición a la anatomía o designios menos científicos. Yo, entretanto, dejaba a mi espíritu flotar en el recuerdo de un delicioso romance de George Sand, aquel Pierre quiroule, en el que el artista sin igual pinta la vida vagabunda y caprichosa de una compañía de cómicos de la legua, para detenerme ante esta ligera insinuación de mi conciencia: ¡En cuanto a vagabundo!...
Al día siguiente, por fin, procedimos al embarco. Cuestión seria; una de las lanchas que nos precedían y que, como la nuestra, espiaba el instante propicio para echarse afuera, no quiso oír los gritos del muelle ¡viene agua!, e intentando salir, fue tomada por una ola que la arrojó con violencia contra los pilotes. La lancha resistió felizmente; pero iban señoras y niños dentro, cuyos gritos de terror me llegaron al alma.—«No se asuste, blanco»,—me dijo uno de mis marineros, negro viejo que no hacía nada, mientras sus compañeros se encorvaban sobre el remo. Sonrío hoy al recordar la cólera pueril que me causó esa observación, y creo que me propasé en la manera de manifestársela al pobre negro. Fuimos más felices que nuestros precursores y llegamos con felicidad a bordo del vapor en que debíamos continuar la peregrinación a los lejanos pueblos cuyas costas baña el mar Caribe.
¿Encontraré piedad en las almas ideales que viven de ilusiones, si hago la confesión sincera de haber sentido un placer inefable, en unión con mi joven secretario, cuando nos sentamos a la mesa del Saint-Simon, que se nos dio una servilleta blanca como la nieve y recorrí con complacidos ojos un menú delicado, cuya perfección radicaba en el exiguo número de pasajeros? Creo que es la primera vez, en mis largas travesías, que he deseado una ligera prolongación en el viaje. La oficialidad de a bordo, distinguida, el joven médico que no creía en la eficacia de la quinina contra la fiebre y que me indicaba preservativos para la malaria del Magdalena, que me hacían preferir el mal al remedio; un distinguido caballero de la Martinica que me daba los datos sobre la situación social de la isla que he consignado anteriormente, su linda y amable mujer, y por fin, un joven suizo de 22 años, que se dirigía a Bogotá, contratado por el gobierno de Colombia para dictar una cátedra de historia general y que, no hablando el español, se sonrojaba de alegría cuando supo que debíamos ser compañeros de viaje. Inspectores de la Compañía Transatlántica que iban a Méjico y Centro América, guatemaltecos, costariqueños, peruanos, todo ese mundo del Norte, tan diferente del nuestro, que no nos hace el honor de conocernos y a quienes pagamos con religiosa reciprocidad.
A la mañana siguiente de la salida de la Guayra, llegamos a Puerto Cabello, cuya rada me hizo suspirar de envidia. El mar forma allí una profunda ensenada, que se prolonga muy adentro en la tierra y los buques de mayor calado atracan a sus orillas. Hay una comodidad inmensa para el comercio, y ese puerto está destinado, no sólo a engrandecer a Valencia, la ciudad interior a que corresponde, como la Guayra a Caracas y el Callao a Lima, sino que por la fuerza de las cosas se convertirá en breve en el principal emporio de la riqueza venezolana. Las cantidades de café y cacao que se exportan por Puerto Cabello, son ya inmensas, y una vez que el cultivo se difunda en el estado de Carabobo y limítrofes, su importancia crecerá notablemente.
Frente al puerto, se levanta la maciza fortaleza, el cuadrilátero de piedra que ha desempeñado un papel tan importante en la historia de la colonia, en la lucha de la independencia y en todas las guerras civiles que se han sucedido desde entonces. En sus bóvedas, como en las de la Guayra, han pasado largos años muchos hombres generosos, actores principales en el drama de la Revolución. De allí salió, viejo, enfermo, quebrado, el famoso general Miranda, aquel curioso tipo histórico que vemos brillar en la corte de Catalina II, sensible a su gallarda apostura y que lo recomienda a su partida a todas las cortes de Europa; que encontramos ligado con los principales hombres de Estado del continente, que acepta con júbilo los principios de 1789, ofrece su espada a la Francia, manda la derecha del ejército de Dumouriez en la funesta jornada de Neerwinde, cuyo resultado es la pérdida de la Bélgica y el desamparo de las fronteras del Norte; que volvemos a encontrar en el banco de los acusados, frente a aquel terrible tribunal donde acusa Fouquier-Tinville y que acaba de voltear las cabezas de Custine y de Houdard, el vencedor de Hoschoote. Con una maravillosa presencia de espíritu, Miranda logra ser absuelto (el único tal vez de los generales de esa época, porque Hoche debió la vida al Trece Vendimiario) por medio de un sistema de defensa original, consistente en formar de cada cargo un proceso separado y no pasar a uno nuevo antes de destruir por completo la importancia del anterior en el ánimo de los jueces. Salvado, Miranda se alejó de Francia, pero lleno ya de la idea de la Independencia Americana. Hasta 1810, se acerca a todos los gobiernos que las oscilaciones de la política europea ponen en pugna con la España. Los Estados Unidos lo alientan, pero su concurso se limita a promesas. La Inglaterra lo acoge un día con calor, después de la paz de Bâle, lo trata con indiferencia después de la de Amiens, le escucha a su ruptura, y el incansable Miranda persigue con admirable perseverancia su obra. Arma dos o tres expediciones en las Antillas contra Venezuela, sin resultado, y por fin, cuando Caracas lanza el grito de independencia, vuela a su patria, es recibido en triunfo y se pone al frente del ejército patriota. Nunca fue Miranda un militar afortunado; debilitadas sus facultades por los años, amargado por rencillas internas, su papel como general en esta lucha es deplorable, y vencido, abandonado, cae prisionero de los españoles, que lo encierran en Puerto Cabello, de donde se le saca para ser trasladado a España, entregado por Bolívar. Esta es una de las negras páginas del Libertador, a mi juicio, que nunca debió olvidar los servicios y las desgracias de ese hombre abnegado. Miranda murió prisionero en la Carraca, frente a Cádiz, y todos los esfuerzos que ha hecho el gobierno de Venezuela para encontrar sus restos y darles un hogar eterno en el panteón patrio, han sido inútiles...
Pero mientras se me ha ido la pluma hablando de Miranda, el buque avanza, y al fin, dos días después de haber dejado Puerto Cabello, notamos que las aguas del mar, verdes y cristalinas en el Caribe, han tomado un tinte opaco, más terroso aún que el de las del Plata. Es que cruzamos frente a la desembocadura del Magdalena, que viene arrastrando arenas, troncos, hojas, detritus de toda especie, durante centenares de leguas y que se precipita al Océano con vehemencia. Henos al fin en el pequeño desembarcadero de Salgar, donde debemos tomar tierra. No hay más que cuatro o seis casas, entro ellas la estación del ferrocarril que debe conducirnos a Barranquilla. Se me anuncia que el vapor Victoria debe salir para Honda, en el alto Magdalena, dentro de una hora, y sólo entonces comprendo las graves consecuencias que va a tener para mi el retardo del Saint-Simon, al que ya debo los atroces días de la Guayra. Todo el mundo nos recibe bien en Salgar y el himno de gratitud a la tierra colombiana empieza en mi alma.
El río Magdalena.
De Salgar a Barranquilla.—La vegetación.—El manzanillo.—Cabras y yanquis.—La fiebre.—Barranquilla.—La "brisa".—La atmósfera enervante.—El fatal retardo.—Preparativos.—El río Magdalena.—Su navegación.—Regaderos y chorros.—Los "champanes".—Cómo se navegaba, en el pasado.—El "Antioquía".—"Jupiter dementat..."—Los vapores del Magdalena.—La voluntad.—Cómo se come y cómo se bebe.—Los bogas del Magdalena.—Samarios y Cartageneros.—El embarque de la leña.—El "burro".—Las costas desiertas.—Mompox.—Magangé.—Colombia y el Plata.
Un ferrocarril de corta extensión (veinte y tantas millas) une a Salgar con Barranquilla. Es de trocha angosta y su sólo aspecto me trae a la memoria aquella nuestra línea argentina que, partiendo de Córdoba, va buscando las entrañas de la América Meridional, que dentro de poco estará en Bolivia y en la que, viejos, hemos de llegar hasta el Perú.
El breve trayecto de Salgar a Barranquilla es pintoresco, no sólo por los espectáculos inesperados que presenta el mar que penetra audazmente al interior formando lagunas cuya poca profundidad no las hace benéficas para el comercio, sino también por la naturaleza de la flora de aquellas regiones. A ambos lados de la vía se extienden bosques de árboles vigorosos, cuyo desenvolvimiento mayor veremos más tarde en las maravillosas riberas del Magdalena. Pero la especie que más abunda es el manzanillo, que la naturaleza, pródiga en cariños supremos para todo lo que se agita bajo la vida animal, ha plantado al borde de los mares, colocando así el antídoto junto al veneno. El manzanillo es aquel mismo árbol de la India cuya influencia mortal es el tema de más de una leyenda poética de Oriente. Su más popular reflejo en el mundo europeo es el disparatado poema de Scribe, que Meyerbeer ha fijado para siempre en la memoria de los hombres, adornándolo con el lujo de su inspiración poderosa. Debo decir desde luego que, desde el momento que pisé estas tierras queridas del sol, el África suena en mis oídos a todo momento, sea en las quejas da Selica al pie de los árboles matadores, sea en sus cantos adormecedores, sea en el cuadro opulento de aquel indostán sagrado donde el sol abrillanta la tierra.
Es un hecho positivo que el manzanillo tiene propiedades fatales para el hombre. Sus frutas atraen por su perfume exquisito, sus flores embalsaman la atmósfera, y su sombra, fresca y aromática, invita al reposo, como las sirenas fascinaban a los vagabundos de la Odisea. Los animales, especialmente las cabras, resisten rara vez a esa dulce y enervante atracción, se acogen al suave cariño de sus hojas tupidas y comen del fruto embalsamado. Allí se adormecen, y cuando, al despertar, sienten venir la muerte en los primeros efectos del tósigo, reúnen sus fuerzas, se arrastran hasta la orilla del mar y absorben con avidez las ondas saladas que les devuelven la vida. Se conserva el recuerdo de unos jóvenes norteamericanos que, echándose el fusil al hombro, resolvieron hacer a pie el camino de Salgar a Barranquilla. El sol quema en esos parajes y el manzanillo incita con su sombra voluptuosa, cargada de perfumes. Los jóvenes yanquis se acogieron a ella, unos por ignorancia de sus efectos funestos, otros porque, en su calidad de hombres positivos, creían puramente legendaria la reputación del árbol. No sólo durmieron a su sombra, sino que aspiraron sus flores y comieron sus frutos prematuros. Llegaron a Barranquilla completamente envenenados, y si bien lograron salvar la vida, no fue sin quedar sujetos por mucho tiempo a fiebres intermitentes tenacísimas.
He ahí el enemigo contra el que tenemos que luchar a cada instante: la fiebre. La riqueza vegetal de aquellas costas, bañadas por un sol de fuego que hace fomentar los infinitos detritus de los bosques, la abundancia de frutas tropicales, a las que el estómago del hombre de Occidente no está habituado, los cambios rápidos de la temperatura, la falta forzosa de precaución, la sed inextinguible que origina transpiración de la que aquel que vive en regiones templadas no tiene idea, la imprudencia natural al extranjero, son otros tantos elementos de probabilidad de caer bajo las terribles fiebres palúdicas de las orillas del Magdalena. Y lo más triste es que los preservativos toman todos, en aquel clima, caracteres de insoportables privaciones. Las frutas, el agua, las bebidas frías, todo lo que puede ser agradable al desgraciado que se derrite en una atmósfera semejante, es estrictamente prohibido por el amistoso consejo del nativo.
Llegamos a Barranquilla, pequeña ciudad de unas veinte mil almas, a la izquierda del Magdalena y sobre uno de sus brazos o caños, como allí llaman a las bifurcaciones inferiores del gran río. Barranquilla ha adquirido importancia hace poco tiempo, desde que, construido el ferrocarril que la liga con el mar se ha hecho la vía obligada para penetrar en Colombia por el Atlántico, quitando, por consiguiente, todo comercio y el tránsito a la vieja y colonial Cartagena y a Santa María. No tiene nada de particular su edificación, pues la mayor parte, casi la totalidad de sus casas, tienen techo de paja y ofrecen la forma de lo que en nuestra tierra llamamos ranchos. Pero indudablemente ese pequeño centro progresa a la par de Colombia entera. Las calles todas son de una arena finísima y espesa, que levanta en torbellinos lo que allí llaman la brisa del mar y que frecuentemente toma las proporciones de un verdadero vendaval. En cuanto a la temperatura, es insoportable. Un francés, M. Andrieux, que ha escrito para Le tour du Monde una prolija descripción de sus viajes en Colombia, asegura que desde las nueve de la mañana hasta las cinco de la tarde no se ve en las calles de Barranquilla, sino perros y alguno que otro francés, que persiste en sostener la reputación de la salamandra, que se les ha dado en el Cairo. Es un poco exagerado; pero el hecho es que se necesita una apremiante necesidad o una imprudencia infantil para aventurarse bajo aquel sol canicular que, reverberando en la arena blanca y ardiente, quema los ojos, tuesta el cutis y derrama plomo en el cerebro. Se espera la brisa con ansia, a pesar de los inconvenientes del polvo impalpable que se levanta en nubes. Todo el mundo anda en coche cuando se ve obligado a salir, y el pueblo tiene por vehículo un burrito microscópico, sobre el cual el jinete va sentado, con los pies apoyados en el pescuezo y animándolo con un pequeño palo cuya punta, ligeramente afilada, se insinúa con frecuencia en el anca escuálida del bravo y paciente cuadrúpedo.
El aspecto de la ciudad es análogo al de las colonias europeas en las costas africanas; pesa sobre el espíritu una influencia enervante, agobiadora, y para la menor acción es necesario un esfuerzo poderoso. Desde que he pisado las costas de Colombia, he comprendido la anomalía de haber concentrado la civilización nacional en las altiplanicies andinas, a trescientas leguas del mar. La raza europea necesita tiempo para aclimatarse en las orillas del Magdalena y en las riberas que bañan el Caribe y el Pacífico.
Llegué a Barranquilla el 20 de diciembre a las tres y media de la tarde, en momentos en que partía para el alto Magdalena el vapor Victoria, el mejor que surca las aguas del río. Fue entonces cuando comprendí todo el mal que me había hecho el retardo de cuatro días del Saint-Simon, sin contar con la permanencia en la Guayra, que, en calidad de sufrimiento pasado, empezaba a debilitarse en la memoria, sobre todo, ante la expectativa de los que me reservaba el porvenir. Si el Saint-Simon hubiera llegado a Salgar en el día de su itinerario, habríamos tenido tiempo sobrado de hacer en Barranquilla todos los preparativos necesarios, y embarcándonos en el Victoria, nos hubiéramos librado de las amarguras sufridas en el Magdalena.
Porque los preparativos es una cuestión seria, que exige un cuidado extremo. Desde luego, es necesario proveerse de ropas impalpables; además de una buena cantidad de vino y algunos comestibles, porque en las desiertas orillas del río no hay recursos de ningún género, y por fin, que es lo principal, de un petate y un mosquitero. Petate significa estera, y el doble objeto de ese mueble es, en primer lugar, colocarlo sobre la lona del catre, por sus condiciones de frescura, y en seguida, sujetar bajo él los cuatro lados del mosquitero, para evitar la irrupción de zancudos y jejenes.
Perdido el Victoria, tenía que esperar hasta el próximo vapor-correo, que sólo salía el 30; es decir, diez días inútiles en Barranquilla. Supe entonces que el 24 salía un vapor extraordinario, pero cuyas condiciones lo hacían temible para los viajeros. Es necesario explicar ligeramente lo que es la navegación del río Magdalena, para darse cuenta de las precauciones que es indispensable para emprenderla. Como no hago un libro de geografía ni pretendo escribir un viaje científico, siendo mi único y exclusivo objeto consignar simplemente mis recuerdos e impresiones en estas páginas ligeras, me bastará decir que el Magdalena, junto con el Cauca, forman uno de los cuatro grandes sistemas fluviales de la América del Sur, determinados por las diversas bifurcaciones de la cordillera de los Andes; los otros tres son: el Orinoco y sus afluentes, el Amazonas y los suyos, y por fin el Plata, donde se derraman el Uruguay y el Paraná. Todos los demás sistemas son secundarios. Los españoles, al descubrir los dos ríos que nacían juntos y se apartaban luego para regar inmensas y feraces regiones y volvían a unirse poco antes de llegar al mar para entregarle sus aguas confundidas, les llamaron Marta y Magdalena, en recuerdo de las dos hermanas del Evangelio; sólo predominó el nombre del segundo, mientras el primero conservó el bello y eufónico de Cauca, que los indios le habían dado. De ambos, el Magdalena es más navegable; pero aunque su caudal de agua es inmenso, sólo en las épocas de grandes lluvias no ofrece dificultad. La naturaleza de su lecho arenoso y movible que forma bancos con asombrosa rapidez sobre los troncos inmensos que arrastra en su curso, arrebatados por la corriente a sus orillas socavadas; su anchura extraordinaria en algunos puntos, que hace extender las aguas, en lo que se llama regaderos, sin profundidad ninguna, pues rara vez tienen más de cuatro pies; la variación constante en la dirección de los canales, determinada por el movimiento de las arenas de que he hablado antes; los rápidos, violentos, llamados chorros, donde la corriente alcanza hasta catorce y quince millas: he ahí, y sólo consigno los principales, los inconvenientes con que se ha tenido que luchar para establecer de una manera regular la navegación del Magdalena, única vía para penetrar al interior. Hasta hace treinta años, el río se remontaba por medio de champanes, esto es, grandes canoas sobre cuya cubierta pajiza los negros bogas, tendidos sobre los largos botadores que empujaban con el pecho, conducían la embarcación por la orilla, en medio de gritos, denuestos y obscenidades con que se animaban al trabajo. El viaje, de esta manera, duraba en general tres meses, al fin de los cuales el paciente llegaba a Honda; con treinta libras menos de peso, hecho pedazos por los mosquitos, hambriento y paralizado por la inmovilidad de una postura de ídolo azteca. El general Zárraga, uno de los ancianos más honorables que he conocido, y padre del Dr. Simon Zárraga, que ha hecho de la tierra argentina su segunda patria, me contaba en Caracas, que en 1826, siendo ayudante de Bolívar, fue enviado por el Libertador a la costa para conducir a Bogotá dos caballeros franceses que venían en misión diplomática cerca de él. Uno de ellos era el hijo del famoso duque de Montebello. Cuando supieron que era necesario entrar al champan, tenderse en el fondo, en la misma actitud de un cadáver y permanecer así durante dos o tres meses, uno de los diplomáticos inició una enérgica resistencia, que Montebello sólo pudo vencer recordando el deber y la necesidad. Después de haber hecho ese viaje, cada vez que un anciano me refiere haberlo llevado a cabo en su juventud, y no pocas veces, en champan, lo miro con el respeto y veneración con que los italianos jóvenes de 1831 debían saludar a Maroncelli, cruzando las calles sobre su pierna de palo, o al pálido Silvio Pellico con el sello de sus diez años de Spielberg grabado en la frente.
Ahora será fácil comprender la importancia que tiene la elección del vapor en que se debe tentar la aventura. Se necesita un buque de poco calado, para no vararse, y de mucha fuerza para vencer los chorros. El Victoria tenía todas esas condiciones, pero... El que salía el 24, era nada menos que el Antioquía, el barco más pesado, más grande y de mayor calado que hay en el río. Todo el mundo nos aconsejaba no tomarlo, hasta que se supo, y me lo garantizó el empresario, que el Antioquía sólo remontaría el Magdalena durante cuatro días, siendo transbordados sus pasajeros al Roberto Calixto, vapor microscópico y muy veloz, que nos permitiría llegar a Honda en el término de todo viaje normal, esto es, ocho o nueve días. Con estas seguridades, reforzadas por la orden que llevaba el Victoria de que así que llegase a Honda volviese en nuestra busca, y animado por la ventaja de ganar los cinco días que me habría sido necesario esperar para tomar el vapor del 30, resolví bravamente el embarco en el Antioquía. Júpiter quería perderme sin duda, y me enloqueció en ese momento. Dos pasajeros tan sólo se animaron a seguirnos: un joven de Bogotá y el profesor suizo que hacía su estreno en América de tan peregrina manera.
Es necesario no olvidar que, cuando hablo de los vapores del Magdalena, me refiero a una clase de buques de que no se tiene idea en nuestro país, donde los ríos navegables son profundos. En primer lugar, no tienen quilla, y su fondo presenta el mismo aspecto que el de las canoas; luego, tienen tres pisos, abiertos a todos vientos y sostenidos en pilares. El primero forma la cubierta propiamente dicha y es donde están todos los aparejos del buque: la máquina; las cocinas, la tripulación y sobre todo, la leña. Arriba, viene el sitio destinado a los pasajeros, los camarotes, que nadie ocupa sino las señoras, quienes, para evitarse dormir al aire libre, al lado de los masculinos, se asan vivas en las cabinas; el comedor, etc. En el techo de esta sección, la cámara del capitán, con vista a todas direcciones, y arriba, allá en la cúspide, como un mangrullo de nuestra frontera, como un nido en la copa de un álamo, la casucha del timonel, donde el práctico, fijos los ojos en las aguas, para adivinar el fondo de sus arrugas, dirige el barco y tiene en sus manos la suerte de los que van dentro. Toda esta máquina se mueve por medio de un propulsor que sale de los sistemas conocidas de la hélice y de las ruedas laterales; las ruedas van atrás del buque, girando sobre un eje fijo a un metro de la popa: así, el barco concluye, en su parte posterior, en una pared lisa, perpendicular a las aguas, donde éstas se estrellan ruidosas, cuando las potentes paletas las agitan.
El Antioquía, además de los inconvenientes que antes mencioné, tiene el de llevar sus ruedas a los costados; éstas, además de producir un fragor que haría creer se va navegando en una catarata movible, impiden, por las oscilaciones que imprimen al buque en los pasajes difíciles, que éste se sobe en los regaderos, esto es, que se deslice sobre las arenas. Además, la mitad de la enorme caldera llega a la cubierta de pasajeros y el comedor está situado precisamente arriba de las hornallas. Agréguese que el vapor es de carga, que no hay baño a bordo, que el servicio es detestable, y se tendrá una idea del simpático esquife que se deslizaba por el caño de Barranquilla en busca del ancho Magdalena.
Debo decir, en honor de mi profético corazón, como diría Hamlet, que la primera impresión me hizo entrever el negro porvenir. Pero la suerte estaba echada y la voluntad, serena y persistente, velaba para impedir todo desfallecimiento. Apenas salimos del caño y entramos en el brazo principal del río, ancho, correntoso, soberbio, nos amarramos a la orilla, para esperar las últimas órdenes de la agencia.
Fue allí, durante aquellas seis o siete horas, cuando comprendí la necesidad de echar llave a mi estómago, y olvidar mis gustos gastronómicos hasta nueva orden. La comida que se sirve en esos vapores es muy mala para un colombiano, pero para un extranjero es realmente insoportable. En primer lugar, se sirve todo a un tiempo incluso, la sopa, esto es, un plato de carne, generalmente salada, y cuando es fresca, dura como la piel de un hipopótamo; una fuente de lentejas o fréjoles, y plátanos, cocidos, asados, fritos, en rebanadas... véase el Hotel Neptuno. Cuando todo se ha enfriado, la campana llama a la mesa, y entonces empieza la lucha más terrible por la existencia de las que ofrece el vasto cuadro de la creación animal. De un lado, la necesidad imperiosa, brutal, de comer; del otro, el estómago que se resiste, implora, se debate, auxiliado por el reflejo de la caldera que eleva la temperatura hasta el punto de asar una ave que se atreviese a cruzar esa atmósfera. Los sirvientes parecen salidos de las aguas y no enjugados; las ruedas, que están contiguas, hacen un ruido infernal, que impide oír una palabra, la sed devoradora sólo puede aplacarse con el agua tibia o el vino más caliente aún... ¡Imposible! Se abandona la empresa, y cuando la debilidad empieza a producir calambres en el estómago, se acude al brandy, que engaña por el momento, pero al que se vuelve a apelar así que ese momento ha pasado.
Allí también empecé a estudiar la curiosa organización de los bogas del Magdalena, que sirven de marineros en los vapores, contratados especialmente para cada viaje. La mayor parte son negros o mulatos, pero los hay también catires (blancos) cuya tez cobriza, sombrada por la fuerza de aquel sol, es más oscura que la de nuestros gauchos. Así que se embarcan, son divididos en dos secciones, samarios y cartageneros, esto es, de Santa Marta y de Cartagena, no respondiendo al punto originario de cada uno, sino por las mismas razones que en los buques de ultramar, en obsequio del servicio interior, hacen separar a la tripulación en la banda de babor y en la de estribor. La resistencia de aquellos hombres para los trabajos agobiadores que se les imponen, especialmente bajo ese clima, su frugalidad increíble, la manera cómo duermen, desnudos, tirados sobre la cubierta, insensibles a los millares de mosquitos que los cubren; su alegría constante, su espontaneidad para el trabajo, me causaba una admiración a cada instante creciente. La más dura de sus tareas es el embarque de la leña. Ningún vapor del Magdalena navega a carbón; los bosques inmensos de sus orillas dan abundante combustible desde hace treinta años, y la mina está lejos de agotarse. La leña se coloca en las orillas desiertas, el buque se acerca, amarra a la costa y toma el número de burros que necesita. El burro es la unidad de medida y consiste en una columna de astillas, a la altura de un hombre, que contiene, poco más o menos, setenta trozos de madera de 0.75 centímetros de largo. Me llamó la atención que cada burro costase un peso fuerte, pero me expliqué ese precio exorbitante donde la leña no vale nada, por la escasez de brazos. Aquellas tierras espléndidas, que hacen brotar a raudales de su seno cuanto la fantasía humana ha soñado en los cuadros ideales de los trópicos, podrían ser llamadas, en antítesis a la frase de Alfieri, el suelo donde el hombre nace más débil y escaso. Todo a lo largo del río no se encuentra sino pequeñas y miserables poblaciones, donde las gentes viren en chozas abiertas, sin más recurso que un árbol de plátanos que los alimenta, una totuma, cuyas frutas, especie de calabazas, les suministran todos los utensilios necesarios para la vida, y uno o dos cocoteros. Los niños, desnudos, tienen el vientre prominente, por la costumbre de comer tierra. El pescado es raro, el baño desconocido, por los feroces caimanes; la vida, en una palabra, imposible de comprender para un europeo. Los pocos blancos que he observado en la costa, tienen un color lívido, terroso y parecen espectros ambulantes. Las fiebres los han consumido. Los pueblos que hay sobre el río, aun los más importantes: Mompox, famoso en la vida colonial, como en las luchas de la independencia; Magangé, cuyas célebres ferias extienden su fama a lo lejos, están estacionarios eternamente, mientras el río carcome la tierra sobre que se apoyan. ¿Qué vale esa feracidad maravillosa, si el clima no permite el desenvolvimiento de la raza humana que debe explotarla? Mientras mis ojos miran con asombro el cuadro deslumbrante de aquel suelo, el espíritu observa tristemente que esa grandeza no es más que una mortaja tropical. Así, Colombia se refugia en las alturas, lejos, muy lejos del mar y de la Europa, tras los riscos escarpados que dificultan el acceso y trata de hacer allí su centro de civilización. La poesía la ha bañado con su luz, en el momento de la última formación geológica del mundo, mientras las tierras que baña el Plata parecen haber surgido bajo el golpe del caduceo de mercurio. Allí, las llanuras, la templanza del clima, la proximidad al mar, el contacto casi inmediato con los centros de civilización; aquí, la muerte en las costas, el aislamiento en las alturas. Bendigamos el azar que tan benéfico nos fue en el reparto americano, que nos dio las regiones cálidas donde el sol dora el café y empapa las fibras de la caña, los campos donde el trigo brota robusto y abundante. Las faldas andinas que la vid trepa juguetona y vigorosa, los cerros que tienen venas de oro y carne de mármol, y por fin, las pampas fecundas que se extienden hasta el último punto al sur del mundo que el hombre habita. Bendigamos esa fortuna, pero que el orgullo de nuestro progreso no nos impida mirar con respeto profundo los esfuerzos generosos que hacen nuestros hermanos del Norte por alcanzarlo, venciendo a la naturaleza, espléndida y terrible como una virgen salvaje.
Cuadros de viaje.
¡Una hipótesis filológica!—La vida del boga y sus peligros.—Principio del viaje.—Consejos e instrucciones.—Los vapores.—Las chozas.—Aspecto de la naturaleza.—Las tardes del Magdalena.—Calma soberana.—Los mosquitos.—La confección del lecho.—Baño ruso.—El sondaje.—Días horribles.—Los compañeros de a bordo.—¡Un vapor!—Decepción.—Agonía lenta.—¡Por fin!—El Montoya.—Los caimanes.—Sus costumbres.—La plaga del Magdalena.—Combates.—Madres sensibles.—Guerra al caimán.
Me inclino a creer que el nombre de burro dado a la unidad de medida de la leña, respondía al principio a la cantidad de la misma que uno de esos simpáticos animales podía cargar. En cuanto a hoy, no hay burro que pudiera moverse bajo uno de sus homónimos.
Un vapor cualquiera en el Magdalena gasta de cuarenta a cincuenta burros de leña diarios; el Antioquía consume el doble, pero en cambio anda la mitad menos que los demás. Es, pues, muy dura la vida de los marineros a bordo del insaciable vapor, que cada dos horas se arrima a la orilla, se amarra fuertemente para poder resistir a la corriente que lo arrastra y empieza a absorber leña con una voracidad increíble. Cuando la operación se practica en las deliciosas horas de la mañana, los pobres bogas saltan de contento; pero, repetida durante el día con frecuencia, en aquella atmósfera candescente, bajo un sol de que en nuestras regiones es difícil formar idea, constituye un martirio real. Una larga plancha une al buque con la orilla, a guisa de puente. Los marineros, desnudos de medio cuerpo, con una bolsa sujeta en la cabeza, cayéndoles sobre la espalda como un inmenso capuchón, bajan a tierra, reciben en el espacio comprendido entre el cuello, el hombro y el brazo izquierdo, una cantidad increíble de astillas, las sujetan con una cuerda amarrada en la muñeca de la mano libre, y cediendo bajo el peso, trepan laboriosamente al vapor y arrojan su carga junto a las hornallas. Los que alimentan a éstas se llaman candeleros, por una curiosa analogía.
A veces el río ha crecido y los depósitos de leña se encuentran bajo las aguas, teniendo los bogas que trabajar con la mitad del cuerpo sumergido. Rara es la ocasión, cuando trabajan en seco, que no se interrumpan para matar las víboras sumamente venenosas que se ocultan entre la leña. Pero, cuando ésta se encuentra bajo el agua, no tienen defensa, estando además expuestos a las picaduras de las rayas...
Por fin, despachados, nos pusimos en movimiento. Empezaba el duro viaje bajo una sensación compleja que mantenía mi espíritu en esa inquietud nerviosa que precede a un examen en la adolescencia, a un duelo en la juventud, a un momento largamente esperado, en todas las edades. En primer lugar, una curiosidad vivaz y ardiente; luego, la idea de que cada hora de marcha me alejaba tres de la patria; y arriba de los estremecimientos del cuerpo por los martirios físicos que entreveía, graves preocupaciones que respondían a mi posición oficial, que no tienen nada que ver con estas páginas íntimas.
Así que supieron nuestra posición y destino, algunos pasajeros que iban a puntos próximos me dejaron ver una franca y sincera conmiseración. Uno de ellos, caballero colombiano, perfectamente culto y cortés, como todos los que he encontrado en mi camino, me preguntó, inquieto, si yo tenía noticia de lo que era la navegación del Magdalena, y como, en caso afirmativo, había cometido la chambonada de embarcarme en el Antioquía. «Porque ha de saber usted—prosiguió—que cada uno de los vapores que recorren el río, desde Barranquilla a Honda, tiene su reputación particular, sus condiciones propias, perfectamente conocidas de todo el mundo. Así, yo no me embarcaría en el Antioquía ni en el Mosquera por nada del mundo, si tuviera que hacer un viaje largo. Para eso tenemos el Victoria, el Montoya, el Inés Clarke, el Stephenson Clarke, cuyo silbato le ha merecido el popular apoyo de Qui-qui-ri-quí, el Roberto Calixto, etc. Esos pasan siempre, aun sobre los regaderos más temibles, a causa de su poco calado; y en los chorros, con un simple cable están del otro lado. En cuanto al transbordo que les han prometido, le confieso que no tengo esperanzas, porque aquí los directores proponen y el río dispone. Ya está usted embarcado y no hay remedio: prepárese a pasar días muy duros, no tome agua pura, no coma frutas, no abuse del brandy y trate de tener el espíritu sereno».
Las últimas recomendaciones, especialmente aquella que debía apartarme del brandy, mi único alimento, y la que me imponía la serenidad intelectual, eran tan difíciles de cumplir como fáciles de hacer. Me preparé lo mejor que pude a afrontar el porvenir y puse en juego todos los resortes de mi energía.
No me fatigaré recordando, uno a uno, los puntos donde el vapor se detuvo durante los tres primeros días, fuese para tomar la eterna leña, fuese para pasar allí la noche. He dicho ya, y lo repito, que las orillas del Magdalena presentan un aspecto esencialmente primitivo; los pequeños caseríos que se encuentran, no dan la más ligera idea de la vida civilizada. En chozas abiertas a todos los vientos, viven hacinados, padres, hijos, mujeres, hombres y animales muchas veces. Los niños, corriendo por las márgenes, completamente desnudos, tienen un aspecto salvaje. No hay allí recursos de ninguna clase; muchas veces he bajado, y viendo huevos frescos, he querido adquirirlos a cualquier precio. Con una calma desesperante, con apatía increíble, contestan: «No son para vender», y es necesario renunciar a toda resistencia, porque el dinero no tiene atractivo para esa gente sin necesidades.
La naturaleza cambia lentamente, a medida que avanzamos: al principio, el río, ancho y majestuoso, corre entre orillas de un verde intenso, pero la vegetación, si bien tupida y exuberante, no alcanza las proporciones con que empieza a presentarse a nuestros ojos. A la izquierda, vemos el cuadro inimitable de la Sierra Nevada, que, cruzando el Estado de Magdalena, va a extinguirse cerca del mar. Sus picos, de un blanco intenso e inmaculado, se envuelven al caer la tarde en una nube rosada de indecible pureza. A occidente, el espacio, libre de montañas, nos deja ver las puestas de sol más maravillosas que he contemplado en mi vida. Imposible describir ese grupo de nubes incandescentes y atormentadas, con sus franjas luminosas como una hoguera, su fondo de un dorado pálido, inmóviles sobre el horizonte, disolviendo su forma y su color con una lentitud que hace soñar. Todos los tonos del iris se producen allí, desde el violeta profundo, que arroja su nota con vigor sobre el amarillo transparente, hasta el blanco que hiere la pupila interrumpiendo la serenidad del azul intenso de los cielos. Nunca, lo repito, me fue dado contemplar cuadro tan soberanamente bello, ni aun en el Océano, cuando se sigue al sol en su descenso, formando uno de los vértices de aquel triángulo glorioso de Chateaubriand, ni aun entre las gargantas de los Andes, sobre las que cae la noche con asombrosa rapidez y que quedan envueltas en la sombra, mientras las cumbres vecinas brillan bajo los rayos del sol, lejos aun de dar su adiós a nuestro hemisferio.
¡Qué calma admirable la que sucede a ese instante solemne! La naturaleza parece recogerse para entrar en la región serena del sueño. El río sigue corriendo silenciosamente; en los bosques impenetrables de la orilla, donde el buque acaba de detenerse, no se oyen sino los apagados silbidos metódicos del turpial que llama a su compañero; hasta las enormes y vistosas guacamayas, con su plumaje irisado, llegan en silencio y buscan entre las ramas el nido que pende de la copa de un inmenso caracolí, mecido por las lianas que lo sujetan. De tiempo en tiempo, el rumor de un eco en el interior de la selva, y luego de nuevo la paz callada extendiendo su imperio sobre todo lo creado...
La suave y deliciosa quietud dura poco; un ejército invisible avanza en silencio, y un instante después se sienten picaduras intensas en las manos, la cara, en el cuerpo mismo al través de las ropas. Son los terribles mosquitos del Magdalena que hacen su temida aparición. No corre un hálito de aire, y es necesario buscar un refugio, a riesgo de sofocarse, contra aquellos animales, que en media hora más os postrarían bajo la fiebre. He ahí uno de los momentos de mayor sufrimiento. Se tiende el catre en cubierta, y sobre él, un espeso mosquitero, cuyos bordes se sujetan sobre la estera que sirve de colchón. En seguida, con precauciones infinitas, se desliza uno dentro de aquel horno, teniendo cuidado de ser el único habitante de la región comprendida entre el petate y el ligero lienzo protector. Luego, se enciende una panetela de puro Ambalema, cigarro de una forma análoga a los de pajita y hecho del exquisito tabaco que se encuentra en el punto indicado, y que, en la categoría jerárquica viene inmediatamente después del de la Habana. Allí empieza un indescriptible baño ruso; el calor sofocante, pesado, mortal, aleja el sueño e impide a la imaginación esos viajes maravillosos que suelen compensar el insomnio y a los que excita allí la bella y serena majestad de la noche.
A la mañana siguiente, apenas apunta el alba, de nuevo en camino. A la hora de marcha, se oye la campana del práctico, la máquina se detiene y los contramaestres a proa comienzan a sondar. El Antioquía necesita para pasar cinco pies y medio por lo menos. Nos precipitamos todos ansiosos a proa y tendemos ávidamente el oído a los gritos de los sondeadores: «¡No hay fondo!» ¡Nueve pies! ¡Ocho escasos! ¡Seis largos! Las fisonomías empiezan a oscurecerse. ¡Seis fallos! ¡Malo, malo! ¡Cinco pies y medio! El buque empieza a sobarse, esto es, a deslizarse lentamente sobre la arena y de pronto se detiene. ¡Para atrás! Desandamos lo andado, hacemos una, dos, tres nuevas tentativas: ¡inútil! El río se ha regado de una manera extraordinaria y el canal debe haber variado de dirección con el movimiento de las arenas. De nuevo a la costa y a amarrar. El práctico toma una canoa y se lanza a buscar pacientemente el paso por medio de sondajes.
¡Qué días horribles aquellos en que, arrimados a la orilla, con el sol tropical cayendo a plomo, sin el más leve movimiento del aire y bajo una temperatura que a la sombra alcanzaba a 38 y 39 grados centigrados, vagábamos desesperados, sin un sitio donde ampararnos, tostados por la irradiación de la caldera, transpirando a raudales, con el rostro candescente, los ojos saltados, la sangre agitada... y sin más recurso que un vaso de agua tibia con panela[9] o brandy! Nunca se me borrará el recuerdo de aquellas horas que no creía pudiera soportar el cuerpo humano...
Los días se sucedían en esa agradable existencia, sin que el pequeño vapor que debía transbordarnos y arrancarnos a aquel infierno, dejase ver sus humos en el horizonte. Habíamos avanzado algo, gracias a la habilidad del práctico que logró encontrar un pequeño paso, pero fue para detenernos un poco más arriba de Barranca Bermejo, donde definitivamente nos amarramos con cadenas a los troncos enormes de la orilla, se apagaron los fuegos y quedamos a la gracia de Dios. Así estuvimos tres días. Los pocos pasajeros a quienes tan ruda jornada había tocado, éramos, como creo haberlo dicho ya, el profesor suizo, un joven de Bogotá, García Mérou y yo. Además, venía una rarísima mujer, colombiana, de buena familia, pero que en Francia habría pasado por tener una colección de arañas au plafond. No salía para nada de su camarote, y a veces entreveíamos su cara, horrible y roja por el calor, asomarse a la puerta, respirar un momento y volver al antro. Volví a encontrarla más tarde a poca distancia de Honda; había emprendido a pie el camino de Bogotá, y me costó un triunfo el hacerle aceptar lo necesario para procurarse una mula.
—¡Un vapor, un vapor!—gritó azorado un muchacho, señalando, detrás de un recodo del río, una débil columna de humo que se dibujaba en el azul transparente del cielo. Fue una revolución a bordo; en vano procuré detener al suizo, explicándole que, aun cuando el buque anunciado fuera el que con tanta ansia esperábamos, tendríamos un día y medio o dos que pasar en aquel punto, mientras se hacía el transbordo de las mercaderías. ¡En vano! El suizo se había precipitado a su camarote y hacía sus maletas con una velocidad increíble... El vapor apareció; pero como todos tienen un corte igual, es necesario esperar a oír el silbato para distinguirlos.
¿Sería el Victoria? ¿Sería el Calixto? En ambos casos estábamos salvados. Algo como la tos prolongada de un gigante resfriado, algo como debe ser el quejido de una foca a la que arrebatan sus chicuelos, llegó a nuestros oídos, y todos los muchachos del servicio de a bordo gritaron en coro: «¡El Montoya!» Es necesario saber que, siendo el Montoya de la misma compañía y teniendo nosotros la bandera a media asta en popa, lo que era pedirle se detuviera, éranos lícito regocijarnos en la esperanza del transbordo.
En un instante el Montoya, deslizándose sobre las aguas a favor de la corriente, con una velocidad de 15 ó 16 millas por hora, llegó a nuestro lado, y manteniéndose sobre la máquina, entabló correspondencia. Transbordo imposible. Cargado hasta el tope de bultos de quina. Victoria viene atrás. Y de nuevo en marcha, perdiéndose en el primer recodo del río, haciéndome oír, como una carcajada su antipático silbido. Nos miramos a las caras: nunca he visto la desesperación más profundamente marcada en rostros humanos...
¿A qué insistir en la agonía de aquellos días como no he pasado, como no volveré a pasar jamás semejantes en la vida? Hacía dos semanas que estábamos en el Antioquía, con la mirada invariable al Norte, esperando, esperando siempre, cuando la misma tos de gigante resfriado, el mismo quejido de foca desolada, se hizo oír al Sur. Era el Montoya, que había tenido tiempo de llegar hasta cerca de Barranquilla, dejar su carga en un puerto y tomar los pasajeros del Confianza que, temeroso de la suerte del Antioquía, no se atrevía a remontar el río. Esta vez respiramos libremente; y una hora después estábamos en la cubierta del Montoya, en cuyo centro una gran mesa, cargada de rifles, escopetas, remingtons, anteojos y rodeada de cómodas sillas, nos produjo la sensación de encontrarnos en el seno del más refinado sibaritismo.
Los grandes sufrimientos del viaje habían pasado. El Montoya era un vapor chico, pero limpio, más fresco que el Antioquía, y aunque el inmenso número de pasajeros que venían en él nos impidió tener camarotes, esto es, un sitio donde lavarnos y mudarnos, era tal la satisfacción de poder continuar el viaje, que no nos hizo mayor extorsión la toilette obligada al aire libre y un poco en común.
Había una colección completa de pasajeros, gente agradable en su mayor parte. Senadores y diputados que iban a Bogotá a la apertura del Congreso; jóvenes ingenieros americanos, a los trabajos de los ferrocarriles de la Antioquía, uno de los cuales, hombre robusto, sin embargo, venía doblado por la fiebre palúdica contraída en el viaje; negociantes franceses e ingleses; touristes de vuelta y por fin, la familia entera del ministro inglés, compuesta de su señora, tres niños, dos jóvenes maids inglesas, chef, maitre d'hôtel, ¡qué se yo! La armonía, las buenas amistades, se entablaron pronto, y sólo entonces empecé realmente a gozar de las bellezas indescriptibles de aquella naturaleza estupenda.
Pasábamos el día guerreando a muerte con los caimanes. No he hablado aún de esos huéspedes característicos del Magdalena, porque, durante mi inolvidable permanencia en el Antioquía, creo no haberles dispensado una mirada.
Es el alligator, el cocodrilo del Nilo y de algunos ríos de la India, el yacaré de los nuestros, pero de dimensiones colosales. Parecíame una exageración la longitud de cinco a seis metros que asigna a algunos un viajero francés, M. André; pero, después de haber observado millares de caimanes, puedo asegurar que, en realidad, hay no pocos que alcanzan ese enorme tamaño. He visto a algunos cruzar lentamente las aguas del río; vienen precedidos de una nube constante de pescados saltando, fuera del agua como en el mar, a la aproximación de un tiburón o de una tintorera. Pero en general sólo se les ve en las playas arenosas que deja el río en descubierto cuando desciende.
Están tendidos en gran número: he contado hasta sesenta en un pedazo de playa que no tendría más de unos cien metros cuadrados. Inmóviles como si se hubieran desprendido de la cornisa de un templo egipcio, mantienen la boca abierta, cuan grande es, hacia arriba. En esa posición, la boca forma un ángulo cuyos lados no tienen menos de medio metro. Los he visto permanecer así durante horas enteras; el olor nauseabundo de su aliento atrae a los mosquitos que se aglomeran por millones sobre la lengua; cuando una fournée está completa, el caimán cierra las fauces con rapidez, absorbe los inocentes visitantes, y de nuevo presenta al espacio el temible e inmundo ángulo.
El caimán es la plaga del Magdalena; cuando algún desgraciado boga, bañándose o cayendo de su canoa, ha permitido a uno de sus monstruos probar el perfume de la carne humana, la comarca entera tiembla ante el caimán cebado; anfibio como es, salta a la playa, se desliza por las arenas con las que confunde su piel escamosa y pasa horas enteras acechando a un niño o a una mujer. ¡Cuántas historias terribles me contaban en el Magdalena de las luchas feroces contra el caimán, del valor salvaje de los bogas que, semejantes a nuestros indios correntinos, se arrojan al río con un puñal y cuerpo a cuerpo lo vencen! A su vez, el caimán suele ser sorprendido en sus siestas de la playa por los tigres y pumas de los bosques vecinos. Entonces se traba una lucha admirable, como aquellas que los romanos, los hombres que han gozado más sobre la tierra, contemplaban en sus circos. El caimán es generalmente vencedor, pues su piel paquidérmica lo hace invulnerable a la garra y al diente agresor. Pero lo que un tigre no puede, lo consigue una vaca o un novillo; cuando éstos atraviesan a nado el río, pasando, en el bajo Magdalena, del Estado de Bolívar al que lleva el nombre del río y que ocupa la margen derecha, o viceversa, si el caimán los ataca, levantan un poco la parte anterior del cuerpo y hacen llover sobre el agresor una lluvia de «puñetazos» con sus córneas pezuñas, que lo detiene, lo atonta y acaba por ponerlo en fuga...
Se ha hecho el cálculo que, si todos los huevos de bacalao que anualmente ponen las hembras de esos antipáticos animales, se consiguieran, la sección entera del Atlántico comprendida entre la América del Norte y la Europa, se convertiría en una masa sólida. Otro tanto podría suceder en el Magdalena con los caimanes.
El caimán es ovíparo; la hembra pone una inmensa cantidad de huevos, grandes y duros como piedra, que entierra entre la arena. Llegada la época conveniente, la sensible madre se coloca con la enorme boca abierta al lado del sitio que empieza a escarbar; los pequeñuelos, que ya han abandonado la cáscara, saltan a medida que se despeja la arena que los cubría. Unos dan el brinco directamente al río; otros, perjeños ignorantes de las costumbres de su raza, saltan del lado de la enorme boca maternal que los recibe y engulle en un segundo. Se calcula que la caimana se come la mitad de sus hijos. Luego, la piedad maternal la invade, y semejante a la Niobe antigua, deja correr dos lágrimas por sus hijos tan prematuramente muertos. ¡Una vez en el agua, reune la prole salvada y no hay madre más cariñosa![10].
¡Qué odio por el caimán! ¡Con qué alegría los bogas marineros, descubriendo con su mirada avezada una turba de cocodrilos sobre un arenal lejano, nos daban el grito de alerta! Cada uno toma su fusil, elige su blanco y a un tiempo se hace fuego. Las armas que se emplean son carabinas Rémington, Spéncer, Winchester, etc. Nada resiste a la bala; el caimán herido, abre la boca más grande aun, si es posible, que cuando se ocupa en cazar mosquitos, levanta la cabeza, la sacude frenético, y se arrastra, muchas veces moribundo y cubierto de heridas—pues la lentitud de sus movimientos permite hacerle fuego repetidas veces—para ir a morir en el seno de las aguas o en su cueva misteriosa.
Cuadros de un viaje (continuación).
Angostura.—La naturaleza salvaje y espléndida.—Los bosques vírgenes.—Aves y micos.—Nare.—Aspectos.—Los chorros.—El "Guarinó".—Cómo se pasa un chorro.—El capitán Maal.—Su teoría.—El "Mesuno".—La cosa apura.—Cabo a tierra.—Pasamos.—Bodegas de Bogotá.—La cuestión mulas.—Recepción afectuosa.—Dificultades con que lucha Colombia.—La aventura de M. André.
¡Qué espectáculo admirable! Entramos en la sección del río llamada Angostura. El enorme caudal de agua, esparcido antes en extensos regaderos, corre silencioso y rápido entre las dos orillas que se han aproximado como aspirando a que las flotantes cabelleras de los árboles que las adornan confundan sus perfumes. Jamás aquel «espejo de plata, corriendo entre marcos de esmeralda» del poeta, tuvo más espléndido reflejo gráfico. Se olvidan las fatigas del viaje, se olvidan los caimanes y se cae absorto en la contemplación de aquella escena maravillosa que el alma absorbe, mientras el cuerpo goza con delicia de la temperatura que por momentos se va haciendo menos intensa.
Sobre las orillas, casi a flor de agua, se levanta una vegetación gigantesca. Para formarse una idea de aquel tejido vigoroso de troncos, parásitos, lianas, enredaderas, todo ese mundo anónimo que brota del suelo de los trópicos con la misma profusión que los pensamientos e ideas confusas en un cerebro bajo la acción del opio, es necesario traer a la memoria, no ya los bosques seculares del Paraguay o del Norte de la Argentina, no ya la India misma con sus eternas galas, sino aquellas riberas estupendas del Amazonas, que los compañeros de Orellana miraban estupefactos como el reflejo de otro mundo desconocido a los sentidos humanos.
¿Qué hay adentro? ¿Qué vida misteriosa y activa se desenvuelve tras esa cortina de cedros seculares, de caracolíes, de palmeras enhiestas y perezosas, inclinándose para dar lugar a que las guaduas gigantescas levanten sus flexibles tallos, entretejidos por delgados bejuquillos cubiertos de flores? ¡Qué velo nupcial para los amores secretos de la selva! ¡Sobre el oscuro tejido se yergue de pronto la gallarda melena del cocotero, con sus frutos apiñados en la cumbre, buscando al padre sol para dorarse: el mango presenta su follaje redondo y amplio, dando sombra al mamey, que crece a su lado; por todas partes cactus multiformes; la atrevida liana que se aferra al coloso jugueteando, las mil fibrillas audaces que unen en un lazo de amor a los hijos todos del bosque, el ámbar amarillo, la pequeña palma que da la tagua, ese maravilloso marfil vegetal, tan blanco, unido y grave, como la enorme defensa del rey de las selvas indias!
¡He ahí por fin los bosques vírgenes de la América, cuyo perfume viene desde la época de la conquista embalsamando las estrofas de los poetas y exaltando la soñadora fantasía de los hijos del Norte! ¡Helos ahí en todo su esplendor! En su seno, los zainos, los tapiros, los papuares, hacen oír de tiempo en tiempo sus gritos de guerra o sus quejidos de amor. Junto a la orilla, bandadas de micos saltan de árbol en árbol, y suspendidos de la cola, en posturas imposibles, miran con sus pequeños ojos candescentes, el vapor que vence la corriente con fatiga. Los aires están poblados de mosaicos animados. Son los pericos, los papagayos, las guacamayas, la torcaz, el turpial, las aves enormes y pintadas cuyo nombre cambia de legua en legua, bulliciosas todas, alegres, tranquilas, en la seguridad de su invulnerable independencia.
La impresión ante el cuadro no tiene aquella intensidad soberana de la que nace bajo el espectáculo de la montaña; el clima, las aguas, la verdura constante, el muelle columpiar de los árboles dan un desfallecimiento voluptuoso, lánguido y secreto, como el que se siente en las fantasías de las noches de verano, cuando todos los sensualismos de la tierra vienen a acariciarnos los párpados entreabiertos...
Henos en la pequeña población de Nare, punto final de los compañeros de viaje que se dirigen hacia Medellín, la capital del Estado de Antioquía. Allí nos despedimos al caer la tarde, después de haberlos depositado en un sitio llamado Bodegas, para llegar al cual hemos tenido que remontar por algunas cuadras el pintoresco río Nare, afluente del Magdalena. Nos saludan haciendo descargas al aire con sus revólvers, y luego trepan la cuesta silenciosos, pensando sin duda en los ocho días de mula que les faltan para llegar a su destino.
El aspecto de la naturaleza cambia visiblemente, revelando que nos acercamos a la región de las montañas. La roca eruptiva presenta sus lineamientos rojizos o grises en los cortes de la orilla, y la vegetación se hace más tosca. Las riberas se alzan poco a poco, y pronto, navegando en lechos profundamente encajonados, nos damos cuenta, por la extraordinaria velocidad de la corriente, de que las aguas corren hacia el mar sobre un plano inclinado. Estamos en la región de los chorros, o rápidos.
Para explicarse las dificultades de la escensión, basta recordar que la ciudad de Honda, de la que estamos a pocas horas, situada en la orilla izquierda del Magdalena, está a 210 metros sobre el nivel del mar. Tal es la inclinación del lecho del río, inclinación que no es regular y constante, pues en el punto en que nos encontramos, el descenso de las aguas es tan violento que su curso alcanza a veces a diez y seis y diez y ocho millas por hora.
He aquí el chorro de Guarinó, el más temido de todos por su impetuosidad. Se hacen los preparativos a bordo, y el capitán Maal, nuestro simpático jefe, redobla su actividad, si es posible. Es un viejo marino, natural de Curaçao; tiene en el cuerpo 30 años de navegación del Magdalena. Está en todas partes, siempre de un humor encantador; habla con las damas, tiene una palabra agradable para todo el mundo, echa pie a tierra para activar el embarque de la leña, está al alba al lado del observatorio del práctico, anima a todo el mundo, confía en su estrella feliz y se ríe un poco de los chorros y demás espantajos de las noveles. ¡Guarinó! ¡Guarinó! Nos precipitamos todos a la proa, temiendo que las aguas se rompiesen con estruendo en el filo del buque, como hemos notado en puntos donde la corriente era menor. Nos chasqueamos; no hay fenómeno exterior, a no ser la lentitud de la marcha, que revele encontrarnos en el seno de aquel torbellino.
—¡Bah! ¡cuestión de treinta o cuarenta libras más de vapor!—dice el capitán.
Me voy a la máquina; las calderas empiezan a rugir y las válvulas de seguridad dejan ya escapar, silbando, un hilo de vapor poco tranquilizador.
—¿Estamos aún en el terreno legal?—pregunto al joven maquinista, que no quita sus ojos del medidor.
—Tenemos aún cincuenta libras para hacer calaveradas, señor; pero no quisiera emplearlas. El capitán Maal tiene horror a echar cabo a tierra, y pretende a toda fuerza pasar sólo con el auxilio de la máquina.
Y así diciendo, tocaba desesperadamente una campana aguda pidiendo leña, más leña, en las hornallas. Los candeleros (fogoneros) se habían duplicado y aquello era un infierno de calor.
Subí a cubierta; tomando como mira un punto cualquiera de la costa y otro del buque, distinguíamos que éste avanzaba con la misma lentitud que el minutero sobre el cuadrante de un reloj; pero avanzaba, lo que era la cuestión. Desde la altura, el capitán Maal pedía vapor, más vapor. Miré a mi alrededor; muchos pasajeros habían empalidecido y observaban silenciosos, pero con la mirada un tanto extraviada, los extremecimientos del barco, bajo el jadeante batir de la rueda... De pronto, un hondo suspiro de satisfacción salió de todos los pechos: habíamos vencido, en media hora de esfuerzos, al temido chorro y avanzábamos francamente.
Subí a donde se encontraba el capitán y lo felicité.
—Tiene razón, capitán; es una ignominia silgar al Montoya desde la orilla, como si fuera un champan cargado de harina o de taguas. El vapor se ha inventado para vencer dificultades, y el elemento de un buque es el agua y no la tierra.
—Usted me comprende; además, el cabo, a mi juicio, es de un auxilio dudoso. Pero mi maquinista es muy prudente. No crea usted que hemos salvado todas las dificultades. Cuando el Guarinó está tan manso, tengo miedo del Mesuno. ¡Pero con unas libras más de vapor!...
—¿Y no hay peligro de volar!...
—¿Quién piensa en eso, señor?
Declaro que yo empezaba a pensar, porque me pareció que el buen capitán se había forjado un ideal, respecto a la capacidad de resistencia de las calderas de su Montaya, muy superior a la garantizada por los ingenieros constructores.
Pronto estuvimos en el Mesuno; los semblantes, que habían recobrado los rosados colores de la vida, volvieron a cubrirse de un tinte mortuorio. De nuevo el buque se estremeció, de nuevo se oyó la estridente campana del maquinista pidiendo leña, y de nuevo Maal, desde la altura, exigió vapor, vapor, más vapor. Inútil esta vez. Nos dimos cuenta que, en vez de avanzar, retrocedíamos, lo que importaba el más serio de los peligros, pues, si la corriente conseguía tomar el barco cruzado, lo estrellaba seguramente contra las peñas de la orilla.
—¡Dos hombres más al timón! ¡Vapor, vapor!
Hice una rápida reflexión: «Si esto vuela, participaré de ese agradable fenómeno, sea estando sobre cubierta, sea al lado de la máquina. Además, allí la cosa será más rápida». Miré en torno; había un miedo tan francamente repugnante en algunas caras, que resolví ceder a la curiosidad, y después de haberme cerciorado de que, si bien no avanzábamos, no retrocedíamos ya, descendí a la región infernal.
Las hornallas estaban rojas y las calderas gemían como Encélado bajo la tierra. El maquinista se resistió a dar más presión, la rueda giraba con esfuerzos estupendos... Aquello se ponía feo, muy feo, cuando oí la voz de Maal que, con el acento desesperado de un oficial de Tristán rindiendo su espada en Salta, gritaba: ¡Cabo!
Subí al lado de Maal; había tenido que ceder tristemente a la insinuación de algunos pasajeros y a la prudencia del maquinista que no le daba la cantidad de vapor que él pedía. Me indigné con él, ¡oh vanitas!, pero confieso que contemplé con cierto contento íntimo el desembarco de diez o doce bogas que se lanzaron a tierra con un enorme calabrote (nuevecito, como me hizo notar Maal con indecible orgullo por no haberlo empleado antes), y treparon por las breñas de la orilla como cabras, y por fin, a una cuadra de distancia, fueron a amarrarlo en el tronco de un soberbio caracolí. Fue entonces cuando empezó a funcionar un potente cabrestante movido a vapor (lo que hice notar a Maal para su consuelo), enroscando en su poderoso cilindro la enorme cuerda que tres hombres humedecían sin reposo, para que no se inflamase con el roce. Fuese la acción del cabo, lo que me inclinó a creer, aunque participando ostensiblemente de la opinión contraria del capitán, fuese, como éste lo creía, que por los simples esfuerzos de la máquina hubiésemos salido del atolladero, el hecho fue que el buque se puso en movimiento, y en breve, habiendo salvado todos los chorros secundarios, como el Perico, avistamos las dos o tres casas de un lugar situado en la margen derecha del río, frente a Caracolí, poco antes de Honda, llamado Bodegas de Bogotá, punto final de nuestro viaje marítimo.
Eran las 2 de la tarde del 8 de enero de 1882, y habíamos empleado quince días desde Barranquilla, remontando el Magdalena.
De la orilla del río, donde el vapor se detuvo, se sube por una cuesta sumamente pendiente al punto llamado Bodegas, compuesto de dos o tres casas. No hay allí recursos de ningún género, y bien triste momento pasa el desgraciado que no ha tomado sus precauciones de antemano. Por mi parte, no sólo había pedido mis mulas por carta desde Caracas, sino que, al llegar a Puerto Nacional, lugar sobre el Magdalena, de donde arranca el telégrafo para Bogotá, puse un despacho recomendando la inmediata remisión de las bestias a Honda. Cuando descendimos a Bodegas y pedí noticias de mis elementos de transporte, se me contestó que probablemente estarían en los potreros de Río Seco, pues a orillas del río no había punto donde hacerles pastar. Despaché inmediatamente un propio, que dos horas más tarde volvió diciéndome que no había mulas de ningún género para «mi Excelencia». La cuestión se ponía ardua, no porque me fuera imposible encontrarlas allí, sino porque, como decía Molière, qu'il y a fagots et fagots, hay mulas y mulas. Las que yo esperaba, pedidas a un amigo, que después supe fue engañado por un chalán que le aseguró haberlas remitido, debían ser bestias escogidas, de buen paso, liberales y seguras, mientras que aquellas que podría conseguir en Honda, eran entidades desconocidas, y en estos casos la incógnita se resuelve generalmente de una manera deplorable.
Pronto llegaron al vapor tres o cuatro caballeros de Honda, el señor Hallam, el Sr. Montero y varios otros, que se pusieron en el acto a nuestra disposición con una fineza y buena voluntad que agradezco aquí públicamente, animado de la esperanza de que estas líneas tengan la suerte feliz de caer bajo sus ojos.
Por otra parte, digo aquí lo que tendré que repetir un centenar de veces: en tierra colombiana, todos los obstáculos que la topografía de aquel país ofrece al viajero, se me han hecho leves por la incansable amabilidad de cuantas personas he encontrado, desde la gente culta, hasta el indio miserable, que en medio del camino me ha proporcionado un caballo para reemplazar mi mula cansada, sin pretender explotarme y dejando a mi voluntad la remuneración del servicio. Se sufre, sí, se sufre mucho, pero es por las cosas y no por los hombres; Colombia ha nacido ayer y se forma valientemente luchando contra las dificultades infinitas de su naturaleza abrupta, caprichosa, rica, pero salvaje. En sus montañas, una milla de camino de herradura vale tanto como una milla de ferrocarril en nuestras pampas. No nos quejemos, pues, y adelante.
Gracias a la obsequiosidad del Sr. Hallam, obtuve mulas, que me fueron prometidas para la mañana del día siguiente. Todo ese día, pasado en angustiosa expectativa, bajo una temperatura de fuego, fue realmente insoportable. Los pasajeros, numerosos, como he dicho antes, se ocupaban en los preparativos de viaje, unos con sus mulas a la mano, otros tratándolas con los arrieros. Recordé entonces lo que cuenta M. André, en su interesante descripción de este mismo viaje, publicado en Le Tour du Monde. Parece que fue explotado o creyó serlo por aquel que le alquiló las mulas, y al trazar sus recuerdos de viaje, lo anatematizó, lanzando su nombre a la execración humana. Pero he aquí que el caballero tan duramente tratado, era un hombre de honor que aprovechó su primer viaje a Europa para obtener de M. André, que no contaba seguramente con la huéspeda, una explicación completa, poco en consonancia con la altivez del insulto.
Entretanto, el ministro inglés, con su numerosa familia y servidumbre, hacía también sus preparativos para partir al día siguiente. Contaba hacer el viaje con lentitud; y como yo, por el contrario, tenía la idea de volar por la montaña, resolvimos despedirnos en la mañana. Las cosas debían pasar de otro modo.
La noche de Consuelo
En camino.—El orden de la marcha.—Mimí y Dizzy.—Los compañeros.—Little Georgy.—They are gone!—La noche cae.—Los peligros.—"Consuelo".—El dormitorio común.—El cuadro.—Viena y París.—El grillo.—La alpargata.—El gallo de mi vecino.—La noche de consuelo.—La mañana.—La naturaleza.—La temperatura.—El guarapo.—El valle de Guaduas.—El café.—Los indios portadores.—El eterno piano.—El porquero.—Las indias viajeras.—La chicha.
Pasaron las primeras horas de la mañana y las segundas y las terceras, sin que las mulas apareciesen. Por fin, después de momentos en que no brilló la paciencia cristiana, vimos aparecer nuestras bestias, que, bien pronto ensilladas, nos permitieron emprender viaje. Partimos todos juntos. Rompían la marcha las dos hijitas del ministro inglés, Mimí, de 6 años y Dizzy de 5, dos de aquellas criaturas ideales que justifican el nombre de «Nido de cisnes», que el poeta dio a la isla británica. Nada más delicioso que esas caritas blancas, puras, sonrosadas, con sus ojitos azules, profundos como el cielo y limpios como él, los cabellos rubios cayendo en ondas a los lados, la boca graciosa e inmaculada, mostrando los dientecitos sonrientes. Nada más suave, nada más dulce. Jamás una queja, siempre alegres y obedientes abordo; cada vez que posaba mis labios sobre una de esas frentecitas delicadas, se me serenaba el alma al resplandor del recuerdo de mis niños queridos, que habían quedado en la patria, lejos, bien lejos de mi cuerpo, cerca, bien cerca de mi corazón...
Mimí y Dizzy, con sus grandes sombreros de paja y sus trajecitos de percal rosado, sentaditas en un sillón armado en parihuela y conducido a hombros por cuatro indios, parecían dos ángeles en el fondo de un altar. Habían tomado la delantera al paso vigoroso de los portadores y muy pronto las perdimos de vista. Venía en seguida la señora del ministro, joven, elegante, y respirando aún la atmósfera aristocrática de los salones de Viena, última de las residencias diplomáticas de su marido. Pocas mujeres he visto en mi vida más valerosas y serenas; jamás una queja, y en aquellos momentos que hacen perder la calma al hombre de temperamento más tranquilo, una leve sonrisa siempre o una palabra de aliento. Recuerdo que en momento de llegar a Consuelo, en las circunstancias que dentro de poco diré, hablábamos de Viena y ella me contaba alguna de las anécdotas características de la princesa de Metternich... Luego seguía la marcha el ministro inglés, plácido, tranquilo, culto y resignado, llevando a little Georgy en los brazos. Porque little Georgy se había resistido con una tenacidad británica, increíble en sus dos años de edad, a aceptar todos los medios nacionales de transporte que se le había indicado, tales como los brazos de un indio a pie, una canasta sobre una mula, a la que haría contrapeso una piedra del otro costado, un catre llevado a hombros y sobre el cual lo acompañaría su bonne, los brazos del maitre d'hôtel... nada, little Georgy quería ir con su padre, y con su padre fue casi todo el camino, sin que éste, bueno, bondadoso, tuviera una palabra agria contra el niño. Sólo un momento little Georgy consintió en ir conmigo, seducido por mi poncho mendocino, que me fue necesario apenas llegamos a las alturas.
Luego, el servicio; el maitre d'hôtel, inglés, tan rígido sobre su mula como cuando más tarde murmuraba a mí oído: «Margaux, 1868», el chef francés, riendo y dándose cada golpe que las piedras se estremecían de compasión, y por fin, las dos pobres muchachas inglesas, que jamás habían montado a caballo y que miraban el porvenir con horror.
Habríamos andado una hora, charlando amigablemente, en medio de las dificultades de un camino espantoso, descendiendo casi a pico por gradas imposibles en la montaña, donde las mulas hacían prodigios de estabilidad, cuando comprendí que a aquel paso, no sólo no llegaríamos a Consuelo, sino que jamás a Bogotá. Mis compañeros personales habían tomado la delantera ya; veía yo a mi colega con el cónsul inglés de Hoda, tranquilo sobre su suerte, me despedí, piqué mi mula y emprendí solo y rápidamente la marcha hacia adelante.
Después de media hora de camino, al doblar un recodo de la senda, veo el palanquín donde iban Mimí y Dizzy, solo, abandonado en medio del camino, y a las dos dulcísimas criaturas dentro, sonriendo al verme y tomaditas de las manos. Eché pie a tierra, y abrazándolas, les pregunté por los conductores. They are gone! me dijeron simplemente. Miré alrededor y vi una especie de choza que tenía aspecto de venta; los indios habían abandonado allí a las niñas para irse a tomar guarapo. ¡Y el sol rajante caía sobre ellas y sus ojitos empezaban a tener la fosforescencia de la fiebre! Até mi mula, saqué del horno a las pobres criaturas, las coloqué a la sombra de una roca saliente y tomando el látigo por la sotera, me entré a la venta con la sana intención de pegar una tunda a aquella canalla a la menor observación... Pero en la humildad con que me contestaron, en los ojos llenos de asombro que clavaban en mí, me di cuenta bien pronto de que no sospechaban ni remotamente la causa de mi enojo, pareciéndoles lo más natural que los niños pasaran su vida entera bajo los rayos del sol. Evité discusiones, les hice salir, coloqué a mis angelitos en el palanquín, y ordenando la marcha, comprendí que me sería más fácil arrojarme a un despeñadero a uno de los lados del camino, antes que dejar solitas a Mimí y Dizzy. En el primer punto a propósito hice alto, y allí esperamos la reunión de la caravana que tan atrás había quedado. Entretanto, la noche comenzaba a venir, y juzgué que por mayores esfuerzos que hiciéramos no nos sería materialmente posible llegar a Guaduas, como era el programa. Lo comuniqué así apenas llegaron los amigos, de quienes se había separado ya el cónsul inglés, y de común acuerdo resolvimos seguir adelante hasta donde fuera posible. Bien pronto las sombras cayeron por completo, el camino se nos hizo invisible y las subidas y bajadas, abruptas, rígidas, capaces de dar vértigo, más frecuentes. Las mulas marchaban lenta, lentamente, fijando el pie con profunda prudencia, pero destrozándonos a veces las rodillas contra las rocas que no veíamos en la intensidad oscura. El ministro inglés pretendía echar pie a tierra por el peligro que corría su hijo; le hice observar que las piernas de la mula eran más seguras que las suyas y no se desmontó. Puse un mozo de pie a la brida de la señora y me encargué personalmente de mis amiguitas del palanquín. Un ligero ruido a la espalda de la columna y algunas risas ahogadas me hicieron saber que el chef acababa de caer, pero con felicidad. Acordándome de un consejo de nuestros gauchos cuando marchan por la pampa en las tinieblas de la noche, encargué a Mounsey no fumar y sobre todo no encender fósforos.
Así marchamos hasta las nueve de la noche; las mulas, trabajando en la oscuridad, comenzaban a fatigarse, y el riesgo de una caída se hacía por momentos más inminente. Debíamos haber subido algunos centenares de pies porque el frío comenzaba a hacerse sentir, así como el hambre, que no olvida jamás sus derechos. La situación, en una palabra, se hacía tan insostenible, que yo mismo creía oír un vago y bajo rumor de reproche por mi sacrificio en el fondo de mi egoísmo, cuando una voz de los portadores del palanquín, se hizo oír en el silencio del cansancio, diciendo simplemente: «¡Aquí es Consuelo!»
Dudo que la dulce palabra haya jamás llegado a oídos humanos más impregnada de promesas. Todos hablaron a un tiempo, sin oírse, porque el tono elevado del coro era dominado por un enorme perro que nos ladraba de una manera desaforada y que dividía mi inspiración entre los deseos de atraerlo con buenas palabras o el de pegarle un tiro. Echamos pie a tierra, dimos, en medio de la oscuridad, con una puerta que se abrió a fuerza de golpes y penetramos todos en una pieza cuadrada, débilmente iluminada por algunos candiles y dentro de la cual había unas quince personas, algunas preparando sus lechos y otras alrededor de una mesa, huérfana aún de comestibles.
¡Aquella avalancha puso perplejo al dueño de casa que nos declaró le era imposible darnos comodidades, pero que, si hubiéramos avisado!...
La gran pieza comunicaba por una puerta, a la derecha, con una especie de pulpería donde una mujer, con la mejor voluntad del mundo, despachaba una cantidad inconcebible de tragos. A la izquierda se presentaba otra puertita, que daba a un cuarto de dos metros de ancho por tres de largo. La tomé por asalto, desalojando a dos o tres viajeros que estaban allí y que la cedieron gentilmente e instalamos en ella a Missis Mounsey, los tres niños y las dos maids. Luego, tratamos de buscar algo que cenar; había huevos y chocolate, y aunque un roastbeef habría venido mejor, aquello nos supo a cielo, condimentado con la salsa del Eurotas.
Una vez arregladas la señora y la gente menuda, pensamos un momento en nosotros. No había más pieza que la que ocupábamos, y en ella, dentro de aquella atmósfera saturada de comida y humo de tabaco, debíamos dormir no menos de veinte personas. Conseguimos con Mounsey dos catres, atrancamos con ellos la puerta del cuartito, nos tomamos un enorme trago de brandy, y envolviéndonos en nuestras mantas, y sin sacarnos ni la corbata, nos tendimos sobre la lona dura y desnivelada.
Aquí comenzaron las aventuras de aquella noche memorable, que recuerdo siempre como una ironía bajo el nombre de la «noche del Consuelo», y cuyas peripecias quiero consignar, porque persisten siempre en mi memoria y no de una manera ingrata.
El cuadro era característico: los cohabitantes de la pieza eran de todas las jerarquías sociales. Algunos compañeros de viaje, comerciantes, diputados, arrieros, sirvientes, cocineros, ministros, diplomáticos, etc. Unos en el suelo, otros en catres, dos o tres hamacas pendientes del techo, aquí un desvelado, allí un hombre feliz, dormido ya como una piedra, aquel que prolongaba su toilette de noche a la luz de un candil mortecino por cuya extinción suspirábamos, y al través de la puerta de la pulpería, el confuso ruido de nuestros portadores y sirvientes, que pretendían matar la noche alegremente.
Nos mirábamos con Mounsey y no podíamos menos que reírnos.
—¿Dónde vivía usted en Europa antes de embarcarse? me preguntaba.
—En el Grand Hôtel, en París.
—¿Dónde cenó por última vez?
—Chez Bignon, avenue de l'Opéra.
—A ver el menú.
Le narraba una de esas pequeñas cenas deliciosas en que todo es delicado, y luego, en venganza, le hacía contar una soirée en casa de algún embajador en Viena.
Al fin se hizo la oscuridad, nos dimos las buenas noches, todo quedó en silencio y mientras, con los ojos abiertos como ascuas, mirábamos el techo invisible, el espíritu comenzó a vagar por mundos lejanos, a recordar, a esperar, a echar globos, según la frase característica de los colombianos.
Fue en ese momento cuando, precisamente bajo la cama de Mounsey, que estaba pegada a la mía, empezó a hacerse oír el grillo más atenorado que he escuchado en mi vida; el falsete atroz y monótono me crispaba el alma. Lo sufrimos cinco minutos; pero, como el miserable anunciaba en la valentía de su entonación el propósito de continuar la noche entera, organizamos una caza que no dio resultado. Un vecino, declarándose competente en la materia, pidió permiso para echar su cuarto a espada, cogió el candil, y aunque también dio un fiasco absoluto, me permitió ver vagando por el cuarto de una venta, en las montañas andinas, la vera efigie de Don Quijote, cuando abandonaba el lecho a altas horas de la noche y paseaba su escueta figura, gesticulando a la lectura de las famosas hazañas de Galaor. Por fin, el dueño de casa entreabrió la puerta de la pulpería, tendió el oído, y como hombre habituado a esos pequeños incidentes de la vida, se dio vuelta tranquilamente y dijo a la mujer que despachaba en el mostrador:
—Ruperta, dame la alpargata.
Si aquel hombre hubiera dicho: «dame una alpargata», no me habría llamado la atención. Pero aquel la, esa especificación concreta de un individuo de la especie, me hizo incorporar en el lecho y mirar por la puerta entreabierta. Ruperta se dirigió a un rincón, que estaba al alcance de mi mirada, y descolgó de un clavo un aparato chato, que un ligero examen posterior reveló ser una, o mejor dicho, la alpargata. El ventero la tomó, se armó de un candil, vino recto a la cama de Mounsey y tendió el oído. El infame grillo, por una intuición del genio, como se llaman en la vida las casualidades, había callado un momento. ¡Nada le valió! Al primer gorjeo, rápido, enérgico, sin vacilación, como el memorista que hace un cálculo ante la concurrencia absorta, el ventero, de un golpe, lo aplastó contra la pared.
Ruperta tomó la alpargata.
Y el instrumento de muerte, terrible a los coleópteros en manos de aquel hombre, volvió a reposar suspendido en el clavo tradicional.
Las horas pasaban lentas en el insomnio, rebelde al cansancio. Al través de la puerta oía el respirar puro y sereno de los niños, y lejano, el ruido de un cencerro en el cuello de una mula, que me traía el recuerdo de aquellas noches pasadas entre las gargantas de los Andes argentinos. Si el que lea estas líneas ha pasado alguna noche semejante lejos de su patria, bajo las mil circunstancias que excitan el espíritu, sabrá que es uno de los únicos momentos de la vida en que el insomnio no es una amargura insoportable. ¡Se piensa en tantas cosas! ¡Pasan éstas tan rápidas y encantadoras! Y así, la imaginación mece al alma y el cuerpo en silencio, como el carcelero, conmovido ante los juegos inocentes de los niños que custodia, acepta la vigilia para contemplar las rondas armoniosas de sus huéspedes sublimes...
Por fin la honda laxitud venció. El sueño impalpable comenzaba a bajar sobre mis párpados, cuando al pie mismo de mi cama, casi a mi oído, resonó el canto de gallo más histérico y estridente que me haya rasgado el tímpano sobre la tierra. ¡Quedé aniquilado! Además de comprender que la alpargata sería inocua contra semejante enemigo, vi que todos dormían. Tres minutos después, nueva edición, más áspera aún, si es posible. ¿Qué hacer? Me incorporé en el lecho, me orienté un momento y lancé el brazo a vagar por la oscuridad en la esperanza de que chocase con el cuello del maldecido animal, lo que me permitiría convertir mis dedos en un garrote vil.
—¿Qué busca, doctor?—dijo una voz a mi izquierda, que reconocí por la de uno de mis compañeros de viaje.
—¡Psit! Trato de echar mano a este maldito gallo que no nos deja dormir y retorcerlo el pescuezo.
—Pido a usted mil perdones, señor, pero la culpa la tiene mi muchacho, a quien encargué anoche me colocase el gallo en sitio seguro; el animal lo ha traído aquí.
—¡Ah! ¿con qué es suyo?
—Y de mucho mérito, señor. Lo traigo desde Panamá y espero ganar mucho con él en la gallera de Bogotá. Pido gracia.
Y en obsequio a los intereses de mi vecino, pasamos el resto de la noche en blanco, con los oídos destrozados y esperando ansiosos el alba, que al fin apareció.
Tal fue la «noche de Consuelo».
Las últimas jornadas
En hotel del Valle.—De Guaduas a Villeta.—Ruda jornada.—La mula.—El hotel de Villeta.—Hospitalidad cariñosa.—Parlamento con un indio.—Consigo un caballo.—Chimbe.—La eterna ascensión.—Un recuerdo de Schiller.—El frío avanza.—Despedida.—Un recuerdo al que partió.—Agua Larga.—La calzada.—El "Alto del Roble".—La sabana de Bogotá.—Manzanos.—Facatativá.—En Bogotá.
No fue poco trabajo por la mañana reunir todos los elementos de viaje, desde las mulas a los indios portadores. Pero no nos dábamos prisa, porque habíamos resuelto hacer ese día una jornada corta, para dar descanso a las señoras y a los niños. No me olvidaré de una niñita de 7 años, de Panamá, que un caballero llevaba a Bogotá para entregarla a sus padres. Silenciosa, sonriendo siempre, trepadita en una mula caprichosa, hizo toda la marcha sin manifestar el menor cansancio. En la cabeza sólo llevaba un sombrerito de paja, de alas estrechas. En los duros momentos del mediodía, cuando el sol caía a plomo, abrasándome el cráneo protegido por el helmuth, solía acercarme a ella. «¿Qué tal vamos, amiguita?»—Muy bien, señor.—¿No está cansada, no quiere un quitasol?—No, señor; gracias.—La mulita tiene buen paso.—¡Y yo veía a la pobre criatura sacudirse sobre la silla a impulso del endemoniado trote mular! Pueden las desventuras de la vida caer sobre esa niña, me decía; encontrará con quien hablar.
Fue a la salida de Consuelo cuando nos dimos cuenta del sitio en que nos encontrábamos y de su estupenda belleza. Nuestro albergue nocturno estaba situado en la cúspide de la primer cadena montañosa que hay que atravesar para llegar a Bogotá. A todos lados, valles profundos cuyo fondo se entreveía a través de la bruma flotante que se columpiaba a nuestros pies. A la espalda, la cinta ancha y brillante del Magdalena, extendiéndose hasta donde la vista alcanzaba; al frente, una serie de montañas imponentes y sombrías. ¡Cuántas veces, al traspasar esos cerros monumentales y al aparecer a lo lejos otros más altos aún, miraba mi mula, cuyas orejas batían monótonas y cadenciosas; preguntándome si esa tortuga me llevaría a la región de las águilas!
La marcha era lenta, porque no podíamos desprender nuestras miradas de la vegetación soberana que se levantaba, como una sinfonía poderosa, en la falda de la montaña. ¿Qué árboles eran aquellos? ¿Qué nombres llevan en la clasificación de Linneo esas infinitas fibrillas que entrelazan sus troncos, defendiéndolos del sol y conservándoles una atmósfera de eterna fescura? ¿Cómo nombrar esas mil flores, ostentando los colores del iris, que se inclina sobre la senda estrecha y mecen sus racimos sobre la frente del viajero? No lo sabía, no quería saberlo, no lo sabré nunca. ¿Se necesita acaso conocer las leyes físicas que determinan la tempestad para gozar de su aspecto soberbio? Aquello era una mezcla de la violenta vegetación alpina y de la exuberante florescencia tropical. Costeábamos la montaña por una estrecha senda practicada en su flanco. A la izquierda, el abismo, adivinado por la razón, más que visto por los ojos. Los árboles, que arraigaban sus troncos allá en el perdido fondo, levantaban sus copas hasta nosotros, las confundían y formaban un amplio toldo unido e impenetrable. De pronto, una cascada juguetona bajaba de la montaña e iba a alimentar el hilo de agua imperceptible que serpeaba en el valle. Esa sección del camino es tal vez la más cómoda; salvo unas cuantas pendientes sumamente inclinadas y que fatigan en extremo por la penosa posición que hay que conservar sobre la mula; la mayor parte de la ruta está bien conservada. Desde las 11 de la mañana, el sol comenzó a molestarnos vivamente; las bestias se hacen reacias, la vista se fatiga con la lejana y constante reverberación y una sed implacable empieza a devorarnos. Nos acercamos a una o dos chozas encontradas en el tránsito; pero las buenas mujeres que las ocupaban, nos invitaron a tomar el agua que pedíamos y que nos sería nociva. Fue entonces cuando acudimos al guarapo, el jugo de la caña, ligeramente fermentado, que constituye una bebida sana y fortificante.
A la una y media de la tarde estuvimos en la cumbre de una montaña que trepábamos desde temprano y que nos parecía inacabable. Desde allí dominamos el precioso valle de Guaduas (cañas), el más pintoresco de los que he encontrado en mi camino y en cuyo centro brilla por su blancura la aldea que lleva su nombre. Es esa una de las regiones más privilegiadas de Colombia para el cultivo del café, cuyo grano rojo, destacándose de entre el verde follaje de los extensos cafetales que nos rodeaban, daba animación al paisaje. El café de Guaduas, como el de otros puntos de Colombia igualmente reputados, es infinitamente superior a las marcas mejor cotizadas en el comercio. Lo distingue, como al Yungas, un sabor incomparable, aunque no tiene el perfume sin igual del Moca. Creo que una mezcla de tres partes de Guaduas y una de Moca haría una bebida capaz de estremecer al viejo Voltaire en su tumba.
Otra particularidad del valle son las cañas que le han dado el nombre. Algunas alcanzan a muchos metros de altura, con un diámetro de 20 a 25 centímetros. Los indios las emplean, por su resistencia y poco peso, para hacer las parihuelas en que transportan a hombros todo aquello que no puede ser conducido por una mula, como pianos, espejos, maquinarias, muebles, etc.
Vamos encontrando a cada paso caravanas de indios portadores, conduciendo el eterno piano. Rara es la casa de Bogotá, que no lo tiene, aun las más humildes. Las familias hacen sacrificios de todo género para comprar el instrumento, que les cuesta tres veces más que en toda otra parte del mundo. ¡Figuraos el recargo de flete que pesa sobre un piano; transporte de la fábrica a Saint-Nazaire, de allí a Barranquilla, veinte o treinta días, de allí a Honda, quince o veinte, si el Magdalena lo permite; luego, ocho o diez hombres para llevarlo a hombros durante dos o tres semanas! Encorvados, sudorosos, apoyándose en los grandes bastones que les sirven para sostener el piano en sus momentos de descanso, esos pobres indios trepan declives de una inclinación casi imposible para la mula. En esos casos, el peso cae sobre los cuatro de atrás, que es necesario relevar cada cinco minutos. A veces las fuerzas se agotan, el piano se viene al suelo y queda en medio del camino. Así hemos encontrado calderas para motores fijos, muebles pesados, etcétera. Nadie los toca, y no hay ejemplo que se haya perdido uno solo de esos depósitos entregados a la buena fe general.
Muchas veces oíamos el grito gutural de un conductor de cerdos que empujaba su manada hacia adelante. Con todos trababa conversación; rasgo curioso: van generalmente descalzos, pero llevan en la cintura, a guisa de puñal, un par de alpargatas nuevecitas. Además, al flanco, la eterna peinilla, el facón de nuestros gauchos, hoja larga, chata y filosa. El aspecto de esos hombres, cubiertos de polvo y sudor, medio desnudos, desgreñados, enronquecidos por la producción continua de un grito gutural, áspero e intenso, es realmente salvaje. Son humildes y pacientes.—Buen día, amigo.—Buenos días, su merced.—¿De qué parte viene?—Del Tolima (o de Antioquía).—¿Cuántos días trae de viaje?—Treinta (o cuarenta).—¿Por dónde pasó el Magdalena?—Frente a Ambalema (o a a Nare), etc. Nunca deja de pedir el cuartillo, que, una vez en su poder, se convierte inmediatamente en chicha o guarapo, sobre todo en chicha (el azote de Colombia) en la próxima parada.
¡Se encuentra a centenares indias encorvadas bajo el peso y el volumen de las ollas, cántaros, hornallas, etc., de barro cocido, que llevan a la espalda; vienen solas, de más lejos aún que los porqueros, y después de dos o tres meses de marcha, vuelven a su pueblo con un beneficio de un par de pesos fuertes! Pueblo rudo, trabajador, paciente, con aquel fatalismo indio, más intenso y callado que el árabe, será un elemento de rápido progreso para Colombia el día que se implanten en su suelo las industrias europeas. Pero ante todo, hay que desarraigar en los indios el hábito de la chicha, funesta fermentación del maíz, cuyo uso constante acaba por atrofiar el cerebro. En Bogotá he notado con asombro la viveza chispeante de los cachifos de la calle (pilluelos), cuyas respuestas en nada desmerecerían de la ocurrencia de un gamin del bulevar. Entretanto, los niños adultos tienen la fisonomía muerta y el espíritu embotado. Los estragos de la chicha son terribles, sobre todo en las mujeres, aglomeradas siempre en las puertas de los inmundos almacenes donde se expende la bebida fatal. Abotagadas, sucias, vacilantes en la marcha, hasta las más jóvenes presentan el aspecto de una decrepitud prematura. El ajenjo, veneno lento, da por lo menos cierta excitación artificial; la chicha enbrutece como el opio...
Henos por fin en el bonito Hotel del Valle, situado a la entrada del pueblo de Guaduas y único albergue decente en todo el camino de Honda a Bogotá. Hay, sin embargo, mucha gente y es necesario contentarse con poco. Allí pasamos todo ese día, porque resueltamente había decidido no separarme de mis compañeros de viaje. Ya somos buenos amigos con Mimí y Dizzy, y Little Georgy empieza a tenderme los bracitos.
La tercera jornada que emprendemos como siempre, a las ocho de la mañana, habiéndonos dado cita para las seis, será, también muy corta, pues pensamos detenernos en Villeta, adonde llegaremos a las tres de la tarde. Fue, sin embargo, sumamente dura, porque la temperatura, que en Guaduas era deliciosa, se elevaba constantemente a medida que descendíamos al fondo de embudo en que está situada Villeta. Ese descenso interminable, por un camino que la calzada de piedra destruida hace imposible, el sol, que caía a plomo, la mula, cansada, afirmando el pie lentamente en las puntas de los guijarros sueltos, todo empezaba a darnos fiebre. Además, veíamos a Villeta allí en el fondo, casi al alcance de la mano, tal era el efecto de perspectiva, y marchábamos tras la aldea que parecía alejarse a medida que avanzábamos.
Como la senda es estrecha, no hay ni aun el recurso de la conversación, pues es necesario marchar uno a uno. Tan pronto atrás, tan pronto adelante, en todas partes mal. En el momento en que escribo estas líneas, aunque bien lejos de mi tierra, no veo ya mulas en el porvenir de mi vida. Sólo el cielo sabe las peregrinaciones que aún me esperan, pero no será jamás por un acto espontáneo de mi voluntad el volver a treparme en una mula. Cada vez que en mis largos viajes de ferrocarril, cuando después de veinte o treinta horas de inmovilidad, no se tiene ya postura, entra en mi espíritu aquel mal humor que todos conocen, no tengo más que acordarme de la mula... para sentirme fresco, alegre y dispuesto. La que yo llevaba en ese momento era detestable, reacia, lerda, con una cojera endemoniada. Además, con una costumbre de las más amenas. Como la senda es estrecha, según he dicho, cada vez que viene en dirección contraria una arria de mulas cargadas, hay que tomar precauciones infinitas, a fin de no destrozarse las rodillas contra los costales o no ir a dar al abismo. Pues mi mula tenía la manía de acercarse, de estrecharse contra todos los congéneres que encontraba en su paso. No le escaseaba reprimendas; pero la víctima era yo, que tenía las piernas y los brazos dislocados. Las mulas de carga, rendidas por una ascensión penosa, se echan al suelo inmediatamente que los arrieros, que las guían a pie y a gritos, dan la voz de alto. Así, cuando mi amigo el poeta chileno Soffia, que representa a su país en Colombia, llegó a Honda, visto su volumen considerable y para mayor seguridad, se le dio una robusta mula de carga, que, sin el menor discernimiento entre un cajón de loza y un diplomático, se echaba al suelo en el acto que el jinete la detenía, lo que no contribuía, para éste, a aumentar los encantos del viaje.
Las autoridades locales de Villeta, con algunos amables vecinos que se habían unido, salieron a recibirnos y a conducirnos al hotel. ¡Al hotel! Un bogotano se pone pálido al oír mencionar el hotel de Villeta: ¡qué haríamos nosotros cuando contemplamos la realidad! Felizmente para mí, se me avisó que un amigo me había hecho preparar alojamiento en una casa particular. Fui allí y recibí la más cariñosa acogida de parte de la señora Mauri, que, junto con las aguas termales y un inmenso árbol de la plaza, constituye lo único bueno que hay en Villeta, según aseguran las malas lenguas de Bogotá. ¡Qué delicioso me pareció aquel cuartito, limpio como un campo, sereno, silencioso! ¡Había una cama! ¡Una cama, con almohada, sábanas y cobijas! Hacía un mes que no conocía ese lujo asiático. La dulce anciana, cariñosa, rodeándome de todas las imaginables atenciones, me traía a la memoria el hogar lejano y otra cabeza blanqueda como la suya, haciendo el bien sobre la tierra.
Cuando a la mañana siguiente llegué al hotel, fresco, bañado, rozagante, mi colega inglés me miró con unos ojos feroces. ¡Habían pasado una noche infernal, compartiendo las camas (?) con una cantidad tal de bichos desconocidos, que las dos o tres cajas de polvo insecticida que habían esparcido por precaución, sólo habían servido para abrirles el apetito!
Partí adelante, sólo, para hacer preparar el almuerzo en Chimbe. A la hora de camino, la mula se me cansó definitivamente; ni la espuela ni el látigo eran suficientes. Me encontraba, en un terreno desconocido, al pie de una cuesta de una inclinación absurda. ¿Qué hacer? Busqué la sombra de un árbol, me tendí, encendí filosóficamente un cigarro y esperé, mientras los grillos cantaban a mi alrededor y el sol se levantaba ardiente como una ascua en un cielo de una pureza profunda. Un cuarto de hora después, algunas piedras pequeñas que rodaban, me indicaron que alguien bajaba la cuesta. No tardó en aparecer un indio montado en un caballito alazán, flaco, pero de piernas delgadas y nerviosas. Me paré en medio del camino y a veinte pasos mi hombre se detuvo intrigado, sin duda por mi traje exótico en aquellos parajes. Aún no llevaba el traje colombiano de viaje, que más tarde adopté por comodidad. Un casco de los que los oficiales ingleses usan en la India, un poncho largo de guanaco (el cariñoso compañero que me acompañó de Mendoza a Chile y que hoy ha descendido a las humildes funciones de couvrepieds en los ferrocarriles), y unas botas granaderas constituían mi toilette del momento. El indio abrió tamaños ojos cuando oyó salir del fondo de aquella aparición una voz que hablaba español con claridad bastante, para hacerle comprender que mi modesto deseo era cambiar mi mula cansada por su caballo fresco. No sé si habría llegado hasta el crimen, si aquel hombre se resiste; pero, por lo menos, estaba dispuesto a todos los sacrificios. El indio meditó largamente, echó pie a tierra, hizo un trueque de monturas y me encargó que entregase el caballo a Fulano, en Agua Larga. Mi criado, que venía atrás, al pie de la mula que llevaba a una de las niñitas, se encargaría de mi exhausta montura. «Ahora, amigo, arreglemos el alquiler». Daba vueltas al sombrero de paja, sacaba y volvía a meter en la cintura el inevitable par de alpargatas nuevas, me hablaba largamente de las condiciones de su alazán, que tenía galope, cosa rara en los caballos de montaña, etc. Por fin reventó: ¡quería tres pesos fuertes! ¡Oh indio ingenuo, descendiente del que daba al español un puñado de oro por una cuenta de vidrio! Fui magnánimo y le di cinco, lo que me valió algunos consejos sobre la manera de acelerar la marcha del alazán.
Por fin llegué a Chimbe, después de transponer montañas y montañas. Cuando, vencida una cumbre, se me presentaba otra más elevada aún, solía detenerme y preguntarme si no era juguete de alguna travesura colosal. ¿A dónde voy? ¿Cómo es posible que allá, tras esos cerros gigantes, en esas cimas que se pierden en las nubes, habite un pueblo, exista una ciudad, una sociedad civilizada? Sólo me rendía ante el piano eterno que pasaba a mi lado sobre el hombro dolorido de diez indios jadeantes. Arriba, pues. No sé si a alguno de los hijos de Buenos Aires, nacidos y educados con el espectáculo de la pampa siempre abierta, le habrá ocurrido en su primer viaje en países montañosos el mismo fenómeno que a mí, esto es, serme necesario un esfuerzo para persuadirme de que en los estrechos valles, en las cuestas inclinadas, vive un pueblo, de hábitos sedentarios y con un organismo social análogo al nuestro. Recuerdo que viajando en Suiza por primera vez (venía de las llanuras lombardas), me preguntaba cómo los hombres podían apegarse a las rocas frías y estériles, tan rebeldes a la labor humana, en vez de ir a sentar sus reales en las tierras fecundas y generosas, donde la azada se pierde sin esfuerzo. Esa misma noche, Schiller me contestaba en este diálogo admirablemente entre Tell y su hijo:
Walther, mostrando el Bannberg.—Padre, ¿es cierto que sobre esa montaña, los árboles sangran cuando se les hiere con el hacha?
Tell—¿Quién te ha dicho eso, niño?
Walther—El pastor cuenta que hay una magia en esos árboles, y que, cuando un hombre los ha maltratado, su mano sale de la fosa después de su muerte.
Tell—Hay una magia en esos árboles, es cierto. ¿Ves allá, a lo lejos, esas altas montañas cuya punta blanca se levanta hasta el cielo?
Walther—Son los nevados que durante la noche resuenan como el trueno y de donde caen las avalanchas.
Tell—Sí, hijo mío; hace mucho tiempo que las avalanchas habrían enterrado la aldea de Altdorf, si la selva que está ahí, arriba de nosotros, no le sirviera de baluarte.
Walther, después de un momento de reflexión:—Padre, ¿hay comarcas donde no se ven montañas?
Tell—Cuando se desciende de nuestras montañas y se va siempre hacia abajo siguiendo el curso del río, se llega a una vasta comarca abierta, donde los torrentes no espuman, donde los ríos corren lentos y tranquilos. Allí, de todos lados, el trigo crece libremente en bellas llanuras y el país es como un jardín.
Walther—Y bien, padre mío, ¿por qué no descendemos a prisa hacia ese bello país, en vez de vivir aquí en el tormento y en la ansiedad?
Tell—¡Ese país es bueno y bello como el cielo, pero los que lo cultivan no gozan de la cosecha que han sembrado![11].
Y Tell explica a su hijo lo que es la libertad. No falta, por cierto, en Colombia.
¡Cómo comprendo hoy el afecto tenaz y duro de los montañeses por su patria! Hay allí, indudablemente, una comunidad más íntima y constante entre el hombre y la naturaleza, que en nuestras pampas dilatadas, solemnes y monótonas, llenas de vigor al alba, deslumbrantes al mediodía, tristes al caer la tarde, jamás íntimas y comunicativas. La montaña suele sonreír y consolar; la pampa llora con nosotros, pero llora como por un dolor gigante y solemne, arriba de nuestras pequeñeces humanas. ¡La montaña es forma, es color; da el placer de la pintura, de la estatuaria o de la arquitectura, concreto siempre; la pampa empapa el alma en la sensación vaga y profunda de la música, infinita, pero informe!... También se ama la llanura, también en ella, oh, poeta, echa su raíz vivaz y vigorosa el árbol de la libertad!...
Chimbe es un punto del camino donde se levantan dos o tres casas, en una de las cuales hay algo a manera de hostería, en la que, después de un largo parlamento con la dueña, se obtiene un almuerzo compuesto de un caldo con papas, las papas duras y el caldo flaco, seguido por un trozo de carne salada, el trozo chico y la carne paquidérmica. Es otra de las regiones privilegiadas para el café. La temperatura, determinada no ya por la latitud, sino por la elevación, empieza a variar; la transpiración se detiene, ráfagas frescas comienzan a acariciar el rostro, y la presión atmosférica, haciéndose más leve, dificulta un tanto la respiración para el pulmón habituado al aire compacto de la tierra caliente.
Allí me despedí de la familia de mi colega, el ministro inglés, que pensaba pasar la noche algo más adelante, en Agua Larga, mientras yo, gracias a mi alazán, tenía la esperanza de arribar a la sabana, avanzar hasta Facatativá y tomar allí el carruaje, que, según mis cálculos, me estaría esperando desde la víspera.
Nunca hubiera sospechado que aquel hombre robusto a quien estrechaba la mano con cariño y que me contestaba lleno de gratitud, sucumbiría tres meses después, casi en mis brazos, derribado por un soplo helado que fue a paralizar la vida en sus pulmones. ¡No me olvidaré jamás la profunda y callada desesperación de aquella mujer joven, bella y elegante, que se había sacrificado buscando un avance en la carrera de su marido, sola, rodeada de sus hijitos, en el punto más lejano casi del mundo, emprendiendo la triste ruta del regreso, mientras el cuerpo del compañero dormía el sueño de la muerte, allá en la remota altura! Teníamos el alma sombría delante de aquel cadáver, pensando cada uno en la patria, en el hogar tan lejos y en las vicisitudes de esta carrera vagabunda... ¡Reposa el amigo en el seno de un pueblo hospitalario que mezcló sus lágrimas a las de los suyos, y según la bella frase de Soffia, el mismo cielo que habría cubierto sus restos en suelo inglés, los cubre en tierra colombiana!
Emprendí la marcha, llevando conmigo un muchacho montado, pues en Chimbe despedí al mozo de a pie, cuya utilidad durante el viaje había sido bastante problemática. Los equipajes iban delante, y según mi cálculo, debían ya encontrarse en Bogotá. Sólo llevaba una valija con mis papeles y valores.
El camino ascendente hasta Agua Larga es encantador; mi alazán marchaba noblemente, trepando con la seguridad de la mula, pero sin su andar infernal. Serían las cuatro de la tarde cuando llegué a Agua Larga, punto de donde parte una excelente calzada hasta la sabana, transitable aún para carruajes. Como no encontrase allí ni noticias del mío, ordené a mi infantil escudero siguiese adelante, para esperarme en Manzanos, primer punto de la sabana, mientras yo conversaba un rato con algunos distinguidos caballeros de la localidad que habían venido a saludarme.
Cuando seguí viaje, sentía un frío intenso. Agua Larga tiene reputación de ser el sitio más glacial de la montaña. La altura contribuye mucho, pero sobre todo, su exposición a los vientos que entran silbando por dos o tres aberturas de los cerros circunvecinos. ¡Con qué placer lancé mi caballo al galope por la extensa calzada! Es una fruición sin igual para el que viene deshecho por el paso de la mula. Pero, una hora después, ni sombra de mi muchacho, al que hacía mucho tiempo debía haber alcanzado. ¿Se lo había tragado la tierra? No me convenía, porque llevaba todo lo que me interesaba. Desandé mi camino, pregunté en todas partes; nadie lo había visto; realmente inquieto, me detuve a meditar sobre el partido que debía tomar, cuando un indio que pasaba me sugirió la probabilidad de que el cachifo hubiese tomado el camino de abajo, que acortaba mucho la distancia. Tranquilo continué. Subía, subía constantemente, y de nuevo me preguntaba cuándo concluiría aquella ascensión interminable donde se encontraba la tierra prometida. La naturaleza había variado, y ahora se extendían a mi vista extensos y frondosos bosques de variados pinos. Al frente, altos picos inaccesibles. ¿Habría también que transponerlos? De pronto, un grito de asombro se me escapó del pecho. Al doblar un recodo, una anchura llana, plana, bañada por el sol, se dilató ante mis ojos. Estaba en el Alto del Roble, la soberbia puerta que da ingreso a la sabana de Bogotá. Miraba a mi espalda y veía escalonarse a lo lejos la serie de montañas que había transpuesto para llegar a aquella altura: ¡estaba a 2700 metros sobre el nivel del mar!
¿Qué capricho de la naturaleza tendió esa pampa en las cumbres? ¡Cómo ve el ojo más ignorante que aquello debió ser en los tiempos primitivos el lecho de un inmenso lago superior! La impresión es profunda por el contraste; en vano viene el espíritu preparado, el hecho ultrapasa toda expectativa.
La sabana presenta a la entrada el aspecto de una inmensa circunferencia limitada por una cadena circular de cerros de poca elevación. Es una planicie sin atractivos pintorescos, y al entrar en ella, es necesario despedirse de las vistas encantadoras que he dejado atrás.
En Manzanos, al acercarme al hotel para averiguar algo de mi carruaje, vi... ¡mis pobres equipajes, abandonados bajo un corredor! Me fueron necesarios algo más que ruegos para determinar a los arrieros a conducirlos hasta la próxima aldea de Facatativá, a la que llegué tarde ya, encontrando en la puerta del hotel al secretario, que, a pesar de sus dos días de avance, no había conseguido aún el carruaje para llegar a Bogotá. Pasamos allí la noche en un detestable hotel, frío como una tumba, y al día siguiente, después de cinco horas de marcha por la sabana, entramos por fin en la capital de los Estados Unidos de Colombia.
Era el 13 de enero de 1882, y hacía justo un mes que nos habíamos puesto en viaje de Caracas.
¡De Viena a París se va en 28 horas! Verdad que, cuando yo tenía diez años, empleaba con mi familia un día en hacer las dos leguas de pantanos que separaban a Flores de Buenos Aires. También... empieza a hacer rato que yo tenía diez años!
Una ojeada sobre Colombia.
El país.—Su configuración.—Ríos y montañas.—Clima.—División política.—Plano intelectual.—El Cauca.—Porvenir de Colombia.—Organización política.—La capital.—La constitución.—Libertades absolutas.—La prensa.—La palabra.—En el Senado.—El elemento militar.—Los conatos de dictadura.—Bolívar.—Melo.—Los partidos.—Conservadores.—Radicales.—Independientes.—Ideas extremadas.—La asamblea constituyente.
Ha llegado el momento de echar una mirada de conjunto sobre esta inmensa región de la América Meridional que se extiende desde el Istmo de Panamá a las tierras vírgenes e inexploradas donde comienza a correr el Amazonas, que se llamó virreinato de Santa Fe, bajo la dominación española, Nueva Granada más tarde, y que hoy ha reivindicado para sí el glorioso nombre de Colombia, que cobijó la reunión de tres repúblicas del Norte, confederadas bajo la inspiración de Bolívar, separadas al día siguiente de su muerte.
El suelo colombiano se extiende entre los grados 73 y 84 de longitud occidental y 12 de latitud Norte, 5 de latitud Sur (meridiano de París), cubriendo una superficie de 13.300 miriámetros cuadrados, sobre la que vive una población de poco más de tres millones de almas.
La nación está dividida políticamente en nueve estados soberanos, que son: Antioquía (capital Medellín), Bolívar (Cartagena), Boyacá (Tunja), Cauca (Popayán), Cundinamarca (Bogotá, capital de la Unión, pero no federalizada), Magdalena (Santa Marta), Panamá (Panamá), Santander (Socorro), Tolima (Neiva).
A partir del Ecuador, los Andes, dividiéndose en tres grandes brazos, determinan el sistema orográfico de Colombia, formando tres extensos valles: el del Magdalena, el del Atrato y el del Cauca, regados por los tres ríos que le dan su nombre. El clima, ardiente y malsano en las tierras bajas, sobre todo a inmediaciones de los cursos de agua, es fresco y saludable en las alturas...
No es mi intención hacer una descripción geográfica de Colombia, que fácilmente puede encontrarse en cualquier tratado.
Por una coincidencia que viene a corroborar las leyes históricas de Vico, Montesquieu y Herder, se podría fácilmente levantar el plano topográfico de Colombia estudiando el carácter de los hijos de sus distintas secciones. Aquí, inquietos, vagabundos, aventureros; allí, sedentarios, rudos para la labor, económicos y perseverantes. Más allá, sombríos, desconfiados, tétricos; en el Cauca, poetas, soñadores, vibrantes; en Bogotá, cultos, eruditos, decidores, eminentemente sociales. Y sobre el conjunto, un lazo de unión íntima que les comunica el carácter de vigorosa personalidad que distingue más a un colombiano de un hijo de Venezuela o del Ecuador, que a un ruso de un persa.
¿Qué hay dentro de esos millares de leguas? En la exigua parte conocida, todo lo que la imaginación más ambiciosa puede pedir a la corteza de la tierra, desde los productos tropicales más valiosos hasta los frutos de las zonas templadas. El Cauca, ese territorio tan análogo a nuestro Chaco por su misteriosa oscuridad; el Cauca, que linda al Noroeste con el istmo de Panamá y va a confinar con los desiertos del Brasil en el extremo Sudeste, sólo es conocido, y no totalmente, en la parte que se extiende paralela al Pacífico; el inmenso y vago territorio del Sur es tan fértil, que los escasos datos traídos por raros viajeros, semejan leyendas; es y será por mucho tiempo una incógnita.
El porvenir de Colombia es inmenso, pero desgraciadamente remoto. Será necesario que el exceso de la población europea llene primero las vastas regiones americanas aún despobladas, que atraen la emigración en primer término, por la analogía del clima y las facilidades de transporte, para que la corriente tome el rumbo de Colombia. ¿Cuántos años pasarán antes que se llene el far-west del Norte o las dilatadas pampas argentinas, sin contar con la Australia y el Norte de África? Pero, si ese porvenir es remoto en el sentido de una transformación definitiva, no lo es respecto a los progresos inmediatos que lo acelerarán. Colombia, después de sus largas y sangrientas luchas, aspira hoy a la paz, cuyo sentimiento empieza a arraigarse de una manera profunda en el corazón del pueblo. Los gobiernos se preocupan ya de la necesidad de hacer todo género de sacrificios para dotar al país de un sistema regular de vías de comunicación, sin las cuales las riquezas nacionales serán eternamente desconocidas.
La organización política actual de Colombia es sumamente defectuosa; y esta opinión que avanzo después de un estudio detenido, con cuyos detalles no recargaré estas páginas, es compartida hoy por muchos colombianos ilustrados. El sistema republicano, representativo, federal, es allí llevado a sus extremos. Cada estado es soberano, con una autonomía legal incompatible con el desenvolvimiento de la idea nacional. Mientras entre nosotros no hay más soberano que el pueblo argentino, que los gobernadores de provincia son agentes naturales del P. E. N., que la autoridad del Congreso está arriba de todas, sin más limitación que la determinada por la Constitución, atribuyendo a los ciudadanos el recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, en Colombia, como he dicho, cada estado es soberano, gobernado por un presidente y participando del gobierno general por medio de dos plenipotenciarios que delega al Senado, especie de consejo anfictiónico. Las leyes del Congreso pueden ser vetadas por la mayoría de las Legislaturas de los Estados y no tienen fuerza ejecutiva hasta tanto que hayan merecido la aprobación de las mismas. Añadid que el Presidente de la Unión dura sólo dos años, mientras el período presidencial en algunos estados es mucho mayor; pensad en la incomunicación constante de las diversas secciones de ese organismo tan vasto y decid si es posible que se desarrolle y eche raíces el sentimiento nacional.
Luego, la falta de una capital federal, símbolo vivo de la unión, que irradie sobre la nación entera. Bogotá, capital de Colombia y del Estado de Cundinamarca, hospeda en su seno a las autoridades locales y a las de la nación. No es a los argentinos a quienes hay que recordar los inconvenientes y los peligros de esa coexistencia; ellos saben que basta en esos casos la mala digestión de un gobernador para traer conflictos que pueden poner en cuestión todo lo que hay de más grave, la existencia nacional misma. Así, en Bogotá, el Congreso se ha visto escarnecido, insultado, apedreado por las barras iracundas... y seguras de la impunidad. ¡Tenemos también entre nosotros tristes y análogos recuerdos!
Comprendo que la rivalidad determinada por el prurito de soberanía y autonomismo absoluto entre los Estados de Colombia, haga necesaria por mucho tiempo la capital en Bogotá, aceptada y preferida precisamente por la debilidad de su acción lejana. Pero, fuera de su posición topográfica, defecto que una vía férrea, difícil pero posible, puede salvar, Bogotá reúne las condiciones todas para, una vez federalizada, ser la capital de un pueblo como Colombia. Tiene el clima, tiene la tradición de la conquista, la ilustración, el brillo intelectual; pero los hijos del Cauca y de Boyacá son allí huéspedes. En la nación no hay un centro nacional.
Lo repito: feliz Colombia si consiguiera levantar su capital en las orillas del mar, el eterno vehículo de la civilización, en vez de mantenerla perdida en la región de las nubes, sin contacto con el mundo y sin acción directa sobre su progreso colectivo. Pero, en tanto que eso es imposible, y lo será por muchos años, necesario es que los colombianos se persuadan de la necesidad de dar fuerza y cohesión al sentimiento nacional, de convertir esa especie de liga que un soplo puede hacer periclitar, en una agrupación humana, compacta, con un ideal, con una concepción idéntica al patriotismo. Tal ha sido la labor de los argentinos en los últimos treinta años, y todos los hombres que han gobernado, surgiendo de partidos diferentes, han seguido la misma senda. Ese progreso, nacional, esa obliteración de las pasiones localistas, antes tan vivaces, se ve claro y neto en el abandono casi completo que hemos hecho de la denominación Confederación Argentina, para designar a nuestro país. Hoy decimos República Argentina, y muy pronto diremos, como ya lo hacen los chilenos y peruanos, la Argentina, esto es, la unidad, la patria, el pueblo uno. El sistema federal es excelente por su descentralización administrativa, por las facilidades que da al progreso local, trazándole rutas en armonía con las condiciones propias al clima, al carácter, a la tradición y a la costumbre, por la ponderación constante de los poderes políticos, que la alternativa completa; pero, entendido como en Colombia, no tengo embarazo en declarar que es un germen de muerte. No, la federación no puede, no es, no debe ser un contrato civil, susceptible de liquidarse, como una sociedad comercial; no es un tratado para cuya cesación basta la denuncia de una de las altas partes contratantes, como en las prácticas internacionales: es un hecho, un hecho único y solemne, emanado, no ya de la voluntad de dos o tres agrupaciones, sino de la del único soberano: el pueblo...
Colombia, como la Argentina, se regirá siempre por el sistema federal, porque así lo exige la naturaleza de las cosas; pero sus esfuerzos deben tender sin descanso a combatir los excesos del sistema, a habilitar a sus hijos, para dar una forma concreta a mi pensamiento, a decir Colombia, en vez de los Estados Unidos de Colombia.
La lectura de la Constitución de Colombia hace soñar. Nunca ha producido la mente humana una obra más idealmente generosa. Todo a cuanto los poetas y los filósofos, los publicistas y los tribunos han aspirado para aumentar la libertad del hombre en sociedad, está allí consignado y amparado por la ley. No hay pena de muerte, y el término mayor de presidio a que los jueces pueden condenar a un criminal es el de ocho años. Derecho de reunión absoluto y absoluta libertad de la palabra escrita y oral. Absoluta, ¿entendéis? Si mañana un hombre me dice que yo, funcionario público o general del ejército, he substraído los fondos de la caja o vendido al enemigo el estado de las fuerzas nacionales; si en una hoja suelta o en un diario se me acusa de haber asesinado a mi hermano o de negar alimentos a mis hijos, la ley no me da acción ninguna contra el que así me infama. No hay ley de imprenta. Parece a primera vista inconcebible la posibilidad de la permanencia de un estado semejante; pero el exceso ha llevado en sí mismo su propio remedio, y puedo asegurar hoy que la prensa de Colombia no es ni más ni menos culta que la de Francia, la de los Estados Unidos o la nuestra. El que escribe una línea sabe bien que el asunto no irá a los tribunales, eternizándose en el procedimiento o dando motivo ante el jurado a interminables discursos retóricos; le consta que el damnificado se echará un revólver al bolsillo y buscará el medio de hacerse justicia por su mano. Lejos de mí la idea de aplaudir semejante sistema; hago constar simplemente el hecho de que el grave peso de la responsabilidad individual ha generalizado la prudencia y la cultura.
¡Qué no dicen aquellos muros de Bogotá! El obrero, el estudiante, el cachifo de media calle que tiene que vengarse del policiano, como el aspirante, del Presidente o de un Ministro, tienen en las paredes su prensa libre. A veces la ortografía padece, y en la forma de la letra se descubre la ruda mano de un hombre del pueblo. ¡Pero qué lujo de expresiones, qué cantidad de insultos! El presidente es ladrón, asesino, inmoral, cobarde, cuanto hay en el mundo de detestable y bajo... Al lado, un carbón, no menos robusto y convencido, establece que el mismo funcionario es un dechado de virtudes. De tiempo en tiempo, los policianos borran esas expresiones gráficas del ingenio popular, operación que no da más resultado que preparar nuevamente los lienzos a los pintores anónimos. Nadie, por otra parte, hace caso. ¿Acaso en París no atruenan por la noche en los bulevares una nube de muchachos que venden boletines con la noticia del asesinato de Gambetta o el accouchement de M. Grévy, como lo he oído frecuentes veces?
No es raro oír en Bogotá: «Fulano me ha echado hoja». Es decir, Fulano ha escrito contra mí una hoja suelta, que ha hecho imprimir y fijar en las esquinas. Si contiene insultos graves, el procedimiento es terrible, como diré más adelante. Si no, el damnificado se contenta a su vez con echarle hoja a su adversario, para mayor contento de los impresores, que realizan buenos beneficios, y solaz de los vagos, que se pasan las horas muertas en las esquinas con la nariz al aire. La libertad de la palabra no tiene límites, y en el Parlamento mismo no tiene ni aun las limitaciones económicas del reglamento. Las funciones del Presidente se limitan a concederla al que la ha solicitado, a abrir y cerrar la sesión, a firmar las actas y a hacer de tiempo en tiempo desalojar la barra, prima hermana de la nuestra. Por lo demás, es una esfinge silenciosa, que jamás despliega sus labios para llamar a la cuestión o al orden.
El colombiano es orador; la frase sale elegante, con vida propia, llena de movimiento y garbo. En teatros más vastos, Esguerra, Becerra, Galindo, Arosemena, tendrían una reputación universal. La fluidez, la abundancia, es inimitable; suben, se ciernen en las alturas de la elocuencia y allí se mueven con la facilidad del águila en las nubes... Puede concebirse el uso que harán esos hombres, para quienes hablar es una fruición, del derecho ilimitado de expresar sus ideas. Más de una vez he asistido a sesiones del Senado de plenipotenciarios, he oído durante tres horas a un ciudadano que tenía la palabra, que quedaba con ella al levantarse la sesión, sin poder darme cuenta del asunto que se discutía. Cada orador tiene el derecho, si así le conviene, de relatar las campañas de Alejandro, a propósito del establecimiento de una herrería en Boyacá. Muchos lo hacen; se les oye con gusto, pero se deplora el tiempo perdido para la tramitación de los asuntos de interés general.
La comprobación de estos hechos, y las críticas que hago, inspiradas en mi educación cívica, tan distinta de la que impera en Colombia, fueron más de una vez compartidas en Bogotá por hombres ilustres que veían con más claridad que yo los inconvenientes de esas prácticas viciosas.
Pero dejemos de lado esas irregularidades que no son sino consecuencias extremas de ideas sanas y fecundas, y podremos afirmar que pocos pueblos viven al amparo de instituciones más liberales que Colombia. El caudillaje militar ha muerto hace mucho tiempo; hay algo que recuerda los tiempos libres de la Grecia en la práctica del Senado de elegir anualmente un número determinado de ciudadanos, militares o no, de entre los que el Presidente debe nombrar los generales necesarios para el comando del ejército. En una tierra donde de la noche a la mañana un hombre es general, durante un año, los generales no tienen el prestigio que puede convertirlos en una amenaza para las libertades públicas.
No faltan, por cierto, militares de carrera, como los generales Trujillo, Salgar, Camargo, Sarmiento, etc., que han hecho sus pruebas y que en la presidencia han sido los primeros en respetar la Constitución; pero va desapareciendo el general de barrio, el cacique de charreteras, que es un azote en otras secciones de América.
Los dictadores gozan generalmente de mala salud en Colombia; Bolívar lo fue... o pretendió serlo, y aún se muestra en el Palacio de Gobierno, en Bogotá, el balcón por donde saltó escapando al grupo de jóvenes que, fanáticos por la libertad, como los romanos del tiempo de Bruto, creían acción santa matar al tirano. Entre ellos estaba Florentino González, cuyos restos reposan hoy en suelo argentino. La intrepidez de la soberbia Manuela, la querida de Bolívar, cerrando con su cuerpo el paso a los conjurados, y las ideas caballerescas de éstos, que les impedían matar una mujer, salvaron la vida del Libertador. Me figuro con repugnancia, a Bolívar saltando por el balcón, y sobre todo, pasando la noche bajo el arco de aquel puente raquítico, entre barro e inmundicias, para salir por la mañana, pálido, desencajado y sucio. Vale más la espléndida figura de Pizarro, arrojando en su impaciencia la coraza cuyos broches no ajustan, para salir al encuentro de sus asesinos y combatir hasta el último aliento y morir trazando en el suelo la señal de la cruz con su propia sangre. Es muy probable que cualquiera de nosotros, en caso semejante, se hubiese felicitado de encontrar el puente salvador... Pero no somos Bolívar. Cuando se me vuela el sombrero en la calle, corro tras él, como un simple M. Pickwick; ¿os figuráis a Napoleón desalado tras su sombrero de dos picos, que el viento arrebata y cubre de polvo? El empleo del héroe tiene exigencias que os necesario respetar.
El segundo conato de dictadura en Colombia fue el del general Melo, que sucumbió en breve ante los esfuerzos aunados de liberales y conservadores, que es el rasgo más profundo de amor a la libertad que puede encontrarse, conociendo las ideas de esos dos partidos extremos.
Las divisiones políticas fundamentales de Colombia son hoy tres: conservadores, liberales e independientes. Los últimos forman un partido nuevo, que pugna por crearse adeptos a favor de las ideas sanas y moderadas que sostiene. Es indispensable olvidar la tradición de nuestros partidos argentinos desde 1852 a la fecha, para formarse una idea exacta de los de Colombia. Un demagogo de los nuestros pasa allí por un conservador y un conservador argentino es un comunista para los colombianos de ese tinte. No creo que hoy se encuentren frente a frente, en parte alguna del mundo, principios más radicalmente opuestos, opiniones más encontradas, creencias más antagónicas.
El partido conservador que estuvo en el gobierno hasta 1860, siendo entonces derribado por una revolución liberal que conserva hasta hoy el poder, cuenta en sus filas, según confesión de los mismos liberales, más de las tres cuartas partes de la población de Colombia. ¿Por qué no ha triunfado en las urnas o cuando el acceso a éstas le ha sido negado, en los campos de batalla donde frecuentemente ha sido batido por las huestes liberales? Porque el exceso mismo de sus ideas, que envuelven la negación más absoluta del progreso, les quita esa fuerza, ese ímpetu que la violenta aspiración a la libertad, a la emancipación de la conciencia humana comunica a sus adversarios. «Se lee mal, cuando se lee de rodillas», ha dicho Renán, refiriéndose a la interpretación de los textos bíblicos; se combate mal, cuando se combate de rodillas, diremos a nuestro turno.
Los conservadores puros de Colombia (y apelo a la declaración de sus hombres de letras, que son los más distinguidos del país) parece que, como Luis XVIII, no han aprendido ni olvidado nada... desde el siglo XVI. Fanáticos, intransigentes en materia de religión, no ocultan en política su preferencia por la monarquía, y aun creo que no son muy ardientes partidarios de aquellas que tienen por base el régimen parlamentario. Más de una vez he visto procesiones insignificantes en Bogotá, a propósito de fiestas secundarias de la iglesia; el pendón era siempre llevado por miembros conspicuos del partido conservador, por hombres cuyo apellido, no sólo recuerda las tradiciones de los buenos tiempos, sino que están vinculados a la historia nacional: los Mallarino, los Arboleda, etc. Para ellos la palabra bíblica es una sentencia que no puede ni debe cambiar el tiempo: «fuera de la Iglesia, no hay salvación». Viven en el seno de ella, que costean noblemente con sus sacrificios, que honran con el cumplimiento de las prácticas religiosas, pudiendo estar legítimamente orgullosos del clero colombiano que es puro, ilustrado y digno, en su difícil situación.
¿Conservaría el partido conservador sus idas actuales si llegase a gobernar? El poder es una experiencia peligrosa para la lógica de los principios. Pero la oposición tiene también el inconveniente de presentar un plano inclinado por el que éstos se deslizan insensiblemente. Las exigencias de la polémica, el talento desplegado por una y otra parte en Colombia, la buena fe recíproca, han llevado a conservadores y liberales a aceptar las consecuencias más forzadas de sus sistemas y a hacer declaraciones que envuelven de ambos lados, las unas por su absolutismo, las otras por su tendencia anárquica, la negación más completa de los buenos principios de gobierno que imperan hoy en el mundo civilizado.
Empujados por la gravitación conservadora que se hunde en lo pasado, los liberales se lanzan al porvenir con una vehemencia terrible. No contentos con la separación de la Iglesia del Estado, que a mi juicio es un beneficio para el Estado, y para la Iglesia, la mayor parte son individualmente ateos. Más de una vez he comprobado con asombro y tristeza los extremos a que los ha conducido la lógica implacable de sus adversarios y que ellos han aceptado con lealtad y entereza.
En el centro de ese campo donde combaten huestes tan opuestas, los independientes, antiguos liberales, se han segregado de la masa, procurando encontrar, al abrigo de la moderación en las ideas, un modus vivendi razonable para la colectividad. De un liberalismo templado, manifiestan públicamente un serio respeto por la religión, y en materia política trabajan por introducir cierta reglamentación indispensable para hacer fecundas las libertades y derechos garantizados por la Constitución. Pero por el momento, el partido independiente, no sólo es poco numeroso en Colombia, sino que carece de autoridad moral, a pesar de las condiciones, realmente distinguidas, de algunos de sus miembros. Partido nuevo, ha tenido que echar mano de todos los elementos que se le ofrecían; cuando se busca la cantidad, la percepción de la calidad se embota.
Frecuentemente, al contemplar la lucha de esas tres entidades, me ha venido a la memoria la Asamblea Legislativa francesa en 1790; de un lado, la intransigencia del antiguo régimen, los restos del feudalismo señorial y eclesiástico, representado por la alta nobleza y el clero de casta; en frente, el grupo de los innovadores, con los terribles cuadernos de quejas en las manos, el espíritu nutrido de Rousseau, grupo encarnado en esos oscuros abogados de provincia, sin la menor noción de gobierno, y con la misión única y fatal de derribar. En el centro, Mirabeau, Barnave, los Lameth, Lafayette, Lally-Tollendal... queriendo unir en un abrazo de conciliación el pasado y el porvenir, regenerar la monarquía por medio de la libertad, ponderar la libertad por medio de la institución monárquica...
¿No es acaso ese juego de los partidos colombianos la marcha constante de las sociedades humanas hacia el progreso, y no está revelando la existencia de un pueblo libro y enérgico en la defensa de sus derechos?[12].
Bogotá.
Primera impresión.—La plazuela de San Victorino.—El mercado de Bogotá.—La España de Cervantes.—El caño.—La higiene.—Las literas.—Las serenatas.—Las plazas.—Población.—La elefantíasis.—El Dr. Vargas.—Las iglesias.—Un cura colorista.—El Capitolio.—El pueblo es religioso.—Las procesiones.—El Altozano.—Los políticos.—Algunos nombres.—La crónica social.—La nostalgia del Altozano.
La primera impresión que recibí de la ciudad de Bogotá, fue más curiosa que desagradable. Naturalmente, no me era permitida la esperanza de encontrar en aquellas alturas, a centenares de leguas del mar, un centro humano de primer orden. Iba con el ánimo hecho a todos los contrastes, a todas las aberraciones imaginables, y con la decidida voluntad de sobrellevar con energía los inconvenientes que se me presentasen en mi nueva vida. Por una evolución curiosa de mi espíritu, mi primer pensamiento, cuando el carruaje comenzó a rodar en las calles de la ciudad, fue para el regreso. ¡Qué lejos me encontraba de todo lo mío! Atrás quedaban las duras jornadas de mula, los sofocantes días del Magdalena y la pasada travesía en el mar. ¡Habría que rehacer esa larga ruta nuevamente! Confieso que esa idea me hacía desfallecer.
La calle por donde el carruaje avanzaba con dificultad, estaba materialmente cuajada de indios. Acababa de cruzar la plazuela de San Victorino, donde había encontrado un cuadro que no se me borrará nunca. En el centro, una fuente tosca, arrojando el agua por numerosos conductos colocados circularmente. Sobre una grada, un gran número de mujeres del pueblo, armadas de una caña hueca, en cuya punta había un trozo de cuerno que ajustaban al pico del agua que corría por el caño así formado, siendo recogida en una ánfora tosca de tierra cocida. Todas esas mujeres tenían el tipo indio marcado en la fisonomía; su traje era una camisa, dejando libres el tostado seno y los brazos, y una saya de un paño burdo y oscuro. En la cabeza un pequeño sombrero de paja; todas descalzas.
Los indios, que impedían el tránsito del carruaje, tal era su número, presentaban el mismo aspecto. Mirar uno, es mirar a todos. El eterno sombrero de paja, el poncho corto, hasta la cintura, pantalones anchos, a media pierna y descalzos. Algunos, con el par de alpargatas nuevas ya mencionado, cruzado a la cintura. Una inmensa cantidad de pequeños burros cargados de frutas y legumbres... y una atmósfera pesada y de equívoco perfume.
Los bogotanos se reían más tarde cuando les narraba la impresión de mi entrada y me explicaban la razón. Había llegado en viernes, que es día de mercado. Aunque éste está abierto toda la semana, es en los jueves y viernes cuando los indios agricultores de la sabana, de la tierra caliente y de los pequeños valles allende la montaña que abriga a Bogotá, vienen con sus productos a la capital. El mercado de Bogotá, por donde paso en este momento y del que diré algunas palabras para no ocuparme más de él, es seguramente único en el mundo, por la variedad de los productos que allí se encuentran todo el año. Figuran al lado de las frutas de las zonas templadas, la naranja, el melocotón, la manzana, la pera, uvas, melones, sandías, albaricoques, toda la infinita variedad de las frutas tropicales, la guanábana, el mango, el aguacate, la chirimoya, la gramilla, el plátano... y doscientos más cuyo nombre no me es posible recordar. Las primeras crecen en las sabanas y en los valles elevados, cuya temperatura constante (de 13 a 15 grados centigrados) es análoga a la de Europa y a la nuestra. Las segundas brotan en la tierra caliente, para llegar a la cual no hay más que descender de la sabana unas pocas horas. Así todas las frutas de la tierra ofrecidas simultáneamente, todas frescas, deliciosas y casi sin valor nominal. ¿No es un fenómeno único en el mundo? Un indio de la sabana puede darse en su comida el lujo a que sólo alcanzan los más poderosos magnates rusos a costa de sumas inmensas, y más completo aún...
Al fin llego a las piezas que me han sido retenidas en el Jockey Club y tomo posesión de aquella sala desnuda, a la que me ligan hoy tantos recuerdos y que no entreveo en mi memoria sin una emoción de cariño y gratitud por los que me hicieron tan grata la vida en el suelo colombiano.
La ciudad... Me está saltando la pluma en la mano por hacer un cuadro engañador, mentir a boca llena y decir después a los que no me crean: allez y voir! Pero es necesario vencer el afecto que conservo a Bogotá y decir todo lo malo, sobre todo, lo curioso que tiene.
En los primeros días me creí transportado a la España del tiempo de Cervantes. Las calles, estrechas y rectas como las de todas las ciudades americanas, por lo demás; las casas bajas y de tejas, con aquellos balcones de madera que aún se ven en nuestra Córdoba, salientes, como excrecencias del muro, pero muchos labrados primorosamente, como los de la casa solariega de los marqueses de Torretagle, en Lima; las puertas, enormes, de madera tosca, cerradas por adentro en virtud de un mecanismo, en el que, una piedra atada al extremo de una cuerda, hace el primer papel; el pavimento de las calles, de piedra no pulida, y por fin, el arroyo que corre por el centro, que viene de la montaña y cruza la ciudad con su eterno ruido monótono, triste y adormecedor. Más de un momento de melancolía debo al caño desolado, que parece murmurar una queja constante; es algo como el rumor del aire en los meandros de un caracol aplicado al oído.
Aunque de poca profundidad, el caño basta para dificultar en extremo el uso de los carruajes en las calles de Bogotá. Al mismo tiempo, comparte con los chulos (los gallinazos del Perú) las importantes funciones de limpieza e higiene pública, que la Municipalidad le entrega con un desprendimiento deplorable. El día que, por una obstrucción momentánea (y son desgraciadamente frecuentes), el caño cesa de correr en una calle, la alarma cunde en las familias que la habitan, porque todos los residuos domésticos que las aguas generosas arrastraban, se aglomeran, se descomponen bajo la acción del sol, sin que su plácida fermentación sea interrumpida por la acción municipal, deslumbrante en su eterna ausencia. El vecino de Bogotá, como todos los vecinos de las ciudades americanas y de algunas europeas, paga un fuerte impuesto de limpieza, que en su totalidad no da menos de 150.000 pesos fuertes, cantidad que bastaría para mantener a Bogotá en inmejorable condición higiénica. Pero, ¿desde cuándo acá los impuestos municipales se emplean entre nosotros, nobles hijos de los españoles, en el objeto que determina su percepción? ¿Cuánto pagaba hasta hace poco un honrado vecino de los suburbios de Buenos Aires por impuesto de empedrado, luz y seguridad, para tener el derecho de llegar a su casa sin un peso en el bolsillo, tropezando en las tinieblas y con el barro a la rodilla?
Sí, la España del siglo XVII... En las esquinas, de lado a lado, la cuerda que sujeta, por la noche, el farol de luz mortecina, que una piedra reemplaza durante el día. Al caer la tarde, el sereno lo enciende, y con pausado brazo lo eleva hasta su triste posición de ahorcado. ¡Cuántas veces, cuando las sombras cubrían el suelo, me he echado a vagar por las calles! Un silencio absoluto, algo como la apagada calma veneciana, sin el grito natural y monótono de los gondoleros que se dan la voz de alerta. A veces, a lo lejos, un farol cuyo reflejo va dibujando caprichosos arabescos en el suelo, alumbra y precede... una silla de manos, que oscila cadenciosa al andar de los hombros que la llevan. Es una señora que va a una fiesta. Me detengo y busco en mi ilusión los pajes con antorchas o el escudero armado que cierra la marcha. Ha pasado; mis ojos siguen inconscientes al farol que se va alejando; su incierto resplandor oscila aún, disminuye, se disipa... Una sombra, algo que no he oído llegar, pasa a mi lado, pegándose a la pared y produciendo el ruido especial de las plantas desnudas batiendo temerosas la vereda; si la detenéis, os dirá siempre que va muy apurada a la botica, porque la señora o la prima está enferma... Esas aves que cruzan a la sombra y que uno mira con atención para descubrir si van montadas en un palo de escoba, rumbo al sabbat, llevan en Bogotá el característico nombre de nocheras. El nochiero llama el Dante al sombrío pasante de las almas perdidas... Siento un rumor lejano, un apagado murmurar, el tenue choque de maderas contra las piedras. Avancemos; al doblar una esquina, aparecen unos quince o veinte hombres, ocupados en colocar los atriles de una orquesta frente a los balcones desiertos de una casa envuelta en la oscuridad. Hablan quedo; un hombre cuya juventud vibra en su andar firme y erguido, da sus últimas instrucciones en voz baja y va a perderse en la sombra de un portal, frente al balcón que devora con los ojos. Lo imito y observo.
¡Qué efecto profundo y penetrante el de los primeros acordes, y cómo esas notas han de ir dulcemente a acariciar a la virgen que duerme y que despierta continuando el sueño en que creía oír una voz impregnada de ternura, hablándole con el acento de los cielos, de los amores de la tierra!
¿Qué tocan? ¡Oh, el bogotano es hombre de buen gusto y conoce a los maestros divinos que han trazado las rutas más seguras para llegar al corazón de la mujer! Es el Adiós o la Serenata de Schubert, el preludio de la Traviata, que, surgiendo en el silencio con su acento tenue y vago, produce un efecto admirable; son, sobre todo, los tristes, los desolados bambucos colombianos, con toda la poesía de la música errante de nuestras pampas. Luego, al concluir, un vals brillante de Strauss, para recordar sin duda algún momento pasado, cuando, los cuerpos unidos y los brazos entrelazados en el rápido girar, el labio derramó al oído la primera palabra del poema que la música está interpretando... Al principio, la casa duerme; cuando empieza la segunda pieza, un postigo se entreabre de una manera casi invisible en el balcón desierto, y un rayo imperceptible de luz, brotando de la oscura fachada, anuncia discretamente que hay un oído atento y un pecho agitado. Luego, nada más. Los músicos han partido, los pocos transeúntes atraídos se alejan, el silencio y las sombras recuperan su dominio y sólo queda allí el guardián de noche que ha gozado de la serenata, pensando tal vez en su nido calentito.
¿No es la España del pasado, lo repito? ¡Id a dar una serenata en Buenos Aires, bajo la luz eléctrica, en medio de un millar de transeúntes y en combinación con las cornetas de los tranvías!
Uno de mis amigos de Bogotá, queriendo organizar una serenata para la noche siguiente, llamó a un director de orquesta especialista y le pidió su presupuesto. Este indicó un precio respetable, algo como cien pesos fuertes; mi amigo le observó que era muy caro, que así no podría repetirlas. El artista, con la convicción de un zapatero de bulevar, diciendo al cliente reacio: «Fíjese en la suela», contestó imperturbable:
—¡Oh!, ¡de las que yo doy, con una basta!
A diferencia de Caracas, que ostenta su Calvario y su linda plaza Bolívar, Bogotá no tiene paseos de ningún género. La plaza principal es un cuadrado de una manzana, sin un árbol, sin bancos, frío y desierto, algo como nuestra antigua plaza Once de Septiembre. En el centro se levanta una pequeña estatua del Libertador, de pie, de un mérito artístico excepcional en esa clase de monumentos. Fue regalada al Congreso de Colombia por el general París, que la encargó a uno de los artistas italianos más famosos de la época.
Hay el pequeño square Santander, muy bien cuidado, lleno de árboles y en cuyo centro se encuentra la estatua del célebre general, pero que, en valor artístico, está muy por debajo de la de su ilustre amigo y jefe. Desgraciadamente, ese punto, que podría ser un agradable sitio de reunión, está generalmente desierto, como sucede con la ancha calle de las Nieves y plazuela de San Diego, que en lo futuro serán un desahogo para Bogotá, cuya población aumenta sin cesar, sin que la edificación progrese en la misma relación.
Los libros en general dan 60.000 almas a Bogotá. Puedo afirmar que hoy la capital de Colombia tiene seguramente más de 100.000. Me ha bastado ver las enormes masas de gente aglomerada con motivo de festividades religiosas o civiles, para fijar el número que avanzo como mínimum. Pero, como he dicho, la ciudad no se extiende a medida que la población acrece, lo que empeora gravemente las condiciones higiénicas. Así, la gente baja vive de una manera deplorable. Hay cuartos estrechos en que duermen cinco o seis personas por tierra; la bondad de aquel clima, fuerte y sano, salva sólo a la ciudad de una epidemia. Colombia tiene, sin embargo, su azote terrible, cuyo rápido desenvolvimiento en los últimos tiempos ha hecho que muchos hombres generosos hayan dado la voz de alerta, obligando a los poderes públicos a ocuparse de tan grave asunto. Es la espantosa elefantíasis de los griegos, cuya marcha fatal nada detiene; la lepra temida, que aísla al hombre de la sociedad, lo convierte en un espectáculo de horror aun para los suyos y pesa sobre ciertas familias como una maldición bíblica. Los Estados de Boyacá y Santander son los más azotados, pero el mal, favorecido por la ausencia absoluta de limpieza en el indio, comienza a propagarse en la sabana. No es sólo en las clases miserables donde se ceba; más de una familia distinguida tiene la herencia terrible, sin que jamás las pobres criaturas que la componen conozcan los goces del hogar, porque el hombre que quiere formarlo se aleja con horror de su umbral. ¡Qué fuerza de voluntad se necesita para luchar contra el mal! En algunas páginas que producen una emoción profunda, el doctor Vargas, que hoy ha dedicado su vida al alivio de esa desventura, ha contado cómo fue atacado por el mal en plena juventud, al terminar sus estudios de medicina. Abandonó la vida social, la ciudad, y solo, errante en los cálidos valles de Tocaima, o cerca de las riberas del Magdalena, él combatió al enemigo, hora por hora, sin un momento de desaliento. El cielo le sonrió y encontró una mujer generosa que quiso compartir su miseria. Al leer ese relato, que parece una página arrancada al Infierno, de Dante, la mano busca inconsciente el puño de un revólver. ¡Oh! es ahí donde Schopenhauer habría podido maldecir la voluntad persistente y obstinada de vivir, que amarra al hombre a tales miserias. La energía indomable del doctor Vargas lo salvó; pero, cuando salió de la lucha, la juventud había pasado, y sólo quedaba en el alma un cariño inmenso por los que sufrían lo que él había sufrido.
Siempre he mirado con un supremo respeto al distinguido escritor colombiano que tiene, como Prometeo, la cadena que lo aferra y el buitre que lo devora, sin que su espíritu decaiga un instante. En su soledad, vive la vida intelectual del mundo entero, y con el cuerpo marchitado para siempre, conserva la frescura de la inteligencia. ¡Benditas sean las lepras que así suavizan los dolores de la existencia!
El gobierno de Colombia, como lo he dicho, se preocupa seriamente de ese mal que amenaza comprometer el porvenir del país. Es de esperar que sus progresos serán detenidos y que al fin cederá a los esfuerzos perseverantes de la ciencia.
De las capitales sudamericanas que conozco (y la única que me falta es Quito), Buenos Aires es la menos bien dotada respecto a la arquitectura de los templos, que datan de la dominación española. San Francisco y Santo Domingo son deplorables, y nuestra Catedral, a pesar de sus reformas modernas, me hace el efecto de un galpón de ferrocarril al que se hubiera puesto un frontispicio pseudogriego. Nunca he podido comprender tampoco por qué las iglesias que se construyen actualmente, se hacen pesadas, sin majestad y sin gracia, cuando se tienen modelos como esa maravillosa iglesia Votiva de Viena, a la que el desgraciado Maximiliano ha vinculado su nombre.
Las iglesias de Bogotá son superiores a las nuestras de la misma época, si no en tamaño, seguramente en arquitectura. La Catedral es severa y elegante; pero, a mi juicio, se lleva la palma el frente de la pequeña capilla que tiene al lado, sencillo, desnudo casi, con sus dos pequeños campanarios en la altura, que acentúan la inimitable armonía del conjunto. En el camino a las Nieves hay una iglesia, cuyo nombre no recuerdo, totalmente cubierta al interior de madera labrada. Se cree entrar en la Catedral de Burgos, donde el Berruguete ha prodigado los tesoros de su cincel maravilloso, filigranando el tosco palo y dándole la expresión y la vida del mármor o del bronce. Sólo una vez fui allí y salí indignado, jurando no volver. ¡Figuraos que han pintado de azul el admirable artesonado del techo! Un hombre con alma de artista ha pasado muchos años tallando esas maderas, el tiempo cariñoso ha venido a contemplar su obra, comunicándoles el tinte opaco y lustroso, el aspecto de vetusto que las hace inimitables... ¡para que un cura imbécil y colorista arroje sobre ellas un tarro de añil diluido, encontrado en un rincón de la sacristía!
Otro de los monumentos de Bogotá, el más importante por su tamaño, es el Capitolio, o Palacio Federal. Fue empezado hace diez años, ha tragado ya cerca de un millón de pesos fuertes, y no sólo no está concluido, sino que creo no se concluirá jamás. El autor del plano debe haber tenido por ideal un dado gigantesco. Algo cuadrado, informe, plantado allí como un monolito de la época de los cataclismos siderales. A la entrada, pero dentro de la línea de edificación, una docena de enormes columnas que concluyen truncas... en el vacío. No sostienen nada, no tienen misión de sostener nada, no sostendrán jamás nada. Mi amigo Rafael Pombo, uno de los primeros poetas del habla española, pasa su vida mirando al Capitolio y haciendo proyectos de reformas. Los ministros le tiemblan cuando lo ven aparecer en el despacho con su rollo bajo el brazo. Pombo quiere sacar las columnas a la calle, hacer un peristilo, algo razonable y elegante. Un joven arquitecto, italiano, que el gobierno ha contratado para concluir la obra, se ha comido ya todas las uñas y el bigote mirando la esfinge. Mi humilde opinión es que ha llegado el momento de llamar al homeópata, para satisfacción de la familia, porque el Capitolio está muy enfermo y no le veo mejoría posible.
Puesto que de iglesias he hablado antes, diré que el pueblo de Bogotá es sumamente religioso y practicante. El clero, cuyos bienes han sido secularizados, vive bien, como en los Estados Unidos, con los subsidios de los creyentes. ¡Cuántas y cuán serias ventajas ofrece ese sistema sobre el de la subvención oficial! La Iglesia adquiere mayor autoridad moral, realzada por la espontaneidad de la ofrenda, y no se viola el principio de justicia que exige el empleo del impuesto común, en beneficio común. Las señoras, aunque pertenezcan a familias radicales acérrimas, son de una devoción ejemplar y hacen a veces la religión amable para los más indiferentes. Recuerdo haber hecho, bajo una lluvia torrencial, un gran número de estaciones un Viernes Santo, en adorable compañía; el paraguas era una farsa, el viento nos azotaba la cara... pero ¡con qué delicia hundía mi pie en los numerosos charcos de la vereda! Jamás adquirí un resfrío con más títulos a mi respeto y consideración.
No es raro saber en Bogotá que tal caballero, liberal exaltado, ateo y casi anarquista, tiene sus hijos en la escuela de Carrasquilla o en la de Mallarino, dos conservadores marca Felipe II. «¡Qué quiere usted! ¡Las mujeres!...», dicen. Y un poquito ellos mismos, agregaré; siempre es bueno tener amigos que estén bien con el cielo, porque... ¿si por casualidad todas esas paparruchas fueran ciertas? ¡Se han visto tantas cosas en este pícaro mundo!
El bajo pueblo es fanático; los días de las grandes fiestas la puerta de la Catedral está sitiada por grupos inmensos, que ondean impacientes. Por fin la puerta se abre y es entonces una de hombreo y codo para ganar los buenos sitios, que permite a los más robustos ponerse al alcance de la voz del predicador. Aunque de algún tiempo a esta parte se han suprimido muchísimos detalles grotescos de las antiguas procesiones, aún he visto figurar la representación plástica de las escenas de La Pasión, el Señor bajo la cruz, las santas doloridas... y el judío, el pícaro judío, vestido a la romana, de nariz encorvada, frente estrecha, gran abundancia de pelo y ojos torvos, a quien el pueblo enseña el puño y que pasaría por cierto un mal rato, si los guardianes, vestidos como los penitentes de la Santa Hermandad, con el sombrero de pico y el rostro cubierto, no estuvieran prontos a la defensa.
Pero, me diréis, ¿los bogotanos no pasean, no tienen un punto de reunión, un club, una calle predilecta, algo como los bulevares, nuestra calle Florida, el Ring de Viena, el Unter den Linden de Berlín, el Corso de Roma, el Broadway de Nueva York o el Park-Corner de Londres? Sí, pero todo en uno: tienen el Altozano. Altozano es una palabra bogotana para designar simplemente el atrio de la Catedral, que ocupa todo un lado de la plaza Bolívar, colocado sobre cinco o seis gradas y de un ancho de diez a quince metros. Allí, por la mañana, tomando el sol, cuyo ardor mitiga la fresca atmósfera de la altura; por la tarde, de las 6 a las 7 después de comer (el bogotano come a las 4), todo cuanto la ciudad tiene de notable, en política en letras o en posición, se reune diariamente. La prensa, que es periódica, tiene poco alimento para el reportaje en la vida regular y monótona de Bogotá; con frecuencia el Magdalena se ha rezagado con exceso, los vapores que traen la correspondencia se varan y se pasan dos o tres semanas sin tener noticias del mundo. ¿Dónde ir a tomar la nota del momento, el chisme corriente, la probable evolución política, el comentario de la sesión del Senado donde el «macho» Alvarez ha dicho incendios contra el Presidente Núñez, que Becerra ha defendido con valor y elocuencia? ¿Dónde ir a saber si Restrepo está en Antioquía de buena fe con los independientes, o lo que Wilches piensa hacer en Santander? Al Altozano. Todo el mundo se pasea de lado a lado. Allí un grupo de políticos discutiendo inflamados. El comité de salud pública (una asociación política de tinte radical) se ha reunido por la tarde, ha habido discursos incendiarios, Felipe Zapata prepara un folleto formidable contra el último empréstito enajenando las rentas del ferrocarril de Panamá; ¿es acaso posible que Núñez se vindique? Parece que en Popayán no están contentos con el gobierno, lo que ha determinado, por antagonismo, la adhesión de Call; ¿qué hay de Cipaquirá? Dicen que los peones de las salinas se están moviendo... Pasemos. ¿Quién es ese hombre que cruza el Altozano, apurado, mirando eternamente el reloj, con el sombrero alto a la nuca, delgado, moreno, con unos ojos brillantes como carbunclos, saludando a todo el mundo y por todos saludado con cariño? Lo sigo con mirada afectuosa y llena de respeto, porque en ese cráneo se anida una de las fuerzas poéticas más vigorosas que han brotado en el suelo americano... Es Diego Fallon[13], el inimitable cantor de la luna vaga y misteriosa, de quien más adelante hablaré. Va a dar una lección de inglés; hay que comer y el tiempo es oro. ¿Quién tiene la palabra, o más bien dicho, quién continúa con la palabra en el seno de aquel grupo? Es José María Samper, que está hablando un volumen, lo que no impide que escriba otro apenas entre en su casa. Allí viene un cuerpo enjuto, una cara que no deja ver sino un bigote rubio, una perilla y un par de anteojos... Es un hombre que ha hecho soñar a todas las mujeres americanas con unas cuantas cuartetas vibrantes como la queja de Safo... es Rafael Pombo, y Camacho Roldán y Zapata, Manuel A. Caro y Silva, Carrasquilla y Marroquín, Salgar y Trujillo, Esguerra y Escobar... todo cuanto la ciudad encierra de ilustraciones en la política, las letras y las armas. Más allá, un grupo de jóvenes, la crème de la crème, según la expresión vienesa que han adoptado. ¿Hay programa para esta noche? Y los mil comentarios de la vida social, los últimos ecos de lo que se ha dicho o hecho durante el día en la calle Florián o en la calle Real, cómo están los papeles, si es cierto que se vende tal hato en la sabana, que Fulano ha vuelto de Fusugasugá, donde estaba veraneando, que Zutano se va mañana a pasar un mes en Tocaima, y por qué será, y que a Pedro lo han partido con la hoja suelta que le han echado; se la atribuyen a Diego; mañana hay rifa en tal parte; ¡qué buena la última caricatura de Alberto Urdaneta! ¿Cuándo acabará de escribir X. vidas de próceres? Se está organizando un paseo al Salto, de ambos sexos. ¿Quién lo da? ¿Saben la descrestada de Fulano?...
Una bolsa, un círculo literario, un areópago, una coteríe, un salón de solterones, una coulisse de teatro, un forum, toda la actividad de Bogotá en un centenar de metros cuadrados: tal es el Altozano. Si los muros silenciosos de esa iglesia pudieran hablar, ¡qué bien contarían la historia de Colombia, desde las luchas de precedencia y etiqueta de los oidores y obispos de la colonia, desde las crónicas del Carnero bogotano, hasta las últimas conspiraciones y levantamientos! Más de una vez también la sangre ha manchado esas losas, más de una vez han sido teatro de luchas salvajes. El bogotano tiene apego a su Altozano, por la atmósfera intelectual que allí se respira, porque allí encuentra mil oídos capaces de saborear una ocurrencia espiritual y de darle curso a los cuatro vientos. Ma. de Staël en Coppet, suspirando por el sucio arroyo de la rue du Bac o Frou-frou en Venecia, soñando con el bulevar, no son más desgraciados que el bogotano que la suerte aleja de su ciudad natal y sobre todo... del Altozano.
La sociedad.
Cordialidad.—La primer comida.—La juventud.—Su corte intelectual.—El "cachaco" bogotano.—Las casas por fuera y por dentro.—La vida social.—Un "asalto".—Las mujeres americanas.—Las bogotanas.—"Donde" el Sr. Suárez.—La Música.—Las señoritas, de Caicedo Rojas y de Tanco.—El "bambuco".—Carácter del pueblo.—El duelo en América.—Encuentros a mano armada.—Lances de muerte.—Virilidad.—Ricardo Becerra y Carlos Holguín.—Una respuesta de Holguín.—Resumen.
Para el viajero en general, nada es más difícil que vivir la vida de la sociedad en cuyo seno se encuentra. ¡Cuántos de nosotros hemos visitado la Europa entera (no hablo de aquellos a quienes una posición excepcional facilita todo) sin conocer, de los países que recorríamos, más que los teatros, los hoteles y el mundo equívoco de las calles! Así son también las ideas que se forman. Algunas veces son los escritores del país mismo los encargados de pintar la sociedad con los colores más repugnantes. ¿Quién se resolvería a llevar su familia a Francia, si los cuadros sociales del Pot-Bouille de Zola fueran exactos, si la bourgeoisie francesa fuera el modelo de podredumbre que pinta vilipendiando y calumniando a su patria?
En América se abren las puertas con más facilidad.
A los dos o tres días de mi llegada, después de haber sido visitado por un gran número de caballeros y cuando volvía de la afectuosa recepción oficial, donde se me había ensanchado el corazón ante la manifestación de viva simpatía por mi país, me encontré con una atenta invitación a comer del Sr. D. Carlos Sáenz. Fue en esa primera e inolvidable comida donde empecé a conocer lo que era la sociedad bogotana. Pocos momentos más difíciles y más gratos al mismo tiempo. La reunión era selecta, y cada uno, en su amabilidad y alegría, se esforzaba en darme la bienvenida. Estaba allí bien representada la juventud de Colombia en aquellos hombres cultos, de una corrección social perfecta, de maneras sueltas y elegantes.
El corte intelectual del bogotano joven es característico. Desde luego, una viveza de inteligencia sorprendente, eléctrica en su rapidez de percepción. Además, sólidamente ilustrados, sobre todo con aquel barniz incomparable que dan el cultivo de las letras y el amor a las artes. Flotando siempre en las ideas extremas del partido a que pertenecen, nada más curioso que las discusiones humorísticas que se traban entre ellos sobre política. Las divisiones de partido, terribles, salvajes durante la lucha, se disipan al día siguiente y no salvan nunca los límites de la vida social. ¡Y las cosas que se dicen y la manera cómo un conservador me presentaba a un radical, su amigo íntimo, que le oía plácidamente decir iniquidades para, a su vez, pintarme a los godos a través de sus pasiones! El esprit chispea en la conversación; una mesa es un fuego de artificio constante; el chiste, la ocurrencia, la observación fina, la cuarteta improvisada, la décima escrita al dorso del menú, el aplastamiento de un tipo en una frase, la maravillosa facilidad de palabra... no tienen igual en ninguna otra agrupación americana. El bogotano es esencialmente escéptico; capaz de todos los entusiasmos, tiene cierto desdén de hombre de mundo por la declamación patriotera de media calle. A un colombiano pur sang se le crispan los nervios cuando se traba ante él una discusión sobre próceres, sobre si Bolívar hizo ésto o Santander aquéllo, si Racaurte en San Mateo, etc., cuando se cae, en fin, en el eterno dado americano, de la independencia, del yugo español. Tiene sobre eso frases excelentes. Una noche, después de una cena en un baile, acompañé a una señora que no había tenido inactivo el tenedor, a su asiento, donde se acomodó con voluptuosidad, saboreando una exquisita taza de café. «¿Se encuentra usted bien, señora?—Perfectamente; ¡para eso pelearon nuestros padres!». La república es bogotana pura.
El fondo de escepticismo abraza también las cuestiones religiosas; raro es el bogotano del buen mundo que se lance, en una declamación contra los frailes, etc. Tienen la epidermis intelectual nerviosa y cualquier rasgo de mal gusto los irrita. Pero al mismo tiempo, hiperbólicos, exagerados, extremosos en todo. ¿Tienen una antipatía? El infeliz que a veces no sospechaba haberla inspirado, es un «pillo, un canalla, un ladrón, un asesino, un...» el diccionario entero de denuestos. «Ya sé lo que quiere decir, habría dicho P. L. Courrier: es que tenemos opiniones diferentes».
Lo que los españoles y nosotros llamamos calavera, se llama cachaco en Bogotá. El cachaco es el calavera de buen tono, alegre, decidor, con entusiasmo comunicativo, capaz de hacer bailar una ronda infernal a diez esfinges egipcias, organizador de las cuadrillas de a caballo en la plaza el día nacional, dispuesto a hacer trepar su caballo a un balcón para alcanzar una sonrisa, jugador de altura, dejando hasta el último peso en una mesa de juego a propósito de una rifa, pronto a tomarse a tiros con el que lo busque, bravo hasta la temeridad... y que concluye generalmente, después de uno o dos viajes a Europa, desencantando de la vida, en alguna hacienda de la sabana, de donde sólo hace raras apariciones en Bogotá. El cachaco es el tipo simpático, popular, bien nacido (como en todas las repúblicas, hay allí mucha preocupación de casta), con su ligero tinte de soberbia, mano y corazón abiertos. Pero el cachaco se va; ya los de la generación actual reconocen estar muy lejos de la cachaquería clásica del tiempo de sus padres, pero se consuelan pensando en que las generaciones que vienen tras ellos, valen mucho menos.
La vida social no es muy activa respecto a fiestas. Viene por ráfagas. De pronto, sin razón ostensible, cinco o seis familias fijan su día de recepción, donde se baila, se conversa, se pasan noches deliciosas. De tiempo en tiempo, un gran baile, tan lujoso y brillante como en cualquiera capital europea, o entre nosotros. Mis primeras impresiones al aceptar invitaciones de ese género o pagar visitas, fueron realmente curiosas. Llegaba al frente de una casa, de pobre y triste aspecto, en una calle mal empedrada, por cuyo centro corre el eterno caño; salvado el umbral, ¡qué transformación! Miraba aquel mobiliario lujoso, los espesos tapices, el piano de cola de Erhard o Chickering, y sobre todo, los inmensos espejos, de lujosos marcos dorados, que tapizaban las paredes, y pensaba en el camino de Honda a Bogotá, en los indios portadores, en la carga abandonada en la montaña, bajo la intemperie y la lluvia, en los golpes a que estaban expuestos todos esos objetos tan frágiles. En Bogotá, para obtener un espejo, si bien se pide un marco, hay que encargar cuatro lunas, de las que sólo una llega sana. Se comprende hasta cómo deben haberse devuelto las necesidades de comodidad por la cultura social, para que las familias se resuelvan a los sacrificios que instalaciones semejantes imponen.
En las reuniones, una cordialidad, una aisance de buen tono, inimitables. Se baila bien, con esa gracia de las mujeres americanas que no tiene igual en el mundo; las mujeres bailan mejor que los hombres. Me recordaban la limeña flexible como una palmera, con sus ojos resplandecientes y su ondulación enloquecedora. Cuando la reunión es íntima, una linda criatura toma un tiple (especie de guitarra, pero más penetrante), tres o cuatro la rodean para hacer la segunda voz, y como un murmullo impregnado de quejidos se levanta la triste melodía de un bambuco.
Se comprende fácilmente que los jóvenes se resistan a conformarse con la privación de esas fiestas tan gratas. Cuando llega una época de calma (que viene y se va sin saber por qué, puesto que las estaciones del año se suceden insensiblemente, sin variación notable en la temperatura), ¡qué combinaciones de genio para determinar a un patricio reacio a abrir sus salones! La intriga se arma en la calle Florián, preguntando a éste y a aquél, si están invitados a la tertulia en casa de X... y cuando llega la hora del Altozano, toda la cachaquería no habla de otra cosa. Al fin, la especie llega a oídos de la víctima elegida, que, si es hombre de buen gusto, sonríe e invita.
Cuando la maquinaria no da resultado, entra a funcionar la gruesa artillería y se organiza un asalto. Se elige una casa de confianza, se pasa la voz entre diez o doce familias, y todo el mundo cae de visita, a la misma hora, por casualidad. Mientras la dueña de casa se toma la cabeza entre las manos, éste ha abierto el piano, aquéllos han apartado la mesa del centro, uno, trepado en una silla, se ocupa de encender las velas de la araña superior, bien pronto suena un vals, la animación cunde, y cuando el dueño de casa vuelve de su partida de tresillo en lo de Silva o el Jockey, se le sale al encuentro agradeciéndole la amable fiesta que ha dado sin saberlo. En los últimos tiempos se ha introducido una ligera reforma al sistema de asaltos: se avisa un par de horas antes al propietario o a la señora de la casa designada, no para darle tiempo de defenderse, sino por pura cuestión de sibaritismo: es para que el champagne esté helado y los sandwichs frescos.
¡Cómo comprendo hoy que el extranjero se enloquezca con nuestras mujeres americanas, del Caribe al Plata! Es un ser distinto a la mujer europea; lo reúnen todo: el aire elegante y distinguido de la francesa, el cuerpo modelado a la griega de la hija de Nueva York o de Viena, la gracia española, el vigor de alma italiano, las líneas correctas de una fisonomía inglesa... ¡Pero tienen la indecible movilidad de espíritu que les es propia, esa música en la voz que embriaga, los acentos profundos inspirados por la pasión, y cuando aman, se dan, se dan con el olvido del pasado, con la non curanza suprema del porvenir, absorbidas, confundidas en el amor soberbio que las exalta! ¡Qué agitación misteriosa, intensa, debo hacer latir como una ola el corazón del alemán que se siente entrelazado por dos brazos que hablan en su presión suave, en su contacto tibio y estremecido! ¡Todo lo que ha soñado bajo la influencia de un lieder de Heine, cuando ha podido vislumbrar en el mundo delicioso que crea la imaginación, bañada el alma de una melodía de Mendelssohn lo ve palpitante ante sus ojos, irradiando la santa voluptuosidad que atrae los cuerpos en la tierra, bajo la ley constante del amor!...
Estas condiciones que nos distinguen entre la raza humana, y que el día en que la América ocupe su sitio definitivo en la tierra, brillarán ante el mundo, la altivez, el desprendimiento, el valor, la planta firme para alcanzar la abnegación, el desprecio profundo por las cosas bajas y rastreras, todo nos viene de la mujer americana, todo nos lo ha dado en germen la madre, todo lo desarrolla la mujer querida con la pureza serena de su mirada. No le habléis de dinero, no pretendáis ofuscarla con el brillo vano de la posición; buscad el camino del alma, si queréis llegar a ella; sed digno, generoso y bravo... ¡Sólo así se llega a la puerta del templo, pero cuando ésta se abre, cerrad los ojos y pedir la muerte en ese instante, porque habéis respirado una atmósfera sobrehumana, porque todo lo demás que la vida os guarde, será raquítico ante ese recuerdo!...
Las mujeres bogotanas no desmerecen, por cierto, de sus hermanas de América. Son generalmente pequeñas, muy bien formadas, atrayentes por la pureza de su color, y sobre todo, para uno de nosotros, por el encanto irresistible de la manera de hablar. Tienen una música cadenciosa en la voz, menos pronunciada que la que se observa en nuestras provincias del Norte. El idioma, por otra parte, tan distinto del nuestro en sus giros y locuciones, produce en aquellos labios frescos una impresión indecible. Hay entre ellas tipos de belleza completos, pero en la colectividad, es la gracia la condición primordial, el suave fuego de los ojos, la elegante ondulación de la cabeza, el movimiento, el entrain continuo, lo que convierte una pequeña sala en un foco de vida y animación.
Casi todas las familias principales han viajado, y al entrar en un salón y contemplar las toilettes que parecen salidas la víspera del reputado taller de una modista de París, nadie creería que se encontraba en la cumbre de un cerro perdido en las entrañas de la América.
No me olvidaré nunca de aquellas deliciosas comidas en casa de D. Diego Suárez, cuyo hogar hospitalario me fue abierto con tanto cariño. Nunca éramos menos de quince o veinte, y desde el primer plato, la mesa era una arena para el espíritu de los concurrentes. ¡Qué animación! ¡Cómo se cruzaban las ocurrencias más originales e inesperadas! También, ¡cómo esperar que en Bogotá encontraría una obra maestra como la bodega del Sr. Suárez! Los vinos, elegidos por él en Europa, habían triplicado de valor en su larga travesía, y cuando los degustábamos, sentíamos que aquel chisporroteo de espíritus nos impedía entregarnos a esa grave tarea con la seriedad necesaria. Poro, ¿cómo hacer? Los postres servidos, todo el mundo saltaba por dejar la mesa. Cuando llegábamos al salón, una joven estaba ya sentada al piano (¿cuál de ellas no es música?), los balcones abiertos nos invitaban a gozar de la caída de una de esas tardes frescas y serenas de la sabana, los grupos se organizaban, llegaba el momento de las charlitas íntimas y deliciosas, y cuando las sombras venían, comenzaba la sauterie improvisada, el bambuco en coro, la buena música, todos los encantos sociales, en una atmósfera delicada de cordialidad y buen tono.
¡Y los recibos donde[14] Vengoechea, Restrepo, Tanco, Koppel, Soffia, Mier, Samper!, etc.
He dicho ya la afición inmensa que hay en Bogotá por la música. No hay casi una niña que no toque bien el piano, y recuerdo entre ellas a dos de la naturaleza más profundamente artística que he encontrado en mi vida. En cualquier parte del mundo habrían llamado la atención. Una de ellas, la señorita de Caicedo Rojas, tiene la intuición maravillosa de los grandes maestros.
La intuición, porgue nunca ha salido de Bogotá y no ha podido, por consiguiente, asimilarse la tradición de los conservatorios europeos respecto a la interpretación de los clásicos. Es indudable: se necesita nacer con un organismo musical para distinguir en los tintes del estilo las obras de los poetas clásicos del sonido. ¡Con qué solemne majestad traducía a Beethoven! ¡Qué ligereza elegante y delicada adquiría su mano para bordar sobre el teclado uno de esos tejidos aéreos de Mozart, tan tenues como los hilos invisibles con que dirigía su carro la reina Mah! Solloza con Schubert, canta y sueña con Mendelssohn, brilla y gime con Chopín, vibra y arrebata con Rubinstein, conservando siempre, arriba de todo, el carácter expresivo de su personalidad. ¿Me perdonará estas líneas la suave y modesta criatura, a quien debo un momento inolvidable?
¿Me perdonará la Sta. Teresa Tanco, mi simpática compañera del Magdalena, si le repito en estas páginas lo que tantas veces leyó en mis ojos, esto es, que tienen razón los bogotanos de estar orgullosos de ella por su espíritu, la altura de su carácter y su talento musical incomparable? Sentada al piano, moviendo el arco de su violín, haciendo gemir un oboe o las cuerdas del arpa o el tiple, cantando «bambucos» con su voz delicada y justa, componiendo trozos como el Alba, que es una perla, siempre está en la región superior del arte.
No conoce la poesía sencilla e íntima de nuestra naturaleza americana aquel que no ha oído cantar a dúo un «bambuco» colombiano a las Stas. Tanco.
El «bambuco» es el triste de nuestra campaña, pero más musical, más artístico. La misma melodía primitiva, el mismo acento de tristeza y queja, porque la música, en todas las regiones sociales, es el eterno consolador de las amarguras humanas. A ella acuden las sociedades cultas para alcanzar un reflejo de ese ideal que va muriendo bajo el pie de hierro del positivismo actual, a ella, el habitante de los campos y de las montañas para traducir las penas que turban su corazón simple, pero corazón de hombre.
Transcribo aquí dos «bambucos»[15]. Como se verá, el verso en sí mismo no vale nada; es la música que lo acompaña, la expresión con que se dice, lo que constituye todo su mérito. Tal triste, oído una noche en un pobre rancho de nuestros campos con profunda emoción, no resiste a la tentativa de trasladarlo a una orquesta como motivo de sinfonía.
Los ensayos que se han hecho en ese sentido, no han dado nunca resultado...
|
Flor la más bella De entre mis flores, Lucero hermoso De un cielo azul, Precioso emblema De mis amores, Nuncio querido De horas mejores... Esa eres tú |
Ave que gime Lejos del nido, Lejos del bosque Donde nació, Pájaro errante Que sorprendido Por las tinieblas Vaga perdido... Ese soy yo... | |
|
Cruzo la senda Sola y oscura, Dame un destello De tu alba luz. Soy árbol mustio, Quiero frescura, Soy desgraciado, Quiero ventura... Dámela tú. |
Como se ve, son simples cantares populares, ecos melancólicos y tristes, como si ese tinte del espíritu fuera el único rasgo que identifica a la especie humana bajo todos los climas y en todas las latitudes. Repito, una vez más, que el encanto está en la música y en la suavidad de la expresión al cantarla.
Es muy frecuente, por las noches, oír, en los sitios de los suburbios donde el pueblo se reúne, bambucos en coro, cantados con voces toscas, pero con un acento de tristeza que hace soñar. Si no fuera la influencia terrible de la chicha, que ya he mencionado, el pueblo colombiano—hablo de la masa proletaria y errante,—con su maravillosa predisposición artística, se elevaría rápidamente en la escala de la civilización. Como raza indígena, la considero superior, no sólo a la nuestra, que es la primera en barbarie y atrofía intelectual[16], sino también a la del Perú, que no tiene los instintos de dignidad que caracterizan a la colombiana. El valor de los indios de Colombia, sobre todo de aquéllos que viven en regiones montañosas—pues el clima terrible de la tierra caliente enerva a los que nacen y se forman dentro de esa atmósfera de fuego,—es hoy tradicional en aquella parte de América. En la guerra de la independencia, como en las largas y cruentas luchas civiles que se han sucedido hasta 1876, cada batalla ha sido una hecatombe. En una de las últimas, después de un día entero de batallar, con las mortíferas armas modernas, la victoria quedó indecisa y perdió cada uno de los ejércitos más del 50 % de su efectivo.
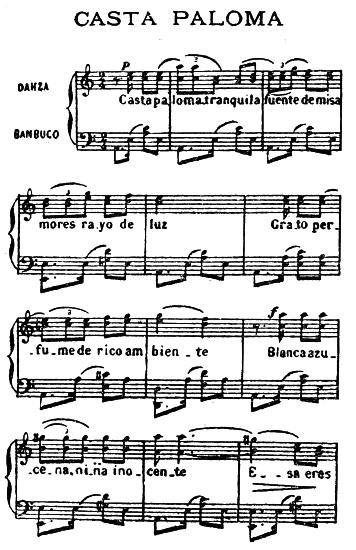 |
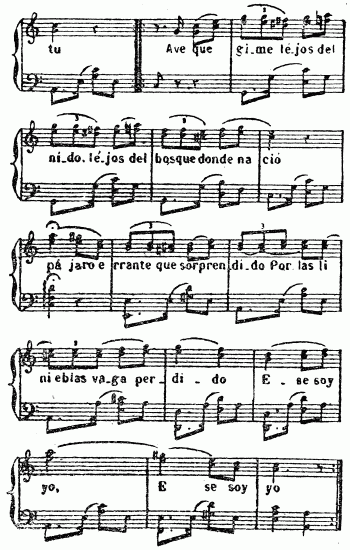 |
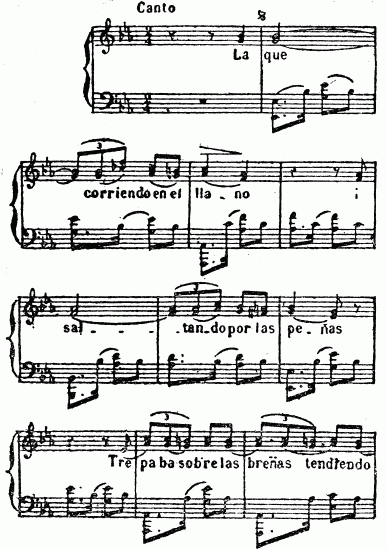 |
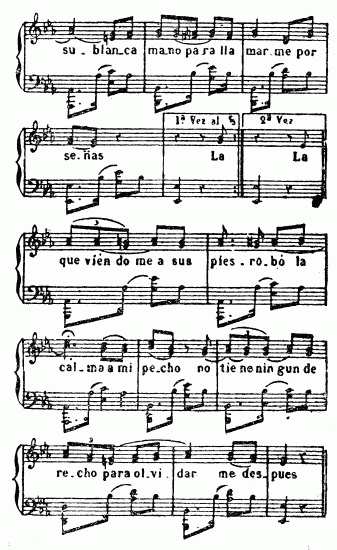 |
Tengo la seguridad de que, si alguna vez la independencia de Colombia es amenazada o su honor ultrajado, podrá contar para defenderse con un ejército de más de 100.000 hombres, bravo, paciente y entusiasta.
De todos los países de la América del Sur, sólo en las regiones que baña el Plata se ha desenvuelto y reina soberana la institución social del duelo. En Chile y el Perú son tan raros los encuentros individuales, que se citan y recuerdan los pocos que han tenido lugar. ¿Es la influencia de la sociabilidad francesa la que, haciéndose sentir entre nosotros por medio de su literatura corriente, ha hecho persistir en nuestros hábitos la manía del duelo? ¿Responde acaso esa práctica a una vaga presión etnográfica, si puedo expresarme así, puesto que la vemos imperar en nuestros campos, convertida en una ley ineludible para el gaucho? Tenemos, es cierto, la sangre ardiente, el punto de honor de una susceptibilidad a veces excesiva, la vanidad del valor llevada a la altura de la pasión; pero sería ridículo pretender que esos caracteres no distinguían también a los demás pueblos americanos.
En Colombia, el duelo, aunque más frecuente que en Chile y el Perú, no es común. En cambio, reina desgraciadamente una costumbre que los mismos colombianos califican de salvaje. A pesar de toda mi simpatía y cariño por ellos, no puedo desmentirlos.
Un hombre insultado en su honor o en su reputación, hace lealmente decir a su enemigo que se arme, porque lo atacará donde lo encuentre. Ahora bien, en Bogotá, la gente de cierta clase social (porque es desgraciadamente entre el alto mundo donde tienen lugar esas escenas deplorables), sólo se encuentra durante el día en las calles Florián o Real, y por la mañana y a la tarde en el Altozano. Yo mismo he presenciado, en la primera de las calles mencionadas, a las cuatro de la tarde, hora en que se agrupa allí una numerosa concurrencia, un encuentro de ese género entre dos hombres pertenecientes a la más alta sociedad bogotana. Revólver en mano, separados sólo por el caño, se atacaron con violencia, disparando uno sobre el otro casi todas las balas de su arma. ¿Cómo no se hirieron? La excitación natural, el movimiento recíproco lo explican suficientemente. Lo que me llamó la atención, fue que ninguno de los circunstantes (la mayor parte de los cuales, la verdad sea dicha, tomaron una prudente y precipitada retirada), no saliera con un balazo en el cuerpo. Los proyectiles se habían enterrado a la altura de un hombre en las dos paredes opuestas a los combatientes que concluyeron por venirse a las manos, siendo entonces separados por algunas personas.
Por desgracia, raro es el incidente de ese género que se termina de una manera tan feliz. Más de un joven brillante, más de un hombre de mérito han muerto en uno de esos combates, leales, es cierto, porque no hay jamás traición ni sorpresa, pero, lo repito, no por eso menos salvajes. No citaré ninguno de esos casos; pero, ¿quién no recuerda en Bogotá la historia terrible de aquel anciano que habiendo ofendido involuntariamente a un hombre joven y de pasiones profundas, le pidió públicamente perdón, se arrodilló a los pies del arzobispo para que éste evitara el encuentro a que su adversario lo incitaba de una manera implacable; hizo, en una palabra, cuanto es dado hacer a un hombre para aplacar a otro? Todo fue inútil y un día el anciano se vio atacado bajo el portal de una iglesia; marchó recto a su enemigo, sufriendo el fuego continuo de su revólver, llegó junto a él, lo tendió de un balazo, y luego le enterró una daga en el corazón hasta la empuñadura.... ¡No lancéis la primera piedra contra ese hombre de cabellos blancos, débil, creyente y devoto, que se había humillado, hundido la frente entre el polvo a los pies de su adversario y que había vivido la vida amarga y angustiosa del peligro a todas horas y en todos los momentos! Ese anciano vive aún, legítimamente rodeado del respeto colectivo, pero sus labios no han vuelto a sonreír.
¿Y aquel joven deslumbrante, que en un encuentro, tal vez suscitado por él, muere entre los brazos de una mujer abnegada, que quiere defenderlo con su cuerpo contra los golpes de su matador implacable?... Y el matador, poco después, cae en una plaza pública, bajo las primeras balas de un motín insignificante....
Sí, bárbara, esa tradición de otros tiempos, persistiendo como un fenómeno en nuestros días, dentro de la cultura de nuestra atmósfera social; bárbara, pero que revela la virilidad de ese pueblo. Nada más vulgar y común que el valor necesario para un duelo; pero esa expectativa de todos los instantes, esa sobreexcitación continua de los sentidos, olfateando, como la bestia, un peligro en cada sombra, un enemigo en cada hombre que avanza, requiere una firmeza moral inquebrantable.
Hay también los duelos famosos, entre otros el de Ricardo Becerra y Carlos Holguín, dos de las cabezas más brillantes y dos de los corazones más generosos que tiene Colombia; la política los llevó al terreno, la sangre corrió... pero el rencor no penetró en las almas tan hechas para comprenderse, Holguín, jefe de una de las secciones más importantes del partido conservador, acaba de representar a su país en varias cortes europeas, con dignidad, brillo y talento. Será siempre un timbre de honor para el gobierno del doctor Núñez haber destruido la barrera de la intransigencia política, llamando a los altos puestos diplomáticos a conservadores de la talla de Holguín... Verdad es, y esto sea dicho aquí entre nosotros, que Holguín fue uno de los cachacos más queridos de Bogotá, que le ha conservado siempre el viejo cariño. Tiene un espíritu y una sangre fría incomparables. Después de la revolución de 1876, los conservadores, cuyas propiedades habían soportado todo el peso de la dura ley de la guerra, quedaron vencidos, agobiados, más aún, achatados. Una tarde, Holguín se paseaba melancólicamente en Bogotá, cuando del seno de un grupo liberal, salió el grito de: «¡Abajo los conservadores!». Holguín se dio vuelta tranquilamente y encarándose con el gritón, le dijo con su acento más culto: «¿Tendría usted la bondad de indicarme cómo es posible colocarnos más abajo aun de lo que estamos?» Los rieurs se pusieron de su lado y siguió plácidamente su camino.
Resumiendo, una sociedad culta, inteligente, instruida y característica. He dicho antes que Colombia se ha refugiado en las alturas, huyendo de la penosa vida de las costas, indemnizándose, por una cultura intelectual incomparable, de la falta completa de progresos materiales. Es, por cierto, curioso llegar sobre una mula, por sendas primitivas en la montaña, durmiendo en posadas de la Edad Media, a una ciudad de refinado gusto literario, de exquisita civilidad social y donde se habla de los últimos progresos de la ciencia como en el seno de una academia europea. No se figuran por cierto en España, cuando sus hombres de letras más distinguidos aplauden sin reserva los grandes trabajos de un Caro o de un Cuervo, que sus autores viven en la región del cóndor, en las entrañas de la América; a veces, y por largos días, sin comunicación con el mundo civilizado...
El extranjero vive mal en Bogotá, sobre todo, cuando su permanencia es transitoria. Los hoteles son deplorables y no pueden ser de otra manera. Bogotá no es punto de tránsito para ninguna parte. El que llega allí, es porque viene a Bogotá, y los que a Bogotá van, no son tan numerosos que puedan sostener un buen establecimiento de ese género.
Pero, ¡cómo se allanan las dificultades materiales de la vida en el seno de aquella cultura simpática y hospitalaria! ¡Cómo os abren los brazos y el corazón aquellos hombres inteligentes, varoniles y despreocupados! He pasado seis meses en Bogotá; no sé si una vez más volveré a remontar el Magdalena y a cruzar los Andes al monótono paso de la mula; ¡pero, si el destino me reserva esa nueva peregrinación, siempre veré con júbilo los puntos de la ruta que conduce a la ciudad querida, cuyo recuerdo está iluminado por la gratitud de mi alma!
El Salto de Tequendama.
La partida.—Los compañeros.—Los caballos de la sabana.—El traje de viaje.—Rosa.—Soacha.—La hacienda de San Benito.—Una noche toledana.—La leyenda del Tequendama.—El mito chiboha.—Humboldt.—El brazo de Neuquetheba.—El río Funza.—Formación del Salto.—La hacienda de Cincha.—Paisajes.—La cascada vista de frente.—Impresión serena.—En busca de otro aspecto.—Cara a cara con el Salto.—El torrente.—Impresión violenta.—La muerte bajo esa faz.—La hazaña de Bolívar.—La altura del Salto.—Una opinión de Humboldt.—Discusión.—El Salto al pie.—El Dr. Cuervo.—Regreso.
Al fin llegó el día tan deseado del paseo clásico de Colombia, la visita al Salto de Tequendama, la maravilla natural más estupenda que es posible encontrar en la corteza de la tierra. Desde que he puesto el pie en la altiplanicie andina, sueño con la catarata, y cuando, al cansado paso de mi mula, llegué a aquel punto admirable que se llama el Alto de Robe, desde el cual vi desenvolverse a mis ojos atónitos, la inmensa sabana, pareciome oír ya «del Tequendama el retemblar profundo».
Ha llegado el momento de ponernos en marcha; el día está claro y sereno, lo que nos promete una atmósfera transparente al borde del Salto. A las tres de la tarde, la caravana se pone en movimiento. Somos ocho amigos, sanos, contentos, jóvenes y respirando alegremente el aire de los campos, viendo la vida en esos momentos color de rosa, bajo la impresión de la profunda cordialidad que impera y ante la perspectiva de las hondas emociones del día siguiente. Son Emilio Pardo, tan culto, tan alegre y simpático; Eugenio Umaña, el señor feudal del Tequendama, en una de cuyas haciendas vamos a dormir, caballeroso, con todos los refinamientos de la vida europea por la que suspira sin cesar, músico consumado; Emilio del Perojo, Encargado de Negocios de España, jinete, decididor, pronto para toda empresa, con un cuerpo de hierro contra el que se embota la fatiga; Roberto Suárez, varonil, utópico, trepado eternamente en los extremos, exagerado, pintoresco en sus arranques, incapaz de concebir la vida bajo su chata y positiva monotonía, apasionado, inteligente e instruido; Carlos Sáenz, poeta de una galanura exquisita y de una facilidad vertiginosa, chispeante, sereno, igual en el carácter a un cielo sin nubes; Julio Mallarino, hijo del dignísimo hombre de Estado que fue presidente de Colombia, espiritual, hábil, emprendedor, literato en sus ratos perdidos; Martín García Mérou, meditando su oda obligada al Salto, y por fin, yo, en uno de los mejores instantes de mi espíritu, nadando en la conciencia de un bienestar profundo, con buenas cartas de mi tierra recibidas en el momento de partir y con la tranquilidad que comunican los pequeños éxitos de la vida.
Volábamos sobre la tendida sabana, gozando de aquella indecible fruición física que se siente cuando se corre por los campos sobre un caballo de fuego y sangre, estremeciéndose al menor ademán que adivina en el jinete, la boca llena de espuma, el cuello encorvado y pidiendo libertad, para correr, volar, saltar en el espacio como un pájaro.
No he montado en mi vida un animal más noble y generoso que aquel bayo soberbio que mi amigo J. M. de Francisco tuvo la amabilidad de enviarme a la puerta de mi casa, aparejado a la orejón, como si dijéramos a la gaucha. Verdad que el caballo de la sabana de Bogotá es una especialidad; todos ellos son de paseo, y es imposible formarse una idea de la comodidad de aquel andar sereno, cuya suavidad de movimientos no se pierde, ni aun en los instantes de mayor agitación del animal. No tienen aquel ridículo braceo de los caballos chilenos, tan contrarios a la naturaleza; pero su brío elegante es incomparable. Encorvan la cabeza, levantan el pecho, pisan con sus férreos cascos con una firmeza que parte la piedra y fatigan el brazo del jinete que tiene que llevarlos con la rienda rígida. La espuela o el látigo son inútiles; basta una ligera inclinación del cuerpo para que el animal salte, y como dicen nuestros paisanos, pida rienda. Y así marchan días enteros; después de un violento viaje de diez y seis leguas, con sus carreras, saltos, etc. He entrado en Bogotá con los brazos muertos y casi sin poder contener mi caballo, que, embriagándose con el resonar de sus cascos herrados sobre las piedras, aumentaba su brío, saltaba el arroyo como en un circo y daba muestras inequívocas de tener veleidades de treparse a los balcones. Todos los animales que montábamos, eran por el estilo; en el camino llano que va a Soacha, sólo una nube de polvo revelaba nuestra presencia. Volábamos por él, y los caballos, excitándose mutuamente, tascaban frenéticos los frenos, y cuando algún jinete los precipitaba contra una pared baja de adobes o contra un foso, salvaban el obstáculo con indecible elegancia.
El traje que llevábamos es también digno de mención, porque era el que usa todo colombiano en viaje. En la cabeza, el enorme sombrero suaza, de paja, de anchas alas que protegen contra el sol, y de elevada copa que mantienen fresco el cráneo. Al cuello, un amplio pañuelo de seda que abriga la garganta contra la fría atmósfera de la sabana al caer la noche; luego, nuestro poncho, la ruana colombiana, de paño azul e impermeable, corta, llegando por ambos lados sólo basta la cintura. Por fin, los zamarros nacionales, indispensables, sin los cuales nadie monta, que yo creía, antes de ensayarlos, el aparato más inútil que los hombres hubieran inventado para mortificación propia, opinión sobre la que, más tarde, hice enmienda honorable. Los zamarros son dos piernas de calzón, de media vara de ancho, cerradas a lo largo, pero abiertas en su punto de unión, de manera que sólo protegen las extremidades. Cayendo sobre el pie metido en el estribo morisco que semeja un escarpín, dan al jinete un aire elegante y seguro sobre la silla. Son generalmente de caoutchouc, pero los orejones verdaderos, la gente de campo, los usan de cuero de vaca con pelo, simplemente sobados[17]. Si se tiene en cuenta que en aquellas regiones los aguaceros torrenciales persisten las tres cuartas partes del año, se comprenderá que estas precauciones son indispensables para los viajeros en la montaña, en climas donde una mojadura puede costar la vida.
Pronto estuvimos en Bosa, distrito del departamento de Bogotá, antiquísimo pueblo chibcha, que fue el cuartel general de Gonzalo Jiménez de Quesada, antes de la fundación de Bogotá, y lugar de recreo del virrey Solís, que podía allí dar rienda suelta a su pasión por la caza de patos.
Una hora más tarde cruzábamos bulliciosamente las muertas calles de la triste aldea de Soacha, de dos mil quinientos habitantes y con un metro de elevación sobre el nivel del mar por habitante. En las inmediaciones de Soacha, y a 2660 metros de elevación, dice Humboldt que encontró huesos de mastodonte. ¡Deben esos restos de un mundo desvanecido haber reposado allí muchos millares de años antes de ser hollados por la planta del viajero alemán!
Los visitantes comunes del Salto hacen noche en Soacha, para madrugar al día siguiente y llegar a la catarata antes que las nieblas la hagan invisible. Pero nosotros íbamos con el señor de la comarca, pues la región del Tequendama, pertenece a la familia Umaña, por concesión del rey de España, otorgada hace doscientos y tantos años. Nos dirigíamos a una de las numerosas haciendas en que está subdividida, la de San Benito, a la que llegamos cuando la noche caía y el viento fresco de la sabana abierta empezaba a hacernos bendecir los zamarros y la ruana cariñosa. Allí nos esperaba una verdadera sorpresa, en la mesa luculiana que nos presentó el anfitrión, con un menú digno del Café Anglais, y unos vinos, especialmente un Oporto feudal, que habría hecho honor a las bodegas de Rothschild.
Allí pasamos la noche, es decir, allí la pasaron los que, como Pardo, Perojo y yo, tuvimos la buena idea de dar un largo paseo después de comer. Mientras, tendidos en el declive de una parva, hablábamos de la patria ausente y contemplábamos la sabana, débilmente iluminada por la claridad de la noche y las cimas caprichosas de las pequeñas montañas que la limitan, llegaban a nuestros oídos ruidos confusos desde el interior de la casa, rumor de duro batallar, gritos de victoria, imprecaciones, himnos. Cuando, dos horas más tarde, entramos en demanda de nuestros lechos, los campos de la Moskowa, de Eylau o de Sedán, eran idilios al lado del cuadro que se nos ofreció a la vista. Aún recuerdo una almohada que era un poema. Como aquellos sables que en el furor del combate se convierten en tirabuzones, la almohada, abierta de par en par, dejaba escapar la lana por las anchas heridas, mientras que un débil pedazo de funda procuraba retenerla en su forma pristina. Mesas derribadas, sillas desvencijadas, botines solitarios en medio del cuarto y en los rincones, sobre los revueltos lechos, los combatientes inertes, exhaustos. El cuarto diplomático había sido respetado, y ganamos nuestras camas con la sensación deliciosa del peligro evitado.
Como al amanecer debemos ponernos en camino del Salto, ha llegado el momento de explicar su formación, buscando previamente su fe de bautismo, su filiación en la teogonía chibcha. La imaginación de los americanos primitivos, que ha creado las leyendas originarias del Méjico y del Perú, tiene que brillar también en estas alturas, donde la proximidad de los cielos debe haberle comunicado mayor intensidad y esplendor.
No fatigaré exponiendo aquí toda la mitología chibcha, raza principal de las que poblaban las alturas de lo que hoy se llama Colombia, cuando en 1535 llegaban por tres rumbos distintos los conquistadores españoles. Entre éstos, Quesada, el más notable, recogió las principales leyendas, y aunque desgraciadamente su manuscrito se perdió, los historiadores primitivos del nuevo reino de Granada las han conservado salvándolas del olvido.
Humboldt, refiriéndose a las tradiciones religiosas de los indios respecto al origen del Salto de Tequendama, dice así:
«Según ellas, en los más remotos tiempos, antes que la Luna acompañase a la Tierra, los habitantes de la meseta de Bogotá vivían como bárbaros, desnudos y sin agricultura, ni leyes, ni culto alguno, según la mitología de los indios muíscas o moscas. De improviso se aparece entre ellos un anciano que venía de las llanuras situadas al este de la Cordillera de Chingasa, cuya barba, larga y espesa, le hacía de raza distinta de la de los indígenas. Conocíase a este anciano por los tres nombres de Bochica, Neuquetheba y Zuhé, y asemejábase a Manco Capac. Enseñó a los hombres el modo de vestirse, a construir cabañas, a cultivar la tierra y reunirse en sociedad; acompañábalo una mujer a quien también la tradición da tres nombres: Chia, Yubecahiguava y Huitaca. De rara belleza, aunque de una excesiva malignidad, contrarió esta mujer a su esposo en cuanto él emprendía para favorecer la dicha de los hombres. A su arte mágico se debe el crecimiento del río Funza, cuyas aguas inundaron todo el valle de Bogotá, pereciendo en este diluvio la mayoría de los habitantes, de los que se salvaron unos pocos sobre la cima de las montañas cercanas. Irritado el anciano, arrojó a la hermosa Huitaca lejos de la Tierra; convirtiose en Luna entonces, comenzando a iluminar nuestro planeta durante la noche. Bochica, después, movido a piedad de la situación de los hombres dispersos por las montañas, rompió con mano potente las rocas que cerraban el valle por el lado de Canoas y Tequendama, haciendo que por esta abertura corrieran las aguas del lago de Funza, reuniendo nuevamente a los pueblos en el valle de Bogotá. Construyó ciudades, introdujo el culto del Sol y nombró dos jefes a quienes confirió el poder eclesiástico y secular, retirándose luego, bajo el nombre de Idacanzas, al valle Santo de Iraca, cerca de Tunja, donde vivió en los ejercicios de la más austera penitencia, por espacio de 2000 años».
Es necesario haber visto aquella solución de la montaña por donde el Funza penetra bullicioso y violento, aquellas rocas enormes, suspendidas sobre el camino, como si hubieran sido demasiado pesadas para el brazo de los titanes en su lucha con los dioses, para apreciar el mito chibcha en todo su valor. Hay allí algo como el rastro de una voluntad inteligente y de la tutela eterna y profunda de la naturaleza sobre el hombre, tiene que haber sido personificada por el indio cándido en la fuerza sobrehumana de uno de esos personajes que aparecen en el albor de las teogonías indígenas como emanaciones directas de la divinidad.
La mañana estaba bellísima, y el aire fresco y puro de los campos exalta la energía de los animales que nos llevan a escape por la sabana. Pronto llegamos a la hacienda de Tequendama, situada al pie del cerro, en una posición sumamente pintoresca. Pasamos sin detenernos, entramos en las gargantas y pronto costeamos el Funza, que como el hilo de la virgen griega, nos guía por entre aquel laberinto de rocas, piedras sueltas ciclópeas, desfiladeros y riscos.
El río Funza o Bogotá se forma en la sabana del mismo nombre de las vertientes de las montañas, y toma pronto caudal con la infinidad de afluentes que arrojan en él sus aguas. Después de haber atravesado las aldeas de Fontibon y Cipaquirá, tiene, al acercarse a Canoas, una anchura de 44 metros. Pero, a medida que se aproxima al Salto se va encajonando y, por lo tanto, su ancho se reduce hasta 12 y 10 metros. Desde que abandona la sabana, corre por un violento plano inclinado, estrellándose contra las rocas y guijarros que le salen al paso como para detenerlo y advertirle que a cierta distancia está el temido despeñadero. El río parece enfurecerse, aumenta su rapidez, brama, bate las riberas, y de pronto la inmensa mole se enrosca sobre sí misma y se precipita furiosa en el vacío, cayendo a la profundidad de un llano que se extiende a lo lejos, a 200 metros[18] del cauce primitivo. Tal es la formación de Salto de Tequendama.
Luego de haber seguido el río por espacio de media hora, gozando de los panoramas más variados y grandiosos que pueden soñarse, nos apartamos de la senda y comenzamos a trepar la montaña. El ruido de la cascada, que empezábamos ya a oír distintamente, se fue debilitando poco a poco. No había duda que nos alejábamos del Salto. Era simplemente una nueva galantería de Umaña que quería mostrarnos la maravilla, primero, bajo su aspecto puramente artístico, idealmente bello, para más tarde llevarnos al punto donde ese sentimiento de suave armonía que despierta el cuadro incomparable, cediera el paso a la profunda impresión de terror y que invade el alma, la sacude, se fija allí y persiste por largo tiempo. ¡Oh!, ¡por largo tiempo! Han pasado algunos meses desde que mis ojos y mi espíritu contemplaron aquel espectáculo estupendo, y aún, durante la noche, suelo despertarme sobresaltado con la sensación del vértigo, creyéndome despeñado al profundo abismo...
De improviso apareció, en una altura, la poética hacienda de Cincha, desde la que se distingue una vista hermosísima. A la izquierda, la curiosa altiplanicie llamada la Mesa, que se levanta sobre la tierra caliente. A la derecha, Canoas, con las faldas de sus cerros, verdes y lisas, donde se corre el venado, soberbio y abundante allí. Abajo, San Antonio de Tena, medio perdido entre las sombras de la llanura y las luminosas ondas solares. Todo esto, contemplado por entre la abertura de un bosque y al borde de un precipicio, donde el caballo se detiene estremecido, prepara el alma dignamente para las poderosas sensaciones que le esperan.
Empezamos el descenso por sendas imposibles y en medio de la vigorosa vegetación de la tierra fría, pues respiramos una atmósfera de 13 grados centigrados. Pronto dejamos los caballos y continuarnos a pie, guiados por entre la maleza, las lianas y los parásitos que obstruyen el paso, por dos o tres muchachos de la hacienda que van saltando sobre las rocas gregarias y los troncos enormes tendidos en el suelo, con tanta soltura y elegancia como las cabras del Tyrol.
Así marchamos un cuarto de hora, conmovidos ya por un ruido profundo, solemne, imponente, que suena a la distancia. Es un himno grave y monótono, algo como el coro de titanes impotentes al pie de la roca de Prometeo, levantando sus cantos de dolor para consolar el alma del vencido...
—¡Preparad el alma, amigo!
Quedamos estáticos, inmóviles, y la palabra humilde ante la idea, se refugió en el silencio. Silencio imprescindible, fecundo, porque a su amparo el espíritu tiende sus alas calladas y vuela, vuela, lejos de la tierra, lejos de los mundos, a esas regiones vagas y desconocidas, que se atraviesan sin conciencia y de las que se retorna sin recuerdo.
¿Cómo pintar el cuadro que teníamos delante?
¿Cómo dar la sensación de aquella grandeza sin igual sobre la tierra? ¡Oh! ¡cuántas veces he estado a punto de romper estas pálidas y frías páginas, en las que no puedo, en las que no sé traducir este mundo de sentimientos levantados bajo la evocación de ese espectáculo a que los hombres no estamos habituados!
Figuraos un inmenso semicírculo casi completo, cuyos dos lados reposan sobre la cuerda formada por la línea de la cascada. Nos encontrábamos en el vértice opuesto, a mucha distancia, por consiguiente. Las paredes graníticas, de una altura de 180 metros, están cortadas a pico y ostentan mil colores diferentes, por la variedad de capas que el ojo descubre a la simple vista. De sus intersticios a la par que brotan chorros de agua formados por vertientes naturales y por la condensación de la enorme masa de vapores que se desprenden del Salto, arrancan árboles de diversas clases, creciendo sobre el abismo con tranquila serenidad. En la altura, pinos y robles, las plantas todas de la región andina: en el fondo, allá en el valle que se descubre entre el vértigo, la lujosa vegetación de los trópicos, la savia generosa de la tierra caliente, la palmera, la caña, y revoloteando en los aires que miramos desde lo alto, como el águila las nubes, bandadas de loros y guacamayos que juguetean entre los vapores irisados, salen, desaparecen y dan la nota de las regiones cálidas al que los mira desde las regiones frías. Figuraos que desde la cumbre del Mont-Blanc tendéis la mirada buscando la eterna mar de hielo, como un sudario de las aguas muertas y que veis de pronto surgir un valle tropical, riente, lujoso, lascivo, frente a frente a aquella naturaleza severa, rígida e imperturbable.
Quitad de allí el Salto si queréis, suprimid el mito, dejad en reposo el brazo potente de Neuquetheba: siempre aquellas murallas profundas y rectas, aquel abismo abierto, insaciable en el vértigo que causa, siempre aquella llanura que la mirada contempla y que el espíritu persiste en creer una ficción, siempre ese espectáculo será uno de los más bellos creados por Dios sobre la cáscara de la tierra.
Ahora, apartad los ojos de cuanto os rodea: y mirad al frente, con fuerza, con avidez, para grabar esa visión y poder evocarla en lo futuro. La mañana, clara y luminosa, nos ha sido propicia y el sol, elevándose soberano en un cielo sin nubes, derrama sus capas de oro sobre la región de los que en otro tiempo lo adoraron. Las temibles nieblas del Salto se disipan ante él y las brumas cándidas se tornasolan en los infinitos cambiantes de un iris vívido y esplendoroso. Las aguas del Salto caen a lo lejos, desde la altura en que nos encontramos, hasta el valle que se extiende en la profundidad, en una ancha cinta de una blancura inmaculada, impalpable. Todo es vapor y espuma, nítida, nívea. Hay una armonía celeste en la pureza del color, en la elegancia suprema de los copos que juguetean un instante ante los reflejos dorados del sol y se disuelven luego en un vapor tenue, transparente, que se eleva en los aires, acoge el iris en su seno y se disipa como un sueño en las alturas. Por fin, de la nube que se forma al chocar las espuman en el fondo, se ve salir, alegre y sonriente, como gozoso de la aventura, el río que empieza a fecundar, en su paso caprichoso, tierras para él desconocidas, en medio de la templada atmósfera que suaviza la crudeza de sus aguas.
Nada de espanto ni de ese profundo sobrecogimiento que causan los espectáculos de una grave intensidad; nada de bullicio en el alma tampoco, como el que se levanta ante un cuadro de las llanuras lombardas. Una sensación armoniosa, la impresión de la belleza pura. No es posible apartar los ojos de la blanca franja que lleva disueltos los mil colores del prisma; una calma deliciosa; una quieta suavidad que aferra, al punto que lo hace olvidar de todo. La óptica produce aquí un fenómeno puramente musical, la atracción, el olvido de las cosas inmediatas de la vida, el tenue empuje hacia las fantasías interminables. El ruido mismo, sordo y sereno, acompaña, con su nota profunda y velada, el himno interior. Es entonces cuando se aman la luz, los cielos, los campos, los aspectos todos de la naturaleza. Y por una reacción generosa e inconsciente, se piensa en aquellos que viven en la eterna sombra, sin más poesía en el alma que la que allí se condensa en el sueño íntimo, sin esos momentos que serenan, sin esos cuadros que ensanchan la inteligencia, y al pasar fugitivos en su grandeza, ante el espíritu tendido y ávido, le comunican algo de su esencia.
Así permanecimos largo rato sin cambiar más palabras que las necesarias para indicarnos un nuevo aspecto del paisaje, cuando sonó la voz tranquila de Umaña, invitándonos a desprendernos del cuadro, porque el día avanzaba y nos faltaba aún ver el Salto.
—Pero no es posible, amigo, encontrar un punto de mira más propio que éste—le dije con el acento suave del que pide un instante más.
—Usted ha visto un panorama maravilloso; pero le falta aún la visita íntima, cara a cara con el torrente, la visita que hicieron Bolívar, Humboldt, Gros, Zea, Caldas, uno de los Napoleones, y en el remoto pasado, Gonzalo Jiménez de Quesada y los conquistadores, atónitos.
Nos pusimos en marcha, trepando a pie la misma senda que con tanta dificultad habíamos descendido. Una vez montados, recorrimos de nuevo el camino hecho, pero en vez de subir a Cincha, bajamos nuevamente por una senda más abrupta aún que la anterior. La vegetación era formidable, como la de todo el suelo que se avecina al Salto, fecundado eternamente por la enorme cantidad de vapores que se desprenden de la cascada, se condensan en el aire y caen en formas de finísima e impalpable lluvia. El ruido era atronador; la nota grave y solemne de que he hablado antes, había desaparecido en las vibraciones de un alarido salvaje y profundo, el quejido de las aguas atormentadas, el chocar violento contra las peñas y el grito de angustia al abandonar el álveo y precipitarse en el vacío. Marchábamos con el corazón agitado, abriéndonos paso por entre los troncos tendidos, verdaderas barreras de un metro de altura que nos era forzoso trepar. No habituado aún el oído al rumor colosal, las palabras cambiadas eran perdidas.
De improviso caímos en una pequeña explanada y dimos un grito: las aguas del Salto nos salpicaban el rostro. Estábamos al lado de la caída, en su seno mismo, envueltos en los leves vapores que subían del abismo, frente a frente al río tumultuoso que rugía. La apertura de la cascada, formando la cuerda que uniría los dos extremos de la inmensa herradura o semicírculo de que antes hablé, tienen una extensión de 20 metros. Las aguas del río se encajonan, en su mayor parte, en un canal de cuatro o cinco metros, practicado en el centro, y por él se precipitan sobre un escalón de todo el ancho de la catarata, a cinco o seis metros más abajo, donde rebotan con una violencia indecible y caen al abismo profundo con un fragor horrible.
Sobre el Salto mismo existe una piedra pulida e inclinada, que uno trepa con facilidad, y dejando todo el cuerpo reposado en su declive, asoma la cabeza por el borde. Así, dominábamos el río, el Salto, gran parte de la proyección de la masa de agua, el hondo valle inferior y de nuevo el Funza, serpeando entre las palmas, en las felices regiones de la tierra templada.
Aquel que penetra en los inmensos y silenciosos claustros de San Pedro de Roma, en uno de esos tristes días sin luz en los cielos y sin movimiento en la tierra, siente que se infiltra lentamente en su alma un sentimiento nuevo, por lo menos en su intensidad. El de la nada, el de la pequeñez humana, al lado de la idea grandiosa que aquellos muros colosales, esas cúpulas que parecen contener el espacio, representan sobre el mundo. Puedo hoy asegurar que no hay templo, no hay salida de manos de los hombres, ideada por aquellos cerebros que honran la especie, que pueda compararse a uno de estos espectáculos de la naturaleza. Para aquéllos que viviendo tristemente alejados del beneficio inefable de la fe, nos refugiamos, en las horas amargas, en el seno de ese sentimiento vago de religiosidad, que en todos nosotros duerme o sueña, estas sensaciones profundas toman los caracteres de la oración.
¡Qué estupor inmenso! ¡Qué agitación creciente en el fondo del ser moral, mientras el cuerpo se estremece, tiembla y aspira, mudo y angustioso, a separarse de la fascinación del abismo!
Las aguas toman vida; aquel que una vez tan sólo las ha visto venir rugiendo por el declive violento del río, enroscarse sobre sí mismas, caer atormentadas y frenéticas al peldaño gigante, y de allí lanzarse al abismo, en medio del estertor que resuena en la montaña y va a herir el oído del viajero que cruza silencioso las cumbres, aquel que ha visto ese cuadro, no lo olvida jamás, aunque vuelva a habitar las llanuras serenas, los campos sonrientes o las vegas llenas de flores.
Las olas se precipitan unas sobre otras, blancas y vaporosas ya: al caer al vacío, la transformación es completa. Una nube tenue, impalpable, se levanta, el iris la esmalta, brilla un segundo, y de nuevo otra nube de diversa forma, caprichosa, cubriendo como un velo los tormentos de la caída, la reemplaza para desaparecer a su vez un instante después.
¡Qué triste palidez en mi palabra! ¡Qué desaliento el de aquel que siente y no alcanza a expresar! Veo el cuadro entero, vivo, palpitante, ahí, delante de mis ojos; retorno con el alma a la sensación del momento, al terror vago que me invadió, a aquel grito de amenaza y ruego con que hice retirar a un niño que se inclinaba curioso a mirar el abismo y que quedó absorto contemplándome sin comprender ni mi angustia ni su peligro; veo el hondo, hondo valle allá abajo, llega aún a mis oídos el romper de las aguas contra las rocas de la llanura, escena terrible que se desenvuelve misteriosa, sin que el ojo humano jamás la observe, envuelta en la nube diáfana de los vapores irisados: veo las ciclópeas murallas de granito, severas en su inmovilidad, sus florescencias gigantescas, el agua que parece brotar de sus entrañas pletóricas de savia en chorros violentos, como la sangre saltando de una ancha herida... ¡y me revuelvo en la impotencia para pintar ese espectáculo sin igual en esta ínfima porción de lo creado que nos fue dado conocer!
Cuando nos dejamos deslizar por la suave pendiente de la piedra y nos reunimos alrededor del almuerzo que estaba ya preparado allí mismo, nos notamos los rostros pálidos y el respirar fatigoso. Una grave pesadez nos invadía, un deseo imperioso de dejarnos caer al suelo y dormir, dormir largas horas. Es el fenómeno constante después de toda emoción profunda, consejo instintivo de la naturaleza, que exige la reparación de la enorme cantidad de fuerza gastada.
El almuerzo fue sereno, casi severo; la alegría había desaparecido en su forma bulliciosa, y algo como una solemnidad inquieta reinaba en los espíritus. Por momentos, alguno de los compañeros bebía una copa de vino, se levantaba en silencio e iba de nuevo a tenderse sobre la peña y hundirse en la muda contemplación. Así quedé largo rato; las voces humanas que sonaban a mi espalda, apartaban de mí la sensación de soledad que habría sido terrible en ese momento. Creo que pocos hombres sobre la tierra tendrán una atrofia tan absoluta del sistema nervioso, un dominio tan completo sobre su imaginación y una firmeza tal de cabeza, que les permita pasar impasibles una noche, sólo, al lado del Salto. Por mi parte, declaro con toda sinceridad que, si tal cosa me pasara, habría un loco más sobre el mundo a la mañana siguiente...
—Desde que los conquistadores pisaron la sabana de Bogotá hasta la fecha, decía Roberto Suárez con voz grave, se habrán suicidado en estas inmediaciones no menos de diez mil personas. Entre ese número infinito de causas que hacen la vida imposible, ¡cuántas, radicando en la imaginación, la exaltan, la enloquecen! Y, sin embargo, hasta hoy, no se sabe de un solo hombre, que dando un grito de orgullo satánico, se haya arrojado desde esa peña al abismo. ¡Al fin, morir así o partido el cráneo de un balazo, todo es morir!
Pero cuando se está frente al Salto, viviendo en su atmósfera, contemplando su grandeza soberbia, se comprende que la cantidad de valor necesaria para pegarse un tiro o hundirse un puñal en el corazón, es un átomo insignificante, al lado de la resolución soberbia e impasible que animaba a Manfredo en la cumbre del Jung-Frau y que se desvanecía ante la grandiosa serenidad de la muerte bajo esa forma. Sólo en aquel momento pude comprender la verdad profunda del poema de Byron; el cazador que detiene a Manfredo cuando tiene ya un pie en el vacío, es el instinto miserable del cuerpo, es la debilidad ingénita de nuestra naturaleza, que nos aferra al lodo de la tierra en el instante en que el alma, bajo una inspección alta y vigorosa, quiere mostrar que en vano pretende una patria celeste...
No habría a mis ojos héroe mayor en el tiempo, en el espacio que aquel que, sereno y consciente, de pie en el borde del abismo mirara un instante sin vértigo el vacío extendido a sus pies, y luego...
—¿Cuál de ustedes renovaría la hazaña de Bolívar, mis amigos?—dijo una voz.
El Libertador, en una de sus visitas al Salto, encontrándose con numerosa comitiva, precisamente frente a frente del punto en que nos hallábamos, del lado opuesto del torrente, oyó que uno de los circunstantes decía: «¿Dónde iría, general, si vinieran los españoles?»—¡Aquí!—dijo Bolívar,—y antes de que pudieran detenerlo, ni aun lanzar un grito, dio un salto y quedó de pie, a pico sobre el abismo, sobre una piedra de dos metros cuadrados, por cuyo costado pasaba, vertiginoso y fascinante, el enorme caudal de agua que, medio segundo después, cae al vacío.
La piedra se encuentra aún en su mismo sitio; dar un salto hasta ella, desde la orilla opuesta, no requiere por cierto un esfuerzo extraordinario; cualquier hombre que trace sobre una llanura una senda de un pie de ancho, caminaría por ella sin dificultad; pero colocad una tabla de idéntica dimensión a cien metros de altura, y os ruego que ensayéis...
Después de una leve discusión, quedamos todos sinceramente de acuerdo en que, para llevar a cabo ese rasgo, se requiere una organización especial, una ausencia de nervios o un dominio sobre la materia, de que ninguno de los humildes presentes estábamos dotados[19].
Nos consolamos pensando en que los Bolívar son raros, y en que, si ninguno de nosotros lo era, no había motivos plausibles para imponernos la responsabilidad de esa omisión.
La cuestión de la altura del Salto no está aún definitivamente resuelta, tal es la dificultad que hay en medir la distancia que separa el valle inferior del punto en que las aguas abandonan el lecho del río y tal también la autoridad de los hombres de ciencia que han dado cada uno una cifra arbitraria.
La primera dimensión que encuentro consignada, es la del buen obispo Piedrahita, que, después de narrar la leyenda del Bochica, que ya he transcripto, según Humboldt, agrega con aquel acento de sinceridad que hace inimitable a nuestro Barco de Centenera, el M. Prud'homme de la Conquista:
«...El Salto de Tequendama, tan celebrado por una de las maravillas del mundo, que lo hace el río Funza cayendo de la canal que se forma entre dos peñascos de más de media legua de alto, hasta lo profundo de otras peñas que lo reciben con tan violento curso, que el ruido del golpe se oye a siete leguas de distancia»[20].
¡Cuánta razón tenía Voltaire para criticar en el Eldorado las funestas exageraciones de los viajeros de América que abultaban desde las cascadas hasta los yacimientos de oro, produciendo aquellas decepciones que se traducían en crueldades de todo género sobre el pobre indio! No hay tal media legua de altura, lo que no permitiría la formación del río inferior por la evaporación completa de las aguas. No hay tal ruido que se perciba desde siete leguas, porque, en ese caso, la proximidad inmediata del Salto haría estallar todo tímpano humano.
Humboldt, que es necesario citar siempre que uno lo encuentre en su camino, dice que el río se precipita a 175 metros de profundidad, agregando, al terminar su descripción:
«Acaban de dejarse campos labrados y abundantes en trigo y cebada; míranse por todos lados aralia, alstonia theoformis, begonia y cinchona cordifolia y también encinas y álamos y multitud de plantas que recuerdan por su parte la vegetación europea, y de repente se descubre, desde un sitio elevado, a los pies puede decirse, un hermoso país donde crecen la palmera, el plátano y la caña de azúcar. Y como el abismo en que se arroja el río Bogotá, comunica con las llanuras de la tierra caliente, alguna palmera se adelanta hasta la cascada misma; circunstancia que permite decir a los habitantes de Santa Fe que la cascada de Tequendama es tan alta, que el agua salta de la tierra fría a la caliente. Compréndese fácilmente que una diferencia de altura de 175 metros no es suficiente para influir de una manera sensible en la temperatura del aire».
He ahí precisamente lo que no comprendo, ni aun fácilmente, con la aserción del ilustre viajero. El mismo hace constar la presencia de palmeras, plátanos y caña de azúcar en el valle inferior, y afirma que una que otra palmera avanza hasta el pie del abismo. ¿No son acaso esas plantas esencialmente características de la tierra caliente? ¿No necesitan para crecer, como los loros y guacamayos que revolotean a su alrededor, para vivir, de una temperatura superior a 25 grados centigrados? Indudablemente que 175 metros de diferencia en la altura, no bastan para determinar esta variación de clima; pero encontrándose el hecho brutal, indiscutible y patente, no hay más recurso que creer en algún error por parte del señor barón en la operación que le dio por resultado la cifra indicada. Pido perdón por esta audacia, tratándose de una opinión del más grande de los naturalistas; pero el sentido común tiene exigencias y es necesario satisfacerlas.
El ingeniero D. Domingo Esquiaqui, citado por el señor Ortiz, midió la catarata con la sondalesa y el barómetro, y halló que su altura, desde el nivel del río hasta las piedras que sirven de recipiente a sus aguas, es de 264 varas castellanas o 792 pies. Tenemos ya una opinión científica que aumenta en un tercio la cifra de Humboldt.
El señor Esguerra[21] da la cifra de 139 metros de altura perpendicular. El señor Pérez (Felipe)[22] da 146. Ninguno de ellos cita su autoridad.
Se asegura que, descendiendo de la sabana y buscando por San Antonio de Tena la entrada al valle por donde corre el Funza, después de su derrumbamiento, es posible llegar al pie de la cascada y contemplarla como ciertos pedazos del Niágara o de Pissenvache, en Suiza, detrás de la enorme cortina de agua. Formamos el proyecto de hacer esa excursión penosa, pero mucha gente conocedora de la localidad nos hizo desistir de la idea, persuadiéndonos de que aquella enorme masa de vapores desprendidos del choque, hacía la tierra tan sumamente permeable y pantanosa, que corríamos riesgo de hundirnos, o en todo caso, de no llegar al punto deseado.
Entre las tradiciones del Salto se cuenta aquel rasgo de maravillosa sangre fría del doctor Cuervo, que, atado al extremo de un cable, se hizo descender al abismo por medio de un torno, dice que depositó una botella con un documento a unos sesenta metros más abajo del nivel de la catarata, y luego de gozar largo rato el espectáculo soberano de las aguas en medio de su caída, volvió a subir, llegando a la altura sano y salvo. Cuando, a orillas del mismo Salto, me narraron la hazaña, cerré los ojos bajo un secreto terror y sentí algo como antipatía por dicho señor Cuervo, a quien no reconozco el derecho de humillar de esa manera a sus semejantes.
Llegó el momento del regreso y emprendimos la vuelta con un cansancio extremo. Las sensaciones intensas que nos habían dominado por algunas horas, el profundo asombro que aún estremecía el alma por instantes, nos dieron una laxitud tal, que al llegar a la hacienda de Tequendama, nos desmontamos, y encontrando en un corredor algunas pieles, nos tendimos sobre ellas, quedándonos casi instantáneamente dormidos.
Un tanto reposados, nos pusimos en camino, entrando en Bogotá al caer la tarde. Durante muchos días tuve en el espíritu el cuadro soberano que acababa de contemplar, tan bello, como creo no me será dado ver otro sobre la tierra.
La inteligencia
Desarrollo intelectual.—La tierra de la poesía.—Gregorio Gutiérrez González.—La facilidad.—Improvisaciones.—Rafael Pombo.—Edda la bogotana.—Impromptus.—El tresillo.—Un trance amargo.—El volumen.—Diego Fallon.—Su charla.—El verso fácil.—Clair de lune.—El canto "a la luna".—D. José M. Marroquín.—Carrasquilla.—José M. Samper.—Los mosaicos.—Miguel A. Caro.—Su traducción de Virgilio.—El pasado.—Rufino Cuervo.—Su diccionario.—Resumen.
He dicho ya que el desenvolvimiento intelectual de la sociedad bogotana es de una superioridad incontestable. No es por cierto mi intención trazar aquí un bosquejo histórico de la literatura colombiana, bien conocida en América y apreciada en alto grado por los críticos más ilustrados de la madre patria. Colombia ha producido, desde los primeros días de su vida independiente hasta hoy, poetas galanos, prosistas pensadores y hombres de ciencia, de los que con justo título está orgullosa. Hay allí un gran respeto por la altura intelectual; la primera queja que formula un colombiano, aun en el día, contra las crueldades de la España y los horrores de la lucha de la independencia, ¿creéis que se refiere a la secular dominación colonial? No; es la muerte de Caldas, lo que no se perdona, del sabio Caldas, de ese Humboldt americano que, sin elementos, sin recursos, sin guía ni modelo, había emprendido la obra inmensa de clasificar la flora y la fauna infinita de su patria y explorar su cielo cubierto de astros innumerables...
Es la tierra de la poesía; desde el hombre de mundo, el político, el militar, hasta el humilde campesino, todos tienen un verso en los labios, todos saben de memoria las composiciones poéticas de los poetas populares. Entre ellos, el dulce «cisne antioquino» Gutiérrez González, se lleva la palma. Es en sus versos donde la criatura que entreabre su alma a las primeras emociones de la vida, encuentra la fórmula que expresa la vaguedad de sus aspiraciones. En ellos vibra la nota melancólica y profunda de esas dulces noches de la tierra caliente que exaltan la imaginación, turban el alma y adormecen los dolores humanos. A Gutiérrez González no se discute, y es una grave impresión de respeto por ese hombre la que siente el extranjero al contemplar la adoración serena de un pueblo por el intérprete armónico de sus cosas más íntimas... Así recitaba la Francia las primeras meditaciones de Lamartine; así suena aún en los hogares de Escocia el eco tierno de Burns... Nacido en tierra americana, respirando la atmósfera de nuestra época, enfermo de las mismas nostalgias mortales que sombrean el espíritu de casi todos nuestros poetas, cantando en nuestra lengua... ¿en qué puede fundarse un colombiano para sotenernos que, sólo para ellos, Gutiérrez González es un gran poeta? ¿En qué se fundaba la generación anterior a la nuestra para encontrar las imprecaciones de Mármol contra Rosas, dignas de Juvenal o de Hugo, o para extasiarse ante las laboriosas estrofas de Indarte? Cuando hoy leemos esos versos, la monotonía del ritmo, la violencia de las imágenes, la exaltación continua y cierta ingenuidad chocante con nuestro intelecto refinado, nos hacen admirar el entusiasmo de nuestros padres y atribuírlo simplemente a las circunstancias. Algo así sucede con Gutiérrez González, aunque sus versos se leen hoy y se leerán siempre con placer. Es sensible y real; ve las bellezas de la naturaleza con una claridad incomparable y las refleja en estrofas felices, fáciles y armoniosas.
¡Fáciles!... He ahí el rasgo característico intelectual de los colombianos. No es posible imaginarse una espontaneidad semejante. Aturden, confunden. En una mesa, cuando, a los postres, el vino aviva la inteligencia y la alegría común hace chispear el cerebro, ¡qué irrupción aquella de cuartetas, décimas, quintillas! Se dan pies forzados, eligiendo voces extrañas, que envuelven siempre antítesis inconciliables. El tiempo material de llenar los renglones, y he ahí una composición completa, llena de chispa, sabrosa de oportunidad. Uno la recita, y al concluir, ya se ha puesto otro de pie y comienza la suya tomando las rimas forzadas en el orden contrario. En los primeros días, acudí a mi secretario, Martín García Mérou, el más distinguido de los poetas argentinos de su edad y cuya fácil espontaneidad es bien conocida entre nosotros, pidiéndole que supliera mi inhabilidad absoluta en la métrica, haciendo frente a aquella avalancha. Lo intentó; tomó sus rimas obligadas, e inclinó la frente sobre el dorso del menú. No había aún concluido el primer verso, cuando cinco o seis levantaban en alto la décima completa. «Es imposible, son unos ¡bárbaros!»... decía Martín. Bien pronto dejan a un lado el lápiz y empieza la improvisación oral, vertiginosa, inacabable. Al fin todos hablan en verso, y es tal su facilidad de ritmo y consonante, que he oído a Carlos Sáenz hacer versos durante un cuarto de hora, sin detenerse un instante. Disparates sin sentido, con frecuencia, pero jamás un verso cojo ni una rima pobre. En general, el espíritu corre a raudales; una palabra, una frase, dan el pie a una improvisación admirable...
Si eso es la generalidad, es fácil concebir la altura de los grandes poetas colombianos. No quiero hablar del pasado; pero no puedo resistir al deseo de recordar aquí dos hombres cuya mano he estrechado con respeto y cariño: Rafael Pombo y Diego Fallon.
Un día, en un salón de Nueva York, una dama argentina, que tiene un sitio elevado y merecido en la jerarquía intelectual de nuestro país, recibía una numerosa sociedad sudamericana. Rafael Pombo estaba allí. ¿Qué hacía en los Estados Unidos? Había ido como cónsul, creo; un cambio de política lo dejó sin el empleo, que era su único recurso, y como no quería volver a Colombia, donde imperaban ideas diametralmente opuestas a las suyas, tuvo que ingeniarse para encontrar medios de vivir. ¡Vivir, un poeta, en Nueva York! ¡Me figuro a Carlos Guido en Manchester! Pombo, como Guido, nunca ha tenido la noción del negocio, y tengo para mí, que allá en el fondo de su espíritu, ha de haber una sólida admiración por esos personajes opacos que logran, tras un mostrador, labrarse, con la fortuna, la deseada independencia de la vida. ¿Qué hacer? Hombre de pluma, vivió de la pluma. No creáis que como periodista o corresponsal. Con más suerte que Pérez Bonalde, el admirable poeta venezolano, el único que ha vertido a Heine dignamente al español y que hoy redacta con toda tranquilidad en Nueva York los avisos de la casa Lamman y Kemp en siete idiomas, Pombo se puso al habla con los editores Appleton & Co., que entonces publicaban esos cuadernos ilustrados, con cuentos morales, que todos hemos visto en manos de los niños de la América entera. Antes de ir a Bogotá, no sabía yo por cierto que aquel gracioso e ingenuo cuentecito:
Érase una viejecita
Sin nadita que comer.
que mi hijita de cuatro años me recitaba, era nada menos que del inmortal autor del canto al «¡Niágara!». Más de una vez, al pasar, había admirado la maravillosa facilidad de esas composiciones puras y cándidas como los espíritus angelicales que debían entretener; más de una vez pensé vagamente en el caudal de ternura que debía existir en el alma de ese dulce y familiar poeta anónimo, iluminando, desde la sombra, millares de rostros infantiles, era Pombo, era uno de los más grandes poetas que hayan escrito en español...
Pombo, pues, como la mejor parte de los sudamericanos residentes en Nueva York, iba con frecuencia a gozar de la charla elegante y erudita de nuestra compatriota, que sostenía con éxito las más difíciles cuestiones literarias. Una noche se encaró con Pombo y le preguntó quién era esa poetisa desconocida, esa famosa Edda la Bogotana, cuyos versos, impregnados de una pasión profunda y absorbente, le recordaban los inimitables acentos de Saffo, llamando con el ímpetu del alma y el estremecimiento de la carne al hombre de sus sueños y de sus deseos.
Era mi vida el lóbrego vacío,
Era mi corazón la estéril nada...
Pero me viste tú, dulce bien mío
Y creome un universo tu mirada...
—¿Encuentra usted esos versos dignos de atención, señora?—dijo Pombo.
—¿Esos versos, en que vibra un alma apasionada, esos versos tan de mujer, envueltos en la adoración, en el misticismo misterioso de Santa Teresa?... ¡He ahí los hombres! ¿Cuál de ustedes sería capaz de escribirlos?...
—Pues Edda está actualmente en Nueva York, y si usted quiere conocerla...
—¿Que si quiero conocerla?—dijo nuestra compatriota con su ímpetu característico.—Ahora mismo me dice usted dónde vive, cómo se llama, y mañana sin falta la visito. ¡Me la voy a comer a besos!
—Pues empiece usted, señora... Edda... ¡soy yo!
Si Byron cruzara hoy las calles con el traje estrecho de brin, polainas y anteojos verdes, con que nos lo pinta Lady Blessingthon, que lo vio en Venecia, no sería mayor nuestro desencanto que el de nuestra compatriota, que no tuvo más recurso que dar un adiós a Edda, desvanecida... en la forma de una palmada en la mejilla de Pombo...
Pombo es feo, atrozmente feo. Una cabecita pequeña, boca gruesa, bigote y perilla rubios, ojos saltones y miopes, tras unas enormes gafas... Feo, muy feo. El lo sabe y le importa un pito. Brilla en su cerebro la eterna, la incomparable belleza intelectual, y podría contestar como Ricardo Gutiérrez, un día, en Italia, a un amigo que le criticaba su indiferencia por el corte de una levita... «Yo soy paquete por dentro». Pombo es bello por dentro, por la elevación suprema de su espíritu y la dulzura de su carácter...
He ahí la inspirada bogotana cuyos versos sabe la América entera de memoria... ¡Un capricho hizo a Pombo tomar el nombre de Edda, y Edda es hoy inmortal!... «Muchas veces, me decía sonriendo, he tenido la idea de reunir en un volumen (que no sería pequeño) todos los cantos de amor, los ecos de simpatía, los gritos apasionados de confraternidad en el dolor, que han sido dedicados a Edda desde la Argentina a Méjico, y publicarlo... ¡con mi retrato al frente!»
Una tarde encuentro a Pombo en la calle Florián y entre la charla, le digo que padezco de insomnio, que no sé si el aire de la altura me quita el sueño, etc.—«Yo he tenido un amigo, el señor Guerra, que sufría también de eso; pero se curó... ¿con qué? No me acuerdo. Mañana lo sabré y se lo diré; mire que me ha prometido ir a ver mis cuadros, no lo olvide».—Al día siguiente, al entrar en casa, supe que Pombo acababa de salir; sobre el escritorio encontré una hoja de papel suelta, un viejo borrador mío, con este verso:
Cumplo, amigo, mi palabra;
Cúmplala usted como yo.
Ramón Guerra se curó
Tomando leche de cabra.
Eso es bogotano puro. La facilidad, la precisión, la soltura del verso... Por ejemplo, los que sepan jugar al tresillo, el rey de los juegos y el juego de los reyes, apreciarán la extraordinaria exactitud de los siguientes, tomados de una composición de Gutiérrez González, la Visita:
Yo perdí este solo de oros
El más grande que se ve:
Seis de cuatro matadores
Rey de copas, cuatro y tres;
Por consiguiente, dos fallos...
—¡Pero hombre, no puede ser!
¿Lo perdiste?...—Lo perdí.
—¿Por mal jugado?—¡Tal vez!
Me recomieron los triunfos
Que en los dos fallos jugué,
Me asentaron los chiquitos
Y me fallaron el rey.
¿Y esta discusión gráfica, después de que el enterrador se la lleva?:
.........Si yo he podido
Agachármele a su tres!
—¡No, señor, con un triunfito
De los míos que tenga usted!
—¡O que usted vuelva sus bastos!
—¡O que no vuelva a oros él!...
—¡Es puesta!—Le doy codillo!...
—¡Si era más grande!—Da Andrés.
Un paréntesis, ya que de tresillo he hablado. Es el juego favorito de Bogotá; pero, a diferencia del Perú, sólo lo juegan los hombres. Sabido es que en Lima, todas las noches hay, en una o en otra casa, la clásica partida de Rocambole (tresillo), en que toman parte las señoras. En los tiempos de opulencia, durante la estación de baños en Chorrillos, se ha llegado a jugar hasta... a chino la ficha. El contrato de un chino, por tres o cuatro años, importaba 300 ó 400 pesos fuertes. El que perdía, generalmente hacendado, pasaba al día siguiente a la hacienda de su ganador, el número de fichas-chinois que había perdido la víspera... En Bogotá no se hila tan grueso... y en el Perú pasaron también esos tiempos. Pero los bogotanos son famosos por su habilidad en el tresillo. Martín, Holguín, De Francisco... no tienen rivales. Carlos Holguín, durante su permanencia en España, donde no son mancos, ha asombrado a los más fuertes espadas del Veloz... No he podido menos de sonreír al encontrar, en el admirable estudio del señor Camacho Roldán, uno de los hombres más sabios y distinguidos de Colombia, sobre el poeta Gutiérrez González, este característico comentario a los versos sobre el tresillo que he transcrito en primer término:
«La exposición de la partida es tan clara y la explicación de los azares que determinaron la pérdida de ella tan completa, que cualquier aficionado, sin ser un Miguel Ángel en ese arte divino, puede comprender en el acto que se perdió de puesta en la que el pie, que indudablemente tenía caballo y siete de copas, hizo las cuatro bazas, y el mano el fallo del rey, habiendo sido atravesado el hombre»[23].
¿No es un maestro el que habla?...
Esa facilidad de Gutiérrez González no se desmentía un solo momento. Un día, su amigo Vicente X., lo encuentra a media noche, inclinado sobre el caño, expiando duramente las numerosas libaciones de una comida de donde salía. El que ha pasado por ese trance, sabe que no es el más a propósito para entregarse a la improvisación poética... Sin darse cuenta de lo que Gutiérrez González hacía, pero reconociéndolo, el amigo se le acerca y le pregunta naturalmente:
—¿Qué estás haciendo, Gregorio?
—Déjame, por Dios, Vicente,
¡Que estoy pasando actualmente
Las penas del Purgatorio!
—contesta en el acto el incorregible poeta.
Rafael Pombo, a pesar de las reiteradas instancias de sus amigos y de ventajosas propuestas de editores, nunca ha querido publicar sus versos coleccionados. Tiene horror por la masa, y cree que pocos son los poetas que resisten a un análisis del conjunto de sus obras.
En cambio, Diego Fallon, acaba de publicar sus poesías en un volumen (Bogotá, 1882). ¿Sabéis cuántas son? ¡Dos! Un canto a «Las ruinas de Suesca» y otro «A la luna». He ahí todo su bilan como composiciones de aliento.
Figuraos una cabeza correcta, con dos grandes ojos negros, «deux trous qui lui vont jusqu'à l'âme», pelo negro, largo, echado hacia atrás, nariz y labios finos, un rostro de aquellos tantas veces reproducidos por el pincel de Van Dyck. Un cuerpo delgado, siempre en movimiento, saltando sobre la silla en sus rápidos momentos de descanso. Oídlo, porque es difícil hablar con él, y bien tonto es el que lo pretende, cuando tiene la incomparable suerte de ver desenvolverse en la charla del poeta el más maravilloso kaleidoscopio que los ojos de la inteligencia puedan contemplar. ¿De qué habla? De todo lo que hay en la tierra y en los cielos, de todas esas cosas más de que Hamlet habla a Horacio y que sólo los poetas ven. ¡Qué lujo, qué prodigalidad! Yo no sé con qué ojos ese diablo de hombre mira los aspectos de la vida, pero el hecho es que jamás uno ha observado el lado curioso, la faz bella o grotesca que él señala. Aquello es una orgía intelectual, un torrente, una avalancha... hasta que el reloj da una hora y el visionario, el poeta, el inimitable colorista, baja de un salto de la nube dorada donde estaba a punto de creerse rey, y toma lastimosamente su Ollendorff para ir a dar su clase de inglés, en la Universidad, en tres o cuatro colegios y qué se yo donde más. ¡Fallon es hijo de inglés y lo educaron en Inglaterra para ingeniero!
Ese calavera, ese despilfarrador de su savia latina, ha escrito en su vida, lo repito, dos composiciones. ¿Impotencia? Hablaría en verso un día entero. ¿Desidia? Necesita más actividad moral para una charla de una hora que para un poema. No; una concepción altísima y respetuosa del arte, la idea de que el poeta debe cuidar su obra hasta llevarla al grado de perfección que es dado alcanzar al hombre. Fallon confiesa que hay cuarteta que le ha costado meses; quería encerrar en cuatro versos una idea, y, o el ritmo la desfiguraba o el verso reventaba. Así, ¡qué júbilos íntimos, qué francas y abiertas alegrías, cuando, al fin, al último golpe de cincel, la estatua aparecía pura, tal como la soñó el maestro!
Si hay un arte en el que la espontaneidad, la facilidad de la forma importa un gravo peligro, es la poesía. Hay oídos musicales de nacimiento, como hay retinas que ven más hondo que el ojo humano común. Estos privilegiados son portentos hasta los quince años, vulgaridades hasta los veinticinco, cero después. La labor fácil les ha hecho perder el sentimiento de lo bello, de lo concluido, de lo verdadero y expresivo. ¡Cuántas noches ha costado a Byron cierta estrofa que hoy vemos desenvolverse con una soltura y elegancia tal, que parece haber nacido de una pieza, como la Minerva griega! ¡Un manuscrito de Goethe o Schiller impone un grave respeto: ¡qué esfuerzo, qué tenacidad en la lucha contra la forma rebelde que no expresa, que no quiere expresar el pensamiento! ¡Quién creería que el maestro típico de la espontaneidad, el cantor de Vauclusa, el divino Petrarca, que ha escrito más sonetos que estrellas tiene el cielo, labrase el verso como Gioberti el bronce![24]. ¿Y Musset y Hugo mismo? Y Manzoni y Leopardi... ¿y todo lo que vale y todo lo que queda?... Hacía quince días que Béranger estaba preso, cuando un amigo que lo visitaba le preguntó cuántas canciones había hecho en ese tiempo: «Aun no he concluido la primera; ¿creéis que una canción se hace como un poema épico?»
La prosa vulgar se traga como el pan común; pero una «crème fouettée», insípida... no. Detesto el mal verso, y me es una fatiga enorme la lectura de esos volúmenes rimados que no dejan preocupación ni agitación; prefiero las dos composiciones de Fallon a la mayor parte de los gruesos tomos de versos que han hecho gemir las prensas de la América Española y de la España misma...
¿Quién de entre nosotros no tiene perdida en la memoria la sensación deliciosa de una noche de luna, cuando, con el espíritu tranquilo, bajo la plácida influencia de esas horas silenciosas, se sigue el rayo de luz entre los árboles, en los campos y en los cerros, poblándolo, como el haz luminoso sobre la cuna de Betlhem bajo el místico pincel de Dürer, de visiones tenues y flotantes, de sueños y recuerdos?... ¿Cuál es aquel que, impotente para crear, no ha pedido al arte un reflejo, en el verso o en el color, encontrándolo a veces en la música, de esos diálogos íntimos entre el alma y las escenas de la noche, bajo la blanca luz de la luna? He ahí el motivo de mi predilección por la dulce poesía de Fallon; nadie como él, hasta ahora, me ha hecho leer con mayor claridad dentro de mí mismo, dando forma y vida a las ideas y sensaciones confusas que en otro tiempo, en los días de entusiasmo, la luna serena hacía brotar en mi alma... Oíd, quiero citar algunas estrofas. Reclinad la cabeza sobre el cómodo respaldo del sillón, allí, bajo el corredor, frente a los árboles que una brisa imperceptible mueve apenas, a favor de ese silencio profundo e íntimo de las noches en el campo, dejad venir los recuerdos, cantar las esperanzas... Pero, con los ojos entreabiertos bajo el párpado que la quietud adormece, mirad el cuadro...
Ya del Oriente en el confín profundo
La luna aparta el nebuloso velo
Y leve sienta, en el dormido mundo,
Su casto pie con virginal recelo....
Absorta allí la inmensidad saluda,
Su faz humilde al cielo levantada
Y el hondo azul con elocuencia muda
Orbes sin fin ofrece a su mirada.
Un lucero, no más, lleva por guía;
Por himno funeral silencio santo;
Por sólo rumbo la región vacía
Y la insondable soledad por manto.
De allí desciende tu callada lumbre
Y en argentinas gasas se despliega
De la nevada sierra por la cumbre
Y por los senos de la umbrosa vega.
Con sesgo rayo por la falda oscura
A largos trechos el follaje tocas,
Y tu albo resplandor sobre la altura
En mármol torna las desnudas rocas.
Y yo en tu lumbre difundido ¡oh luna!
Vuelvo al través de solitarias breñas
A los lejanos valles, de en su cuna
De umbrosos bosques y encumbradas peñas
El lago del desierto reverbera,
Adormecido, nítido, sereno,
Sus montañas pintando la ribera
Y el lujo de los cielos en su seno.
¡Oh! y éstas son tus mágicas regiones
Donde la humana voz jamás se escucha,
Laberintos de selvas y peñones
En que tu rayo con las sombras lucha.
Porque las sombras odian tu mirada;
Hijas del Caos, por el mundo errantes,
Náufragos restos de la antigüa Nada,
Que en el mar de la luz vagan flotantes.
A tu mirada suspendido el viento,
¡Ni árbol ni flor el desierto agita;
No hay en los seres voz ni movimiento;...
El corazón del mundo no palpita...
Se acerca el centinela de la muerte!
¡He aquí el silencio! Sólo en su presencia
Su propia desnudez el alma advierte,
Su propia voz escucha la conciencia.
Y pienso aún y con pavor medito
Que del Silencio la insondable calma
De los sepulcros es tremendo grito
Que no oye el cuerpo y estremece el alma!
El que vistió de nieve la alta sierra,
De oscuridad las selvas seculares,
De hielo el polo, de verdor la tierra,
Y de fondo azul los cielos y los mares,
Echó también sobre tu faz un velo,
Templando tu fulgor para que el hombre
Pueda los orbes numerar del cielo
Tiemble ante Dios y su poder le asombre.
Cruzo perdido el vasto firmamento,
A sumergirme torno entre mí mismo
Y se pierde otra vez mi pensamiento
De mi propia existencia en el abismo...
Delirios siento que mi mente aterran:
Los Andes, a lo lejos, enlutados,
Pienso que son las tumbas do se encierran
Las cenizas de mundos ya juzgados...
El último lucero en el Levante
Asoma y triste tu partida llora:
Cayó de tu diadema ese diamante
Y adornará la frente de la Aurora.
¡Oh, luna adiós! Quisiera en mi despecho,
El vil lenguaje maldecir del hombre.
Que tantas emociones en su pecho
Deja que broten y les niega un nombre
Se agita mi alma, desesperada y gime,
Sintiéndose en la carne prisionera;
Recuerda al verte su misión sublime
Y el frágil polvo sacudir quisiera.
Mas si del polvo libre se lanzara,
Esta que siento, imagen de Dios mismo,
Para tender su vuelo no bastara
Del firmamento el infinito abismo!
Porque esos astros, cuya luz desmaya,
Ante el brillo del alma, hija del cielo
No son siquiera arenas de la playa,
Del mar que se abre a su futuro vuelo!...
No he podido rendir un homenaje más digno a las letras de Colombia, que la transcripción de esos versos de Diego Fallon.
Vencer las mayores dificultades del verso, sea en la forma, en la transposición o en la rima, derramar la gracia, el chiste, la fina ironía en sus composiciones, es un juego para D. José M. Marroquín. Ha hecho una glosa rimada de los primeros libros de Tito Livio, que no vacilo en considerar como uno de los trabajos más perfectos que en ese género se hayan escrito en nuestro idioma. Castizo, correcto, parece que buscara los trances más difíciles de la sintaxis, como para probar que los tesoros del español son inagotables. ¡Qué galana facilidad y qué facilidad de pincel! Sus versos quedan en la memoria, y siempre su recuerdo trae una sonrisa. Quién que haya leído El Cazador y la Perrilla, no verá siempre aquella perra enteca, flaca, que
Era, otrosí, derrengada,
La derribaba un resuello...
Puede decirse que aquello
No era perra ni era nada.
D. Ricardo Cascarilla tiene también composiciones felicísimas de ese género; sobre todo, a mi juicio, un curiosísimo diálogo con el Salto de Tequendama, a quien presenta un literato español, de paso por Colombia. Siento no poder transcribirlo aquí; pero, si fuera a reproducir todo lo bueno que ha producido la literatura colombiana contemporánea, no me bastaría por cierto un volumen.
José María Samper ha escrito seis u ocho tomos de historia, tres o cuatro de versos, diez o doce de novelas, otros tantos de viajes, de discursos, estudios políticos, memorias, polémicas... ¡qué sé yo! Es una de esas facilidades que asombran por su incansable actividad. Jamás un instante de reposo para el espíritu; cuando la pluma no está en movimiento, lo está la lengua. Sale del Congreso, donde ha hablado tres horas, continúa la perorata en el Altozano hasta que cae la noche, y luego a casa, a escribir hasta el alba. Y eso todos los días, desde hace largos años. Ha sido periodista en el Perú, ha viajado por toda la Europa, ha producido más que un centenar de hombres... y aún es joven y lo alienta un vigor más intenso que nunca. Naturalmente, en esa mole de libros sería inútil buscar el pulimento del artista, la corrección de líneas y de tomos. Es un río americano que corre tumultuoso, arrastrando troncos, detritus, arenas y peñascos, pero también partículas de oro, como dice Marius Topin refiriéndose al viejo Dumas.
En Bogotá hay mucha afición por las veladas literarias, que allí llaman Mosaicos, tal vez por la variedad de temas que se tratan. Los jóvenes bogotanos comparan un mosaico a un concierto clásico a puerta cerrada... y son capaces de montar a caballo y largarse a la hacienda al menor anuncio de un festival semejante. Pero ya he dicho que los jóvenes allí son unos escépticos empedernidos, que no creen en nada, ni aun en las dulzuras de la rima con te. Por mi parte, no tuve el placer de asistir a ninguna de esas reuniones; pero poco antes de mi llegada, el señor Soffia, ministro de Chile, que es un poeta distinguidísimo, había invitado a un mosaico, en un soneto esdrújulo de una dificultad de factura agobiadora. Al día siguiente, tenía cuarenta sonetos, con las mismas rimas, aceptando la invitación. La lectura debía constituir el mosaico. ¡Samper mandó cuatro, disminuyendo una sílaba en cada uno!...
Puede Colombia a justo título estar orgullosa de dos hombres, jóvenes aún, pero cuya reputación de sabios y profundos literatos ha salvado los mares y extendídose en la península española. El primero es don Miguel Antonio Caro, hijo del inspirado poeta don José E. Caro, cuyas nobles estrofas En boca del último Inca son conocidas por todos los americanos.
M. A. Caro es el autor de la soberbia traducción de Virgilio, en verso español, de una fidelidad aterradora; se siente frío al pensar en la labor perseverante que ha sido necesaria para encerrar cada verso latino, de la rica lengua virgiliana, en el correspondiente español. Así, los que leen la traducción de Caro, encuentran en ella el mismo sabor delicioso que se desprende de la lira del cisne de Mantua, la misma fuerza y aquella suavidad exquisita e insuperable que ha hecho de Virgilio el príncipe de los poetas latinos. Ese trabajo ha sido ya juzgado por la crítica eminente de España, y el nombre de su autor se pronuncia hoy en la Academia Real con el mismo respeto que el de los más grandes peninsulares...[25].
Las introducciones de Caro a la Historia General... de Piedrahita, a las Poesías de Bello, etc., son simplemente obras maestras, en las que se encuentra, a la par de una riqueza y galanura de lenguaje a que estamos poco habituados en nuestra América, la vasta y sólida erudición de un filólogo que no ignora uno sólo de los progresos de esa ciencia nueva en el mundo moderno.
Los trabajos del señor Caro imponen respeto, y es precisamente en nombre de ese sentimiento, porque, después del elogio sincero y altísimo, quiero consignar la impresión ingrata que me han dejado algunas de sus páginas.
El señor Caro es en política, en religión y en literatura, el tipo más acabado del conservador, dando a esa palabra toda la extensión de que es susceptible. Nada tengo que ver con sus ideas sobre la marcha de las cosas en Colombia, ni con las respetabilísimas inspiraciones de su conciencia; pero cae bajo el dominio de la crítica su apasionamiento ilimitado por las cosas que fueron la glorificación constante del pasado, del pasado español, contra todas las aspiraciones del presente, aun del presente español. Si la casualidad ha hecho que el cuerpo del señor Caro ha venido a aumentar la falange humana en suelo colombiano, su espíritu ha nacido, se ha formado y vive en pleno Madrid del siglo XVI. Allí respira, allí se reconoce entre los suyos, allí se apasiona y discute. Hay hombres que se detienen en un momento de la historia y por nada pasan el límite marcado por su predilección, casi diría por su monomanía. No leen ya, releen, como decía Royer Collard. En ellos es disculpable esa obstinación apasionada; no conocen sino ese mundo, y por tanto, no pueden compararlo al presente. Pero el señor Caro ha leído cuanto es posible leer en treinta años de vida intelectual; su alta inteligencia ha entrado a fondo en la literatura moderna y pocos como él podrían hablar con tal autoridad de lo que en materia de ciencias y letras se ha hecho en el mundo en los últimos cien años. Esa riña inconciliable con el presente, es, pues, un fenómeno curioso en un espíritu de esa altura, y nos sería lícito esperar que la influencia de tales ideas se limitase al respeto de la forma y no alcanzase a obrar sobre la percepción de las cosas. ¡Qué acentos de indignación encuentra Caro para increpar a Quintana su grito generoso, humano, cuando, reconociendo las crueldades de la conquista, quiere alejar de su patria la maldición de un mundo y echar la responsabilidad sobre la época! Un monje fanático, apoderado de Valverde en la Corte de España, no habría hablado con mayor vehemencia y encono... Comprendo, y soy el primero en seguir al señor Caro en ese camino, que es tiempo de poner término a la estéril declamación contra la conquista, que ha dado alimento sin vigor a la literatura americana durante veinticinco años. Pero eso de llegar a la santificación del pasado, comprendiendo la Inquisición y el régimen colonial, paréceme que es un prurito retrospectivo inconciliable con la luz natural de esa alta inteligencia...
Rufino Cuervo es el autor de ese libro tan popular hoy: Apuntaciones críticas sobre el lenguaje bogotano. Es otro sacerdote del pasado, aunque menos inflexible que el señor Caro, por el que profesa, con razón, una admiración sin límites. La ciencia, los largos años de estudio que ese volumen de Cuervo revela, prueban que, también en América, tenemos nuestros benedictinos infatigables. Todas las locuciones vulgares, todas las alteraciones que el pueblo americano, bajo la influencia de las cosas y de su propia estructura intelectual, ha introducido en el español, son allí prolijamente estudiadas, corregidas y... limpiadas. (¡Limpia y fija!) Actualmente, Cuervo se encuentra en París, metido en su nicho de cartujo, levantando, piedra a piedra, el monumento más vasto que en todos los tiempos se haya emprendido para honor de la lengua de Castilla. Es un Diccionario de regímenes, filológico, etimológico... ¡Qué sé yo! Aquello asusta; cuando Cuervo me mostraba, en Bogotá, las enormes pilas de paquetes, cada uno conteniendo centenares de hojas sueltas, cada una con la historia, la filiación y el rastro de una palabra en los autores antiguos y modernos... sentía un vivo deseo de bendecir a la naturaleza por no haberme inculcado en el alma, al nacer, tendencias filológicas. «Ya están reunidos casi todos los ejemplos, me decía Cuervo; ahora falta lo menos, la redacción». Redactar cuatro, o diez, o sabe Dios cuántos volúmenes de diccionarios... ¡lo menos! ¡Y cómo redacta Cuervo, con una sobriedad, una precisión y elegancia que obligan a cincelar la frase! Si uno de nosotros, después de tres horas de redacción suelta, incorrecta, à la diable, tira la pluma con disgusto, ¿qué sería, si se levantara ante nuestros ojos, como en una pesadilla, la columna de papel blanco que hay que llenar para concluir el Diccionario de Cuervo?... ¿Y sabéis dónde han sido concebidas, meditadas y escritas esas obras? En una cervecería. Rufino y Ángel Cuervo son hijos de un distinguido hombre de Estado, que fue presidente de Colombia. Quedaron sin fortuna. ¿Qué harían? ¿Politiquear, chicanear en el foro, morirse de hambre declamando en el jurado?... Pouah! Fundaron una cervecería en Bogotá, sin recursos, sin elementos, y lo peor, sin probabilidades de éxito, porque había que luchar con la chicha, predilecta del indio. «Yo mismo he embotellado y tapado», me decía Rufino. «En seis años, no he tenido un día de reposo, ni aun los domingos», me decía Ángel. En diez años, lograron la fortuna y la independencia... ¿Para qué? ¿Para gozar, para vivir en París, en el bulevar, perdiendo la vida, la savia intelectual en el café y en el boudoir? No; ¡simplemente para trabajar con tranquilidad, sin interrumpirse sino para despachar un cajón de cerveza, para adquirir el derecho de perder el pelo y la vista sobre viejos infolios cuyo aspecto da frío!...
Pero la obra de Rufino Cuervo será un timbre de honor para su patria y para nuestra raza.
Repito que no es mi propósito (ni sería éste el sitio adecuado) para hacer un resumen de la historia literaria de Colombia. Si he consignado algunos nombres, si me he detenido en algunas de las personalidades más notables en la actualidad, es porque, habiendo tenido la suerte de tratarlas, entran en mi cuadro de recuerdos. De todas maneras basta con lo que he dicho para hacer comprender la altura intelectual en que se encuentra Colombia y justificar la reputación que tiene en la América entera. País de libertad, país de tolerancia, país ilustrado, tiene felizmente la iniciativa y la fuerza perseverante necesaria para vencer las dificultades de su topografía y corregir las direcciones viciosas que su historia le ha impuesto.
El regreso
Simpatía de Colombia por la Argentina.—Sus causas.—Rivalidades de argentinos y colombianos en el Perú.—Carácter de los oficiales de la Independencia.—La conferencia de Guayaquil.—Bolívar y San Martín.—Una hipótesis.—El recuerdo recíproco.—Analogías entre colombianos y argentinos.—Caracteres y tipos.—La partida.—En Manzanos.—Las mulas de Piquillo.—El almuerzo.—El tuerto sabanero.—Una gran lluvia en los trópicos.—En Guaduas.—Encuentros.—En busca de mi tuerto.—Un entierro.—Recuerdo de los Andes.—Viajando en la montaña.—El viajero de la armadura de oro.—D. Salvador.—Su historia.—Su famosa aventura.—¡Pobre D. Juan!—Una costumbre quichua.
Mi permanencia en Colombia había concluido, debiendo pasar, por disposición de mi gobierno, a ocupar una de las legaciones argentinas en Europa. Fue entonces, en medio de la agitación que siempre producen las nuevas perspectivas, los cambios radicales en el curso de la vida, cuando me di cuenta de mi cariño por el pueblo que tan abierta y generosa hospitalidad me había dado. Y no era por cierto el sentimiento exclusivo de mi gratitud personal: era algo más alto, era el afecto profundo por aquella sociedad que hablaba de mi patria con una predilección marcada sobre todas las naciones del continente y que había querido honrar en mí al representante de la tierra argentina.
Es la primera vez que hago una referencia a mi posición oficial en Colombia; pero quiero que, si algún argentino lee este libro, sepa que en Bogotá, desde los altos poderes públicos, hasta el pueblo mismo en sus ingenuas manifestaciones, no han cesado un momento de demostrarme su viva simpatía por nuestra patria, el contento generoso por sus progresos y el deseo de estrechar con ella relaciones íntimas y cordiales, en beneficio del progreso y de la paz americanos.
Esa simpatía responde a varias causas. En primer lugar, los recuerdos de la lucha de la Independencia. Todos conocernos aquella rivalidad caballerosa, que tenía por teatro la vieja Lima, entre los oficiales colombianos y los argentinos, entre los vencedores de Boyacá y los vencedores de Chacabuco. Antagonismo de héroes, combates de cortesía, como habría dicho un heraldo de armas del siglo XV. Los colombianos tenían por jefe a Bolívar, los argentinos a San Martín, y todos comprendían que esas dos glorias no cabían en el continente. Los colombianos traían marcadas en las heridas de la carne, y muchos en las del corazón, las huellas del largo batallar en las llanuras de Venezuela y en los Cerros granadinos, contra la fuerza, la arrogancia y el valor españoles. Los argentinos recordaban la incomparable hazaña del paso de los Andes, cuando en las alturas donde mora el cóndor habían librado combates inmortales. Unos y otros miraban al Perú como tierra conquistada, propia; unos y otros hacían resonar sus espuelas en el pavimento de la ciudad de los reyes con la altivez de triunfadores, y tal vez con la conciencia de la superioridad sobre los que acababan de libertar. ¡Y qué hombres! Sucre, Córdoba... de un lado; Lavalle, Necochea... del otro. ¡Nubes en presencia, cargadas de electricidad! No estalló el rayo, pero el relámpago iluminó más de una vez los varoniles rostros.
Tanto los oficiales de Bolívar como los de San Martín, pertenecían a la clase más elevada de las sociedades de Colombia y del Río de la Plata. La altivez nativa se unía a la jactancia castellana del valor. Habituados a jugar la vida a cada instante, a los triunfos fáciles en amor, al amparo de su maravilloso prestigio en América, el antagonismo no se concretaba a la reputación militar, sino que revestía sus formas más irritantes en el estrado donde la limeña hacía brillar sus ojos tras el abanico de encaje. Allí, la voz de bronce de la disciplina tuvo que sonar más de una vez para impedir que el rápido cruzar de palabras irónicas en el salón se convirtiese, en la calle, en el centellear de las espadas.
Antagonismo de cabezas ligeras y corazones calientes, como fueron todos esos oficiales de la guerra de la Independencia, aristocráticos hasta la médula, desprendidos, generosos, con el sentimiento más que con la razón de la causa por que jugaban la vida, enardecidos por la lucha y siguiendo la bandera de su jefe con la ciega obstinación de un oficial de Wallenstein en la guerra de treinta años. El largo alejamiento de la patria, la tenaz persistencia de la lucha, la efímera ocupación del suelo que reducía con frecuencia esa misma patria a los límites del campamento y en los días de batalla a la tierra del combate, la influencia, por fin, de la vida militar prolongada, habían hecho de los oficiales argentinos y colombianos el prototipo de los hombres ligeros en el pensamiento y en la acción, brillantes en la despreocupación del porvenir, viviendo au jour le jour, sabiendo que con valor pagaban, y seguros de que el caudal no concluiría.
Al fin, uno cedió. ¿El más patriota, el más razonable? ¡Cuánto se ha dicho sobre esa entrevista de Guayaquil, que algunos historiadores, para quienes las cosas de la independencia están siempre al diapasón de la tragedia, han querido cubrir con un velo misterioso y levantar al nivel de los grandes problemas históricos! Al norte del Ecuador, el acto de San Martín no fue sino el acatamiento respetuoso del genio y del derecho de su rival; al sur, la abnegación suprema de un gran corazón, la inspiración del patriotismo, en generoso sacrificio de sí mismo en obsequio de la causa americana. A mis ojos (y bien osado me encuentro para hablar de estas cosas, después de voces tan altas y autorizadas); no hubo sacrificio personal en el retiro del general San Martín. Todo es cuestión de organización moral; Bolívar, retirándose a la vida privada, o San Martín, manteniendo a sangre y fuego su primacía en el Perú, habrían sido hechos tan fuera de la lógica, tan contrarios a su carácter como naturales fueron los papeles diversos que les tocaron en el drama. Bolívar...—se me ocurre suponer a Bolívar nacido en suelo argentino, miembro de la logia Lautaro (allí Alvear habría encontrado su maestro)—vencedor en San Lorenzo, general transitorio del ejército del Norte, organizador, en fin, del ejército de los Andes. ¿Cuál habría sido su actitud ante la situación interna del país bajo el directorio de Rondeau? ¿Habría, como San Martín, desobedecido, cruzado la montaña, y dando la espalda a la anarquía, más aún, a la agonía de la patria nueva, ido a libertar al Perú? ¿ Habría, una vez vencedor en el Perú, cedido el puesto a San Martín viniendo del norte, embarcádose, y llegado frente a las playas de su tierra, negádose a pisarlas, porque la guerra civil la asolaba, para ir a terminar en la vida de un bourgeois meditabundo, su carrera de acción y de luz? Y allí, en la casita de los arrabales de Bruselas, Bolívar, en 1830, cuando un pueblo golpeaba a su puerta, pidiéndole que se pusiera al frente de la insurrección contra un opresor tan odiado como el español... ¿habría contestado a los belgas con la seca lógica de San Martín? A mi juicio, los rumbos de la historia americana habrían cambiado profundamente; el espíritu se pierde en la conjetura, pero el estudio de los caracteres de esos dos hombres permite asegurar que su acción, en medios idénticos, habría sido diversa. Bolívar ansiaba algo más que la gloria militar, que lo era todo para San Martín (me refiero a las ambiciones y no a los sentimientos patrióticos de los dos libertadores). Bolívar veía más alto y más lejos, pero San Martín veía más recto. El uno había nacido para dominar, el otro para vencer. Bolívar tenía la tela de aquellos generales romanos que se hacían proclamar emperadores por las legiones que marchaban en el fondo de la Germania o en las montañas de Hispania. San Martín era un general del tiempo de la república; habría cavado gustoso la tierra... pero después de vencer. Para Bolívar la tarea empezaba después de la batalla; para San Martín concluía. En 1826 Bolívar pedía aún una coalición americana contra el Brasil, más aún, la ofrecía... con tal que se le diera el mando supremo. San Martín quedaba silencioso en Boulogne. Insaciable el uno, por temperamento, por vibración intelectual, por el correr violento de la sangre; frío, sereno, reposado el otro, por la glacial y predominante fuerza de la razón. Caudillo, tribuno, ora cacique de barrio, ora diplomático de alto vuelo el primero; el segundo, soldado. ¿Soldado, con la religión del deber; el primero, bajo la disciplina, soldado, según la idea moderna y exacta? No lo sé; pero, sí, soldado en su corte moral, en sus propósitos, en sus ambiciones, en el ideal de su vida, trazada de antemano como la trayectoria de una bala de cañón. ¿Qué tenía que hacer semejante hombre en el Perú, después de la victoria? La independencia era un hecho ya y su consagración definitiva, Junín, Ayacucho, cuestión de días más. ¿Y luego? ¿Ser dictador del Perú, crear, por un movimiento de orgullo, ese absurdo de Bolivia, rotulándolo con su nombre, volver a Buenos Aires, hacerse dictador en el hecho, saltar una tarde por la ventana ante la conspiración que avanza, salvado por su querida, para ir a pasar la noche bajo el arco de un puente miserable y salir al alba con el rostro lívido y el traje maculado?... No, San Martín no era el hombre de ese corte. Había concluido su misión. ¿Lo invadió, además, el desencanto profundo de los que llegan a la meta, y allí, fría el alma, repiten el triste gemido del salmista? Tal vez... Pero el hecho es que era un hombre concluido. ¿Volver a su patria, hundirse en la estéril abnegación de Belgrano, deshojar uno a uno sus laureles, luchando, como el vencedor de Tucumán, contra oscuros gauchos que lo vencían... o verse, en un consejo militar, burlado por un Moldes o un Dorrego, petulantes, irritables y escépticos, bolívares pequeños, turbulentos e implacables por trepar al poder? No era ese su corte, lo repito, y eso, felizmente para su gloria.
Tengo, pues, para mí, que San Martín, al embarcarse en el Callao para Guayaquil, y al sentarse en aquel sofá al lado de Bolívar, dominándolo con su alta talla, tenía ya resuelto en el fondo de su espíritu todo el problema. No hubo misterio, no hubo la abnegación desgarradora que se dice; hablaron un cuarto de hora sobre el tema, una hora sobre sí mismos... y todo quedó arreglado. Un fisiólogo hubiera previsto el retiro de San Martín, como un astrónomo el regreso de tal o cual cometa, siguiendo ambos las leyes de la naturaleza, inmutables en los cielos como en el microcosmos humano...
Después de la partida de San Martín, el antagonismo entre colombianos y argentinos se acentuó más aún; la arrogancia recíproca dio origen a la triste página de Arequito, lo que no impidió más tarde las heroicidades de los granadinos y de los hijos del Plata en los campos de Junín y Ayacucho. Pero, cuando sonó la hora del regreso, para volver a la patria, a morir, casi todos ellos, en las oscuras guerras civiles, salvo los elegidos que hallaron tumba gloriosa en Ituzaingó... ¡cómo se tendieron y estrecharon esas manos varoniles encallecidas por la espada y cómo se humedecieron esos ojos iluminados siempre en la batalla! Trepando en la áspera senda de la gloria, llegaron simultáneamente a la cumbre, y allí, con la cara torva, se miraron como debieron hacerlo Jiménez de Quezada y Belalcázar, al encontrarse frente a frente en la sabana de Bogotá, partidos, el uno del norte y el otro del sur, después de largos meses de martirio... Más tarde, los colombianos contaban a sus hijos el duro batallar de la Independencia, la figura de Necochea, del Murat argentino, abriéndose camino, con su sable entre el muro español... y a su vez, los argentinos, los pocos que vegetaban aún en las largas y tristes veladas de la tiranía, narraban en voz baja las hazañas pasadas, cuando Córdoba avanzaba como un héroe legendario, a la voz de «¡Paso de vencedores!» Y los dos pueblos que habían dado libertad a la América y confundido su sangre en la batalla, dejaban a la generación que los seguía, ese legado de cariño, de simpática respeto que hoy muestra Colombia para la Argentina y la Argentina para Colombia.
No nos volvimos a encontrar en las rutas de la historia. Harto que hacer teníamos con nosotros mismos, ocupados en sangrarnos hasta la extenuación, como si hubiéramos querido fecundar la tierra patria con el jugo de nuestras venas. Pasaron los años, y un día, día feliz para mí, me toca en suerte ir a decir a Colombia que el pueblo argentino no se había olvidado del pasado y que le tendía su mano, no ya para batallar, sino para avanzar unidos en la paz y en el progreso. Cómo fue recibida esa palabra, no lo olvidaré nunca, como tampoco la sensación inefable, grave y profunda, que se siente cuando el destino nos llama, en uno de esos momentos, a representar a la patria en el extranjero.
¿En el extranjero?... Debía tener nuestro idioma otra palabra para designar los pueblos idénticos a nosotros. No puedo habituarme a designar con la misma voz a un uruguayo o a un colombiano, que a un alemán o a un ruso. En el corte moral somos iguales, como en el tipo físico, en las maneras, en el calor de los cariños, en la rapidez del entusiasmo, y ¿lo diré?, en la ligereza con que nos formamos opinión sobre las cosas y sobre los hombres. Concebimos bajo las mismas leyes intelectuales, como aspiramos a la fortuna con idéntico propósito, así como, con igual desenfado, la echamos por la ventana, una vez conseguida. Un bogotano, un cachaco exquisito, pobre como Adán, había tenido la suerte de ser designado por el gobierno para conducir a Quito no sé qué piedra conmemorativa de la independencia. Como es natural, recibió de antemano su viático, suma bastante redonda. Cuando llegué, era tal su cariño por la República Argentina y tal su deseo de manifestármelo, ¡que supe estaba resuelto en emplear todo su viático en darme un baile! Me costó un triunfo disuadirlo por medio de un amigo. Es el mismo cachaco que decía, no sé en qué ocasión solemne en que había de celebrar algo grande: «¡Vamos a calaverear la república!»... ¿No os parece oír hablar a un compatriota?
Luego, la sociabilidad, las mujeres... ¡Idénticas, mis amigos! Caprichosas, dominantes, ocupando en la sociedad aquel puesto de la Argentina que asombraba al escritor brasileño Quintino Bocayuva y le hacía atribuir, en gran parte, nuestro desenvolvimiento. ¿Y la historia? Una noche, el doctor Núñez, a quien había pedido me explicase la filiación de algunas aberraciones en la organización política de Colombia, lo hacía de tal manera, que me obligó a preguntarle: ¿Pero dónde ha aprendido usted tan a fondo la historia argentina? Las mismas luchas entre las ideas y las cosas, entre las teorías y los hechos fatales, nacidos del estado social; las mismas aspiraciones vagas del núcleo inteligente, estrellándose contra la atonía de la masa, como entre nosotros, contra el empuje semibárbaro del caudillaje. Agregad la identidad de origen, la petulancia andaluza, que no perdió nada al pasar el mar, unida al vago fatalismo árabe que empuja al abandono, recordad que jamás argentinos y colombianos discutieron un palmo de tierra ni cambiaron una nota agria por las mil fútiles causas que la diplomacia desocupada inventa, y comprenderéis porqué vive vigorosa y creciente esa simpatía entre los dos pueblos, que nada puede cambiar y que llevaba a la acción será un día la garantía más firme, la única, de la anhelada paz del continente sudamericano.
Hay que partir; el carruaje espera a la puerta, y los buenos amigos que van a acompañarme hasta el confín de la sabana, están listos. Rueda el coche por las angostas calles, pasamos la plaza de San Victorino, y en las últimas casas de la ciudad me vuelvo para darle la mirada de adiós. Siempre he dejado un sitio con la seguridad de volver... ¡pero Bogotá!
Las cinco horas que empleamos hasta llegar a Manzanos fueron para mí tristes, a posar de la charla animada y espiritual de Roberto Suárez, Carlos Sáenz y Julio Mallarino, que me acompañaban. Una vez en la posada donde debíamos pasar la noche, nos preocupamos de la forzosa restauración de dessous le nez, como dice Rabelais. Mallarino había sostenido que en Manzanos había vino, lo que hacía inútil el trabajo de llevarlo desde Bogotá. Una vez en la mesa, supimos que no había más que cerveza de Cuervo (a quien respeto como filólogo, como sabio, como todo, menos como cervecero) y.... ¡Champaña! Pero, ¡qué Champaña, mis amigos! Suárez sostenía que era de la casa de Mallarino, y éste lo amenazaba con un juicio por difamación, olvidando que en Colombia no los hay. Al fin, nos tendimos en unas camas flacas como las vacas de Faraón, pobladas de magros insectos que bien pronto entraron en campaña. No pude dormir; al alba me levanté, hice ensillar tranquilamente mi mula; mi compañero de viaje, un simpático y respetable caballero establecido en Honda, hizo otro tanto y antes de partir, entré en el cuarto de mis amigos para darles el abrazo del estribo. Dormían y respeté su sueño. Al bajar, encontré a Sáenz, con quien me indemnicé. Me arregló mis zamarros y unas espuelas oregonas de media vara que me había regalado él mismo, me envuelvo bien en mi ruana, y apretando por última vez la mano a aquel amigo, que sabe el cielo si lo volveré a encontrar en los azares de la vida, nos pusimos en marcha. Eran las seis y media de la mañana.
Con decir que las bestias que llevábamos eran de Piquillo, he dicho su calidad superior. Del mismo modo que M. André, en la Tour du Monde, como creo que ya he contado, entregó a la execración universal al que le alquiló mulas en Honda, a mi vez, impulsado por un sentimiento humanitario y cumpliendo un acto de justicia, recomiendo a todo el que hacia aquellos mundos se lance, emplear las mulas de Piquillo. Mulitas valerosas, trepando la cuesta empinada con su pasito menudo pero incansable, nos hicieron el viaje delicioso. Marchar por la montaña en las primeras horas de la mañana, sanos de cuerpo y espíritu, bien montados y en medio de los cuadros de una naturaleza que va cambiando lentamente sus perspectivas, es una sensación de las más gratas que conozco.
Al llegar al Alto de Robles, nos detuvimos un instante y miré largo e intenso la tendida sabana rodeada de montes; y allá en el tendido fondo, entre las nubes de la mañana, el Monserrat, a cuyo pie duerme Bogotá... Y en marcha.
Descendíamos de la sabana hacia la tierra caliente; he ahí Agua Larga. Una mirada al pasar, y adelante. A ambos lados del camino, entre la espesa vegetación que cubre la falda de la montaña, y allá en el fondo del profundo valle hacia el que bajamos en cigzac, empieza a oírse esa sinfonía peculiar de la región tórrida, a la que nuestros oídos se habían deshabituado en la altura. Eran los grillos, las chicharras, ¡qué sé yo de los nombres que llevan las estridentes tribus que cantan al sol entre el tupido follaje de la tierra cálida! Los abrigos se hacían pesados, y—¡fenómeno curioso del que se me había advertido!—los oídos comenzaban a zumbarme ligeramente. Parece que es efecto del rápido cambio de temperatura, pero pasa pronto.
A poco se nos agregó un hermano del poeta Pombo, librero de Bogotá, amateur botánico, que saludaba por su nombre, como antiguos conocidos, a los yuyos del camino. Iba a Chimbe, no sé a qué. Costábale trabajo seguirnos, porque nuestras mulitas devoraban la ruta. Con su paso igual y parejo, bajaban, subían, avanzando siempre con una rapidez que me asombraba. No las economizábamos, porque, más previsor que a la venida, había hecho preparar, como el compañero, bestias de repuesto en Villeta. La sola idea de pasar ligero por aquel horno me alegraba el alma.
¡Hola!, he ahí a Chimbe, donde nos calafatearon el almuerzo famoso de la venida; ahí está el árbol a cuyo pie, tendido, con la rienda de mi mula cansada en la mano, se me apareció la Providencia bajo la forma de un indio montado en un alazán, y allá en el fondo de su eterno embudo, Villeta, la dulce al dejarla. Hace rato que nos ha dejado Pombo; miramos el reloj. Son apenas las 11; hemos marchado más rápidamente que el correo. Nos detenemos un instante en un caserío, donde mi compañero tiene relación, y parlamentamos hasta conseguir un almuerzo que nos evita detenernos en Villeta. ¡Qué apetito aquél! La buena sopa de papas y el duro trozo de carne salada desaparecieron en el acto. ¡Quién nos hubiera dado, más tarde, esa fourchette en Nueva York o en París, para hacer honor a Delmónico o Bignon, o a los renombrados chefs de Mde. B... o de Mde. S...! Y de nuevo en camino. Poco antes de llegar a Villeta, nos detenemos en algo que debía ser casa de Piquillo, porque allí cambiamos de bestias... Me he olvidado de dos personajes importantes que nos seguían o pretendían seguirnos en nuestra marcha vertiginosa; nuestros sirvientes, montados como tales. El mío, un rubio, tuerto, sabanero, como lo indicaba su tipo, especie de letrero para la gente del camino, de la que me informaba más tarde sobre su destino, pues acabó por perdérseme; mi sirviente, repito, montaba una mulita baja, escueta, regañona, canalla, ¡y el sabanero no llevaba espuelas! El espectáculo de aquel taloneo angustioso e incesante me hacía mal, porque me recordaba las peripecias de la venida, y me veía, no bajo un prisma halagador, muy de helmuth y de poncho de guanaco, blasfemando contra mi bestia rehacia.
Resolvimos dejarlos atrás y seguimos la marcha, cruzando Villeta como una tromba. Me habían dado un excelente caballo, habituado a la montaña, y el compañero montaba una mula escogida. Cada vez que divisábamos un camino medianamente plano, galopábamos hasta que la subida sofocaba a la bestia o el descenso nos advertía que no estaba lejano el momento de rompernos la nuca.
¡Qué cuesta aquélla para salir del valle profundo de Villeta y transponer la montaña que lo rodea! Parece imposible conseguirlo sin alas; el camino es malísimo, poco más o menos como el nuestro de Mendoza a Uspallata, en los Andes argentinos; pero, en cambio, el lujo salvaje de la vegetación reposa la vista, y los hilos de agua que descienden entre flores y follaje, alegran el paisaje. El diferente andar de los animales nos había hecho separar unos cincuenta metros del compañero, cuando éste me alcanzó rápidamente y dándome la voz de alarma, me mostró un denso nubarrón que avanzaba cubriendo el cielo, pocos momentos antes sereno y deslumbrador como una placa reflectora. No tuvimos tiempo más que para desprender la inmensa capa de cautchut que arrollada llevábamos a la grupa y envolvernos en ella, levantando el capuchón. La lluvia se descolgó, una de esas lluvias torrenciales de los trópicos que dan una idea de lo que debió ser el formidable cataclismo que inundó el mundo primitivo. Avanzábamos siempre, las bestias con la cabeza entre las piernas, y nosotros, silenciosos, inclinados sobre la cruz, enceguecidos por el agua que nos batía el rostro como por bandas, y mecidos, más que aturdidos, por el chocar de la lluvia contra los árboles. No eran gotas, era un caudal seguido y espeso; las piedras del camino, lavadas y pulidas, se hacían resbalosas y las bestias marchaban con una prudencia infinita. El diluvio duró un cuarto de hora; de pronto, el sol brilló de nuevo, los árboles sacudieron las últimas perlas suspendidas en su cabellera, el azul del cielo apareció más intonso, y el coro de los insectos entonó da capo su eterna sinfonía....
Eran las tres y cuarto de la tarde cuando llegamos a la plaza de Guaduas, que aún aguarda la estatua de la Pola[26], la más noble entre las hijas del valle. En media jornada habíamos hecho el camino en que yo empleara dos a la venida; verdad que habíamos andado como «chasques» y que la gente a quien comunicábamos la hora de nuestra salida de Manzanos, no podía creernos. Mi compañero me propuso llevar a cabo la hazaña de ponernos en un día desde la sabana en Honda, lo que haría nuestro viaje legendario. Acepté por pura botaratería, porque no sólo me era igual sino preferible, llegar al Magdalena un día después, para tomar inmediatamente el vapor, evitándome así una noche en Bodegas de Bogotá, noche que se me presentaba bajo un aspecto poco risueño.
Pero en el momento de resolverlo, alcanzamos una numerosa caravana que, en orden de uno por fila, caminaba lenta y pausadamente bajo aquel sol de fuego que impulsaba a acelerar la marcha. Eran los señores Cuervo, de uno de los que he hablado ya, que iban a tomar el vapor, acompañados de varios amigos. Pensaban pasar la noche en Guadua. Además, al llegar al bonito Hotel del Valle, del único que tenía buenos recuerdos de todos los de la ruta, vi en la puerta a las señoritas Tanco que también iban a Europa. Ante la perspectiva de una buena noche en agradable compañía, renuncié a mi inútil y quijotesco propósito de llegar a Honda en el mismo día. Mi compañero, que iba a reunirse con su familia, insistió y siguió viaje. Después supe que había tenido que hacer noche en una choza próxima al Magdalena, pues la oscuridad lo había obligado a detenerse.
Entretanto, pasó el día, llegó la tarde y mi rubio tuerto, mi sabanero, portador de mi maleta más importante, no aparecía. Cuando a la mañana siguiente, todo el mundo en pie, después de una noche de reposo, se preparaba para montar a caballo, comprobé con una cólera indecible que mi tuerto maldecido brillaba aún por su ausencia. Resolví continuar el viaje, porque retroceder era inútil, y además de indagar en el camino si me había precedido, hacer jugar el telégrafo, una vez llegado a Honda.
Mientras marchábamos por los duros despeñaderos, no podía menos de admirar la resolución y la voluntad de aquellas tres criaturas delicadas, habituadas a todas las comodidades de la vida, que iban a mi lado sonrientes y conversadoras, bajo un sol de fuego, al insoportable movimiento de la mula. El señor Tanco sonreía y me recordaba que en su juventud salir a la costa era una cuestión mucho más grave que hoy. En vez del vapor que íbamos a encontrar en Honda, había que meterse bajo el toldo de paja de un champan, toldo de media vara de alto, que sólo permitía la posición horizontal. Los negros bogas corrían sobre él, medio desnudos, soeces, salvajes en sus costumbres... ¡y esa vida, sobre todo cuando se trataba de subir el río, duraba, meses enteros!
Cada cuarto de hora me detenía en la puerta de ranchos extendidos sobre el camino y comenzaba mi eterna cantilena: «¿Ha visto pasar un mozo rubio sobre una mula baya?» En una de esas tentativas, una buena mujer me contestó que en la tarde del día anterior había pasado un sabanero, tuerto, con la mula cansada. No cabía duda, era el mío. Pero, para mayor tranquilidad (tenía todo mi dinero y papeles en la maleta que llevaba mi sirviente, lo que creo explicará mi inquietud), resolví adelantarme solo y piqué mi caballo. El sol caía a plomo, y próximos ya al valle del Magdalena, el calor se hacía insoportable. A pesar de sus excelentes condiciones, mi caballo empezaba a fatigarse y me detuve un cuarto de hora bajo un árbol. Allí vi pasar un entierro de las campiñas colombianas, cuyo recuerdo aún me hace mal. El muerto, descubierto, con la cara al sol, era llevado sobre una tabla, a hombros de cuatro indios. En Bogotá había visto ya entierros de niños en iguales condiciones, cuadro que deja una impresión negra y persistente... Pero ya que estoy descansando bajo este árbol de grata sombra, voy a contar a ustedes uno de los recuerdos de los Andes argentinos, que cierta correlación de ideas me trae a la memoria. Es la historia famosa de don Salvador, el correo. Si es algo larga, cúlpese a la marcha lenta en la montaña que da tiempo para narrar.
Viajaba en la Cordillera; hacía tres días que estaba separado de los últimos vestigios de la civilización, y, montado en mi mula, de paso igual y firme, atenta al peligro, ajena a la fatiga, avanzaba entre las gargantas de los Andes argentinos, ya trepando un cerro en cuya cumbre rugían los vientos de los páramos, ya siguiendo lentamente el cauce seco de un río que esperaba el deshielo para convertirse en torrente. La senda era única e inerrable; la brújula, consultada con frecuencia por mera curiosidad, me hacía ver las caprichosas direcciones del camino. Tan pronto la bestia marchaba al norte tan pronto al sur, y casi nunca al oeste que era el objetivo. Avanzábamos derivando. Como, al levantar el campamento antes de llegar el alba, mi mula era la primera que estaba lista, tomaba siempre la delantera, mientras el guía y el mozo de mano arreglaban los cargueros. Así marchaba hasta la mitad del día, solo, perdido en mis pensamientos y dejando a veces escapar exclamaciones de sorpresa ante un cuadro cuya salvaje grandeza me hacía detener a mi pesar. Era un cerro desnudo y esbelto, brillando al sol como una placa de metal bruñido; una garganta, estrecha y sombría como una profunda herida de estileto en el corazón de la montaña; una cascada cayendo de golpe de una altura enorme, sin gracia y sin majestad, con una brutalidad feroz; un río corriendo silencioso y libre a cien metros bajo mis pies, en el seno de un cauce inmenso, de orillas torturadas por el torrente pasado, o por fin, un valle muerto y helado, sin una planta, sin un arbusto, sin un eco. Cuando el calor se hacía insoportable, me detenía a la sombra de un peñasco saliente que nos abrigaba amenazando, y esperaba allí a los peones. Una hora después sentía a lo lejos el rumor del cencerro de las bestias de carga, que no tardaban en aparecer en la cumbre vecina que yo mismo venía de cruzar, detenía allí un momento su paso cansado, levantaban la cabeza al viento y volvían a emprender la marcha resignadas. En un instante el almuerzo estaba pronto; salían a luz el charqui y los fiambres, el buen vino de Mendoza, el mate hacía los honores de postres, y luego de pasadas las fuertes horas de sol, emprendíamos nuevamente la marcha de la tarde. Los guías hablaban poco; de tiempo en tiempo una observación sobre tal mula que se iba haciendo vieja, o una consulta para arreglar los sobornos de un carguero. A veces un canto plañidero y monótono, una triste vidalita, pero en general, un silencio completo.
Una tarde, el sol acababa de desaparecer detrás de una cumbre, y a pesar de que la noche estaba lejos, las sombras caían rápidamente sobre el valle profundo en que marchaba. No había hasta entonces encontrado un solo viajero viniendo de Chile, y, como estaba completamente separado de la vida activa de los hombres, deseaba saber las cosas que habían ocurrido en el mundo durante mi secuestro voluntario. Así, con viva satisfacción vi aparecer en la cumbre de un cerro un tanto alejado del punto en que me encontraba, un hombre que me pareció cubierto de una armadura de oro y jinete en un caballo resplandeciente. Yo lo miraba desde la oscuridad, que a cada instante se hacía más densa, y él recibía, en ese momento de reposo en la altura, los rayos vivos del sol que lo iluminaban, dándole la apariencia que producía esa viva ilusión a mis ojos. Aceleré cuanto pude el paso de mi cabalgadura, asombrado de aquella transgresión de nuestro contrato, en la esperanza de unirme cuanto antes al viajero que debía darme las noticias tan deseadas. Pero el cerro estaba lejos y él lo descendía lentamente al paso mesurado de la mula prudente que afianzaba su pie con firmeza para reconocer la solidez de la senda. Los que viajan en las montañas tienen siempre un sentimiento de gratitud a la mula, cuyo esfuerzo y vigilancia contribuyen, en su vanidad, al respeto y cariño por la vida del hombre que conducen. No podría la mula contestarles, como el marinero de Shakespeare: None than I love more than myself?[27].
Había llegado al término de mi jornada de aquel día y al punto que mi guía había designado para pasar la noche, pues de común acuerdo habíamos resuelto evitar las detestables casuchas llenas de insectos que a largas distancias figuran como posadas en la Cordillera. De todas maneras, como el camino era único, mi hombre de Chile tenía forzosamente que pasar por él. Primero llegaron mis guías, descargaron las bestias, las aseguraron bien y con las tablas de un cajón de comestibles, al que diéramos fin esa tarde, hicieron un buen fuego. Nos preparábamos a cenar, yo un tanto retirado de los peones, que nunca pudieron vencer su humildad y cenar junto conmigo, a pesar de mi invitación, cuando desembocó por un recodo mi caballero de la ardiente armadura. Los arrieros se levantaron inmediatamente y saludando al recién venido por el nombre de don Salvador, salieron a su encuentro. Nada de transportes; se dieron sencillamente la mano, a la manera gaucha, casi sin oprimirla, contentándose con un contacto fugitivo. Por las miradas de don Salvador, comprendí que el guía hacía mi presentación y narraba las circunstancias por las cuales había sido él mi acompañante principal. A mi vez, yo estudiaba un poco al don Salvador que acababa de echar pie a tierra, aunque conversando aún en la mano las riendas de su mula, pequeña, fuerte, de un color casi negro y vuelta ya a la vulgaridad de su especie, después de los pasajeros resplandores de la cumbre. Era don Salvador un hombre alto, delgado, con toda la barba canosa y representando unos cincuenta años, lo que servía de base para calcularle diez o quince más. Tenía los ojos grandes y claros; su traje era el que usa generalmente el arriero de los Andes, un fuerte poncho, botas, un pañuelo al cuello y otro cubriendo la cabeza y parte del rostro, y sobre él un sombrero de paja.
Se acercó a mí, me saludó descubriéndose, me dio todas las noticias que conocía, y me dijo que era correo entre Mendoza y Santa Rosa de los Andes. Siempre me han inspirado una simpatía profunda esos hombres valerosos cuyas filas clarea cada rudo invierno de la Cordillera. Sus sueldos son mezquinos, y hasta ahora han sido acusados de una sola infidelidad, llevando generalmente serios valores en sus valijas. Durante los largos meses que la Cordillera está cerrada por las nieves, emprenden su viaje a pie; algunos, después de quince días de luchas tenaces, llegan a su destino, extenuados, sin voz, hechos pedazos y desnudos. Se han abierto camino a fuerza de perseverancia, desplegando ese valor solitario contra los elementos, que es el timbre más alto del hombre, evitando los ventisqueros, guareciéndose tras una roca contra la avalancha que cae rugiendo, pasando a veces la noche bajo una mortaja de nieve. Otros quedan sepultados en las cumbres lívidas y al primer deshielo, sus compañeros entierran piadosamente los restos de aquel que les muestra cómo acaba la triste ruta de la vida.
Don Salvador era uno de esos hombres; su voz, ligeramente ronca, revelaba que había pasado más de una noche terrible entre los hielos. Lo invité a cenar y a pasar la noche con nosotros, puesto que su jornada había concluido también. Al alba nos separaríamos y yo le daría cartas para mi tierra. Aceptó gustoso, desensilló su mula, que unió a las nuestras, puso las valijas en un punto seguro, junto al cual tendió su cama, y en seguida se acercó al fogón y sentado en una piedra empezó a charlar, siguiendo atentamente los progresos del fuego.
Entretanto, mi lecho de campaña había sido también preparado; después de cenar me tendí en el vestido, como tenía por costumbre, y encendiendo un buen cigarro, placer inefable en la Cordillera como en todos los sitios salvajes donde las delicadezas de la civilización adquieren un mérito extraordinario, dejé vagar la mirada por los cielos y el alma por el inmenso mundo moral, más grande aún que esa bóveda que me cubría. Pocas noches de mi vida recuerdo más serenas y más bellas. Era un portento de calma; no corría el menor viento y el silencio solemne sólo se interrumpía a momentos por uno de esos ruidos misteriosos y lejanos de la montaña, que el eco suave reviste del acento de una queja apagada. A pocos metros corría con imperceptible rumor un hilo de agua. Las estrellas tenían una claridad inmensa, y el ojo se detenía extasiado ante su rápido y fugitivo fulgor. Los recuerdos venían y el sueño se alejaba...
El guía se me acercó y me dijo: ¿No puede dormir, señor?—No, pero no lo siento. La noche está muy linda.—¿Por qué no toma un mate y hace hablar a don Salvador? Es un viejo que conoce medio mundo y sabe más que Licurgo. Ha andado por Chile, Bolivia y el Perú, y conoce palmo a palmo el terreno donde a estas horas han de estar peleando los ejércitos.
Me picó la curiosidad; me incorporé en la cama y dije en voz alta:—«Don Salvador, si no tiene mucho sueño, ¿quiere acercarse un poco? Tomaremos un mate y charlaremos».—Don Salvador se levantó inmediatamente, hizo rodar la piedra en que se sentaba hasta cerca de mí, y sonriendo se sentó nuevamente.
—¡Figúrese, Don Salvador, que hace tres días largos que ando entre los cerros, solo y sin desplegar los labios, porque los otros se quedan siempre atrás.
—Nosotros estamos acostumbrados, señor. Pero una vez, hace ya muchos años, yo también, en un viaje largo, me fastidié de andar solo, encontré un compañero (¡que más valiera no lo hubiese encontrado!), y me puso en un caso del que no me he de olvidar nunca.
—¿Era un bandido?
—No, señor; pero, si tiene paciencia, le contaré cómo fue aquello, para que después usted lo cuente, aunque no se lo crean. Pero le juro que es cierto, y si no, pregúntelo en el Perú, adonde dicen los amigos que usted va.
Fue entonces cuando don Salvador me narró la curiosa aventura, que a mi vez puse por escrito apenas me fue posible, en mi estilo llano y simple, no atreviéndome a imitar el lenguaje especial y pintoresco con que el narrador lo adornó.
Don Salvador era de San Juan; en su juventud, como peón, había recorrido casi todo el territorio de la República conduciendo mulas de un punto a otro, a las órdenes de un capataz. Fue así como se encontró en Salta, donde entró a servir a un arriero viejo y conocido. Allí se quedó algunos años, y luego, siempre en su oficio, pasó al Perú, se hizo un pequeño capital que bien pronto el juego disipó; obligado a volver al trabajo, tomó la profesión de chasqui o propio, para la que lo hacía idóneo su fuerza infatigable para andar a caballo, o más propiamente, en mula. Pero ese oficio, en una tierra donde el indio marcha más rápidamente que la bestia y puede pasar por sitios donde aquélla no se arriesga, no era por cierto muy lucrativo. No es mi objeto narrar las peripecias de la vida de don Salvador, cómo del interior del Perú pasó a la costa, como se hizo más tarde minero en Copiapó, pasando luego de nuevo a la República Argentina y ocupando por fin el honroso puesto de correo que desempeñaba hacía diez años.
Fue en uno de esos viajes como chasqui cuando le ocurrió el caso a que él se refería. Estaba en la provincia de Cuzco y volvía de un pequeño lugar, al norte, cerca de la raya de Junín, que se llama Inchacate. El camino es generalmente desigual hasta llegar a la vieja capital de los Incas, pero no ofrece dificultades de ningún género. Es una senda seguida y angosta, que trepa los cerros, se hunde en los valles y costea los montes altos. Hay pocos ríos y torrentes que atravesar. El clima es dulce y la naturaleza pródiga en esas regiones predilectas de la vieja raza.
Una mañana, al romper el día, D. Salvador, que había hecho noche entre Santa Ana y Chinche, después de haber dejado a su izquierda una pequeña población llamada Buenos Aires, cerca de Chancamayo, la que, según me decía, le había hecho acordarse de los porteños; una mañana, pues, se puso nuevamente en camino, con el espíritu alegre, la mula descansada y caliente el estómago con un trago de aguardiente. D. Salvador silbaba, cantaba vidalitas, pero se aburría, porque D. Salvador era hombre social y le gustaba en extremo echar su párrafo. A eso de las 8 de la mañana, le pareció distinguir bastante lejos, como a una legua larga, a un viajero que, montado como él en una mula, trepaba una cuesta. Aunque el desconocido marchaba a paso vivo y le llevaba bastante delantera, D. Salvador no desesperó de alcanzarlo, y con tal objeto, empezó a apurar su mulita. De tiempo en tiempo el viajero desaparecía a sus ojos, para reaparecer más tarde, según lo desigual del camino, sin que D. Salvador ganase sensiblemente terreno.
Así marchó hasta la parada del mediodía, que no dudaba haría también su hombre, pues sólo un loco podía seguir viaje bajo aquel sol abrasador. A eso de las tres se puso de nuevo en camino, y fuese que el desconocido hubiese prolongado más su regreso o que su mula empezase a fatigarse, el hecho fue que, poco después de las cinco, al caer a un valle, vio al viajero como a unas dos cuadras delante de él. D. Salvador ahuecó la voz, hizo bocina con sus manos y empezó a gritar lo más fuerte que pudo: «¡Párese, amigo!». El amigo seguía impertérrito su marcha, pero la distancia que los separaba disminuía rápidamente. D. Salvador gritaba, silbaba, producía todos los ruidos imaginables sin éxito ninguno. Era imposible que aquel hombre, por más sordo que fuese, no hubiera oído el tumulto que se hacía a su espalda. D. Salvador comenzó a enojarse, y dejando de gritar, consideró al altivo viajero con atención.
Montaba una mulita baya, pobremente ensillada, a lo que podía ver, y que marchaba con su paso monótono, llevando la cabeza casi entre las piernas. El jinete, que D. Salvador sólo distinguía de espaldas, era un hombre sumamente alto y erguido; llevaba un pesado poncho azul oscuro que le cubría todo el cuerpo y que descendía hasta más abajo de las rodillas. La cabeza, además de un sombrero de fieltro y de anchas alas caídas, estaba cubierta por un pañuelo colorado. Unas grandes botas completaban el traje.
D. Salvador consiguió alcanzarlo, porque la mulita baya había aflojado considerablemente el paso. Cuando estuvo cerca de él, vio que traía la cara casi completamente cubierta con el pañuelo, como quien busca ocultarse. Aunque a D. Salvador le pareció que el que así viajaba no debía andar en cosas buenas, como estaba caliente por su ronquera adquirida inútilmente, al pasar a su lado, le dijo: «Buenas tardes le dé Dios. ¿Sabe que había sido sordo?». El viajero no contestó una palabra. «Cuando un cristiano habla, se le contesta», añadió don Salvador, sin obtener respuesta alguna. Un momento titubeó entre armarla, como él decía, o seguir tranquilamente su viaje. Su buen sentido triunfó, y lanzando, de paso, al viajero su flecha en un sarcasmo, picó su mula y siguió adelante. Al caer la noche llegó a Huiro, un pueblito miserable, y se detuvo en una posada muy pobre que había a la entrada, tenida por un lindo indio viejo.
Después que desensilló la mula, se sentó en la puerta con el indio y se pusieron a charlar, cuando apareció, como a una cuadra, el viajero silencioso.
—Ahí viene D. Juan en la baya—dijo el indio viejo.
—¿Y quién es ese D. Juan?—preguntó D. Salvador con una curiosidad mezclada de ironía.
—D. Juan Amachi, mi compadre, un indio viejo de Paucartambo. Allí tiene su familia y siempre que va al norte, pasa la noche en casa.
—¿Y qué tal hombre es?
—Excelente y servicial con todo el mundo.
D. Salvador se mascó el bigote y puso una cara altanera, porque D. Juan llegaba en ese momento. Su mula, fatigada, se detuvo a la puerta, y el indio posadero salió a recibirlo.
Llegado junto al viajero, le habló, lo tocó y dándose vuelta, dijo sencillamente a D. Salvador:
—¡Pobre D. Juan, viene difunto!
Más tarde, en el Perú, pude verificar la exactitud de la narración de D. Salvador. Hasta no ha mucho, se encontraban en los caminos del interior algunas mulas llevando la fúnebre carga. La huella es única, la mula marcha a su voluntad, no había otro medio de transporte, y el indio, que durante la monarquía incásica vivía y moría en el mismo pedazo de suelo, como el siervo feudal, encargaba siempre, por la tradición, de su raza, que en caso de muerte, lo confiasen a su mula fiel, que lo llevaría a reposar entre los suyos.
D. Salvador ensilló de nuevo su mula y se puso en marcha sin demora. Desde entonces, jamás hace esfuerzos por alcanzar a los viajeros que le preceden en las rutas de la tierra.
Aguas abajo.—Colón
El álbum de Consuelo.—Una ruda jornada.—Los patitos del sabanero.—El "Confianza".—La bajada del Magdalena.—Otra vez los cuadros soberbios.—Los caimanes.—Las tardes.—La música en la noche.—En Barranquilla.—Cambio de itinerario.—La Ville de París.—La travesía.—Colón.—Un puerto franco.—Bar-rooms y hoteles.—Un día ingrato.—Aspectos por la noche.—El juego al aire libre.—Bacanal.—Resolución.
Me detuve un instante a almorzar en Consuelo, volví a ver el famoso cuarto en que habíamos pasado la noche a la venida, con los Mounsey y la numerosa y heterogénea compañía de que hablé. En el mismo sitio, la mesa a cuyo pie habían atado el gallo del panameño en su clavo invariable, la alpargata no menos renombrada, instrumento de suplicio de grillos y chicharras. ¡Oh vanidad humana, idéntica en la cumbre de los desiertos cerros de América como en lo alto de los campanarios de Italia! En Consuelo se me presentó... ¡un álbum! para que consignase un recuerdo o por lo menos dejase mi nombre. Había composiciones de seis páginas. ¡Para lo que cuesta a un colombiano hacer versos una vez que tiene la pluma en la mano! No era aquello por cierto un manual de trozos selectos, y en más de un ditirambo a la Montaña, o al Magdalena, la ortografía se cubría el rostro en su abandono, cuando no era el sentido común... Pero el dueño de Consuelo no se fija en esas pequeñeces; tiene su álbum y eso le basta.
El trayecto entre Consuelo y Bodegas me fue tan duro como los peores momentos de la subida. El calor era sofocante, y el sol, brillando insoportable, me recordaba la exclamación de aquel pobre oficial prisionero que hacía tres días marchaba amarrado a una mula y que en un momento desesperado miró al sol y dijo con un acento indefinible: ¡Parece que lo espabilan! Algo le hacía, de seguro, la mano oculta que alimentaba las lámparas de los cielos, porque, a medida que me alejaba de él, puesto que descendía, redoblaba su fuerza penetrante. No es posible formarse idea de esos calores sin haberlos sufrido; las rocas parecen inflamadas, la tierra enrojecida calienta el aire que abrasa la cara, irrita los ojos, turba el cerebro. Se siente una sed desesperada que nada aplaca, y se avanza, se avanza viendo el Magdalena a los pies, casi al alcance de la mano, alejarse indefinidamente entre las vueltas y revueltas del camino. Mi cabalgadura no podía más, la rapidez de la marcha y la atmósfera sofocante la habían agotado. Por fin, a las tres de la tarde, deshecho, llegué a una de las casuchas de Bodegas, me dejé caer, abandonando la bestia a su destino y pedí agua, más agua. La pulpera me obligó a tomar panela, que me pareció, por primera y última vez, una bebida deliciosa. Frente a mí, con la cara roja como una amapola, con los ojos alzados, estaba una inglesa, algo como una nodriza o sirvienta de alguna familia inglesa de Bogotá; trabó en el acto conversación conmigo, y aunque yo, fastidiado, irritado en ese instante, no le contestaba una palabra, encontró medio de contarme que había hecho sola todo el camino de Bogotá a Bodegas porque, como los peones que la acompañaban lo causaban más aprensión que confianza, les daba plata para que se fueran a beber chicha o guarapo en todas las botillerías de la ruta, sistema cuyo resultado fue que quedasen tendidos en el camino.
Un tanto reposado, pasé a la orilla del río para ver qué vapores había; ¿sabéis cual fue mi primer encuentro? Mi tuerto sabanero, sentado melancólicamente en una piedra, con mi maleta terciada a la espalda, al rayo del sol y entregado a la plácida tarea de hacer patitos en el agua con guijarros que elegía cuidadosamente.
¡Oh, santa paciencia! Tú haces trepar a los hombres la áspera ruta de la vida, tú apartas el obstáculo, tú acercas el éxito, tú sostienes en la lucha y haces fecunda la victoria, tú consuelas en la caída... ¡y tú salvas la vida a los tuertos sabaneros que hacen patitos a orillas de los ríos caudalosos!
¿Qué decir a aquel desgraciado que me contaba cómo, a media noche y con la mula casi en hombros, pues ni aún cabestrear quería, había llegado a Bodegas? La vista de mi maleta, abierta por mi descuido y de la que no faltaba ni un papel ni un peso, me predispuso, por otra parte, a la clemencia.
Sólo a la tarde llegaron la familia Tanco y los señores Cuervo. Las niñas no habían podido resistir aquel sol de fuego y se habían refugiado varias horas bajo un árbol. ¡Con qué desaliento profundo se dejaron caer de la mula! ¡Cuántas impresiones gratas les debía la Europa para indemnizarlas de esas horas de martirio! Además, el dulce nido no estaba allá, tras los mares, entre el estruendo de París, sino a la espalda, en la tendida sabana, al pie del Monserrat.
El Confianza, el más rápido de los vapores del Magdalena, partía a la mañana siguiente. Esa misma tarde nos instalamos todos a bordo. Éramos veinte o treinta pasajeros, la mayor parte conocidos, gente fina, culta, que prometía un viaje delicioso.
Bajar el Magdalena es una bendición en comparación a la subida; el descenso, sobre todo en el Confianza y con la cantidad de agua que tenía el río, no dura más que cuatro días, mientras yo había empleado quince o diez y seis a la venida. Esa misma rapidez de la marcha establece una corriente de aire cuya frescura suaviza los rigores de aquella temperatura de hoguera. Los bogas, que vuelven a Barranquilla, su cuartel general, están alegres, redoblan la actividad y la leña se embarca en un instante. Si bien aguas abajo las consecuencias de una varadura son más graves que a la subida, no temíamos tal aventura en ese momento, porque la creciente era extraordinaria. Además, y para colmo de contento, como sólo dos noches pasaríamos amarrados a la orilla, los mosquitos no tendrían sino la última para entrar en campaña. Y al fin del río, no nos esperaba ya la mula, sino un cómodo transatlántico y más allá... ¡la Europa! Vamos, la situación era llevadera.
Así, las caras estaban alegres en la mañana siguiente, cuando, soltando los cables, el vapor se puso en movimiento. Sólo unos ojos, llenos de lágrimas, seguían la marcha oblicua de una pequeña canoa que acababa de separarse del Confianza y en la que iba un hombre joven, con el corazón no más sereno que aquel que asomaba a los llorosos ojos y se difundía en la última mirada...
No repetiré la narración del viaje, tan diferente, sin embargo, del primero. ¡Cómo bajábamos aquellos chorros temidos, Perico, Mezuno, Guarinó, que tantas dificultades presentaron a la subida! El Confianza se deslizaba como una exhalación por la rápida pendiente; la rueda apenas batía las aguas y volábamos sobre ellas; mientras allá arriba, en la casucha del timonel, seis manos robustas mantenían la dirección del barco. Un aire fresco y grato nos batía el rostro, y el espíritu, ligero bajo el ayuno (la comida es la misma), se entregaba con delicia a gozar de aquellos cuadros estupendos del Magdalena, que a la venida había entrevisto bajo el prisma ingrato de los sufrimientos físicos.
¡De nuevo ante mis ojos el incomparable espectáculo de los bosques vírgenes, con sus árboles inmaculados de la herida del hacha, sus flotantes cabelleras de bejucos, sus lianas mecedoras, llevando el ritmo de la sinfonía profunda de la selva, perfumando sus fibras con la savia de la tierra generosa o aspirando la fresca humedad en el vaso de un cactus que vive en la altura, guardando como un tesoro en su seno el rocío fecundo de las noches tropicales!
De nuevo los enhiestos cocoteros, lisos en su tronco coronado por la diadema de apiñados frutos; el banano, cuyas ramas ceden al grave peso del racimo; el frondoso caracolí, cubriendo con su ramaje dilatado, el mundo anónimo que crece a sus pies, se ampara de él y duerme tranquilo a su sombra, como las humildes aldeas bajo la guarda del castillo feudal que clava la garra de sus cimientos en la roca y resiste inmutable al empujo de los hombres y al embate del huracán!
De nuevo, por fin, las pintadas aves que cubren los cielos, tendiendo en el espacio sin nubes sus rojas alas fulgurantes bajo el sol, o agitando el prismático penacho con que la naturaleza las dotó. Y de rama en rama, con sus caras de ingenua malicia, sus pequeños ojos brillantes y curiosos, suspendidos de la cola mientras devoran, aun en la fuga, el sabroso y amarillo mango que la mano tenaz no suelta, millares de micos, monos, macacos, titís, que desaparecen en las profundidades del bosque, para mostrarse de nuevo en el primer clareo de la espesura.
Duermen los caimanes a lo largo de la playa, sobre las blancas arenas doradas por el sol, tendidos, las fauces abiertas, inmutables como aquellos que ahora quince mil años reinaban, seres divinos, sobre la crédula imaginación de los egipcios. Son el reflejo vivo del arte primitivo del pueblo del Nilo; ¡he ahí la inmovilidad de las cariátides, el aplomo bestial de la esfinge, la línea grosera del cuerpo, la escama saliente y áspera de la piel, la garra tendida, fija, cimiento del grave peso que soporta, el ojo entrecerrado como si el alma que palpita dentro de la inmunda mole, estuviera embargada por la visión del más allá! No me explico ese constante fenómeno de mi espíritu; pero un buitre, con las alas abiertas, cerniéndose sobre el pico de un peñasco, hace siempre surgir en mi memoria el mito soberbio de Prometeo, como un caimán durmiendo en las arenas rehace para mí el mundo faraónico...
Cae la tarde; la cumbre del firmamento empieza a oscurecerse, mientras las nubes errantes que se han inclinado al horizonte, franjan su contorno en el iris rosado del adiós del día, cubren el disco solar en su descenso majestuoso y quedan impregnadas de su reflejo soberano cuando, concluida su tarea, se hunde tras la línea de la tierra que los ojos alcanzan, para ser fiel a la eterna cita de los que en el otro hemisferio lo esperan como al alto dispensador de la vida. Nada, nada se sobrepone a esa sensación poderosa a que el cuerpo cede en la dulce quietud de la tarde y que el espíritu sigue anhelante, porque le abre las regiones indefinibles de la fantasía, donde la personalidad se agiganta en el sueño de todas las grandezas y en la concepción de destinos maravillosos superiores a toda realidad.
¡Suaves y bellísimas tardes! ¡La selva contigua, inmensa arpa eólica cuyas cuerdas bate el viento con ternura, arrancando esa melodía profunda e indecisa, con sus notas ásperas de lucha y sus murientes cadencias de amor, que se levanta ante el oído del alma como una nube armoniosa; la selva íntima se extiendo a nuestro lado, mientras todos, a bordo, desde el que deja la patria atrás o marcha hacia ella, hasta el boga que vive en la indiferencia suprema de la bestia que gime en el bosque, todos caen bajo la influencia invencible de la hora solemne en que las agrias cuitas del día callan, para dar paso al cortejo celeste de los recuerdos!
No olvidaré nunca la primera noche que pasamos, amarrado el buque a la costa. Aún no habíamos llegado a la región del Magdalena, donde, bajo un calor insoportable, los mosquitos hacen su temida aparición. Una fresca brisa, en la que creíamos sentir ya tenuamente las emanaciones del Océano, corría sobre las aguas del río, rozando su superficie, que jugueteaba bajo el blanco clarear de la luna. La suave corriente sin rumor arrastraba enormes troncos de árboles, que avanzaban en silencio, mecidos por el imperceptible oleaje, atravesaban rápidamente la faja luminosa, sobre la placa del río e iban a perderse de nuevo en la oscuridad, viajeros errantes que nos precedían en la ruta. Nos habíamos reunido sobre la tolda; hablábamos todos en voz baja, coma si temiéramos romper el prisma delicioso tras el que veíamos la naturaleza y las cosas al espíritu. Así, uno de nosotros, casi murmurándola, recitó la melodía de Fallon a la Luna, que en ese instante se levantaba bajo un cielo de incomparable pureza. Jamás los versos del dulce poeta fueron a herir corazones más abiertos e indefensos contra el encanto de la poesía. Al concluir, ni una palabra de comentario, sino el tímido estremecimiento de un acorde musical, y pronto, a dos voces delicadas, imperceptibles en su exquisita dulzura, los recuerdos de la patria que atrás quedaba, en un bambuco que también traía para mi alma la nota de la errante música de mis pampas argentinas. Y otro, y diez más, y las melodías de los grandes maestros más cariñosos al oído, y por fin, el vagar poético de una mano de artista sobre las tristes cuerdas de una guitarra, que responden a la caricia acariciando... Y la noche avanzaba, el silencio del bosque se hacía más profundo, las estrellas palidecían, sin que nos diésemos cuenta del rápido correr de las horas... ¿Dónde, dónde encontrar en esta vida sin reposo, ni aun en las cumbres del arte humano, algo que iguale la impresión soberana de la naturaleza, en los instantes en que se entreabre y deja, como la Diana griega, caer sus velos a sus pies y se muestra en toda su belleza?...
Empleamos sólo cuatro días entre Honda y Barranquilla; en los dos últimos, el calor se hizo sumamente intenso, aunque no como a la subida, porque la rapidez misma de la marcha avivaba la corriente de aire que venía fresca aún de su contacto con el mar.
¡Con qué indecible placer, al llegar a la costa, regalé magnánimamente a uno de los muchachos de a bordo mi petate, mi almohada y mi mosquitero! Pero en la misma lona encerada en que había hecho envolver mi traje de viaje de la montaña, conservo religiosamente el suaza, la ruana y los zamarros que me acompañaron en la dura travesía. No olvidaré la cara de un joven diplomático que vino a verme en Viena, habiendo sido nombrado en Bogotá, y a quien mostraba esos pertrechos indispensables en los Andes colombianos. Clavaba su lorgnon en los zamarros, sobre todo, como si tuviera delante una momia frescamente salida de su hipogea. Se los puso y no podía dar un paso; trabajo me costó hacerle comprender su utilidad, una vez a caballo. Oui mais vous êtes américain!, me contestaba, tal vez con razón, en el fondo.
Era mi proyecto tomar en Barranquilla un vapor español del marqués de Campo, pasar a la Habana y de allí a Nueva York. Pero lo avanzado de la estación, que me auguraba días terribles en Cuba y el deseo de visitar el istmo de Panamá, me hicieron desistir. Además, habiendo llegado a la tarde, supe que a la mañana siguiente salía el transatlántico francés La Ville de Paris, de Salgar para Colón y resolví embarcarme en él. Me despedí de los compañeros a quienes más tarde encontraría en Europa, y heme en viaje para Salgar, acompañado del excelente cónsul argentino en Barranquilla, señor Conn. Pronto estuvimos en Salgar, y a poco a bordo, llegando precisamente en el momento en que desembarcaba un nuevo obispo para Cartagena. Saludé respetuosamente al prelado, que venía del fondo del Asia, como a un colega en peregrinación, y en breve el barco, bastante malo por cierto, surcaba las aguas del mar Caribe, siguiendo el derrotero tantas veces cruzado por las naves españolas en los tiempos en que las costas del Pacífico despoblaban a España, atrayendo a sus hijos con el imán del oro.
Pocos pasajeros a bordo, signo constante de buena comida. No puedo ocultar la viva satisfacción con que me senté delante del blanco mantel, cubierto de los mil hors-d'œuvre que nadie toma, pero que la culinaria francesa califica con razón de aperitivos plásticos.
Comerciantes en viaje para Guayaquil y Costa Rica, commis-voyageurs, y sobre todo, empleados para los trabajos del Canal de Panamá: he ahí el mundo de a bordo. Tres o cuatro francesas, unidas morganáticamente a subinspectores e ingenieros de séptima clase, que iban al Istmo a tentar bravamente la fortuna, porque sabían que probablemente sólo encontrarían la muerte. Miraba a esas mujeres alegres, cantando todo el día, apasionadas en el baccará de la noche, con un sentimiento de real compasión simpática. No iban al infierno de Panamá, arrastrados por la sed del oro, porque, si sus amantes hubieran tenido dinero, no habrían por cierto dejado la Francia; no ignoraban los peligros que corrían, porque M. Blanchet, el ingeniero en jefe del canal, acababa de morir. Las guiaba el cariño por sus hombres, que a veces las trataban con una rudeza que tal vez explique el afecto que inspiraban a esas pobres criaturas. Más de una ha de dormir hoy el sueño eterno en el poblado cementerio de la compañía del canal; pero ¡bah!, entre morir a los veinticinco años en el delirio de la fiebre, o sobre un colchón de hospital a los cuarenta, ¿qué es preferible?...
Empleamos treinta y seis horas entre Salgar y Colón, pero cuando llegamos, era ya tan entrada la noche, que nos vimos obligados a esperar a la mañana siguiente para el desembarco.
En efecto, al otro día, poco después de las diez, pisé la tierra del Istmo, o para ser más exacto, el barro del Istmo.
¿Os habéis alguna vez forjado la idea de lo que debieron ser aquellas ciudades de Levante en el siglo XVI, donde se aglomeraba el comercio de dos mundos? ¿Os figuráis el aspecto de los bajos barrios de Shanghai en el día? Algo confuso, las razas de los cuatro vientos aglomeradas, multitud de idiomas que se entrechocan en sus términos más soeces, los vicios de oriente codeando a los de occidente y asombrándose tal vez de su analogía, la vida brutal del que quiere indemnizarse en diez días del largo secuestro de la travesía, las innobles mujeres, únicas capaces de sonreír a los hombres que allí vienen a caer de todos los rumbos, como en un profundo égout... He ahí la impresión que me hizo Colón.
Los americanos y los ingleses designan este punto en sus cartas y obras geográficas con el nombre de Aspinwall, como si el vulgar yanqui que construyó la línea férrea a través del Istmo, fuera capaz de oscurecer el nombre del ilustre genovés y tuviera más título a la gloria póstuma.
Colón es un hacinamiento de casas sin orden ni plan; su simple aspecto acusa su naturaleza de ciudad transitoria, plantada allí por una necesidad geográfica, pero sin porvenir propio de ningún género. El clima es mortífero para el europeo, que escapa difícilmente a las fiebres palúdicas formadas por las emanaciones continuas que un sol de fuego hace brotar de las aguas estancadas en todo el trayecto de Colón a Panamá. La villa se formó durante la construcción del camino de hierro que atraviesa el Istmo; los yanquis derramaron el oro en grande, pero, como los franceses de hoy, poblaron también los cementerios. Al primer golpe de vista se ve la intención de sus habitantes, el deseo de lucro rápido, flotar ante los ojos. Toda esa gente vive allí en la condena de la necesidad, sin apego al suelo, detenida, en su mayor parte por el hábito que embota y es capaz de ligar al hombre hasta con la prisión.
Colón, como Panamá, son puertos francos, a la manera de Hamburgo o Trieste. Por allí pasa el inmenso comercio de tránsito que se dirige a las costas occidentales de Colombia: al Perú, al Ecuador, a Chile, a California y a numerosas islas del Pacífico. Por allí pasan también los retornos, los minerales de Chile y California, los azúcares, guanos y salitres del Perú, las taguas del Ecuador, los escasos productos colombianos que encuentran salida por Buenaventura. De uno y otro lado del Istmo hay una selva de mástiles; los buques, apiñados, se estrechan, se chocan; sus tripulaciones venidas de los cuatro ángulos del mundo, se miran con antagonismo en el primer momento, las cuchillas de a bordo relucen con frecuencia y por fin se amalgaman en la baja e inmunda vida colectiva.
Mi impresión, al descender a tierra, solo, sin conocer a nadie, en medio de aquella atmósfera pestilencial, fue la más desagradable que he sentido en todos mis viajes. A los diez minutos tuve el ímpetu de volverme a bordo, instalarme de nuevo en mi cabina y seguir a los pocos días viaje para Europa. Reaccioné recordando el deber de estudiar de cerca el Canal de Panamá para informar a quien correspondía, y seguí adelante. Una sola calle habitable; a cada dos pasos, un bar-room americano, los mostradores de estaño, las llaves de cerveza, botellas, vasos de toda forma, manojos de canutos pajizos y la lista interminable de las bebidas heladas inventadas por los yanquis. Todas esas casas, cuajadas de marineros ebrios, soeces, tambaleándose. Aquí, un hotel; entro y a los pocos instantes salgo a la calle asfixiado.
Adelante; he ahí el mejor de Colón. Entro en el bar-room que ocupa toda la sala baja; hay dos billares donde juegan marineros en mangas de camisa y mascando tabaco. Me dirijo al mulatillo de cara canalla que está fabricando un whysky-coktail y le pregunto con quién me entiendo para obtener cuarto. El infame zambo, sin quitarse el pucho de la jeta, me contesta, en inglés, a pesar de ser panameño, que arriba está la dueña y que con ella me entenderé. Fue en vano buscarla: una negra vieja, inmunda, casi desnuda, que me parecía esperar ansiosa la noche para enorquetársele al palo de escoba, tuvo compasión de mí y me llevó a un cuarto... ¡Qué cuarto aquél! La única ventana daba a un pantano pestífero; la cerré. La cama tenía esas sábanas crudas, frías, húmedas, que dan un asco supremo. A los cinco minutos de entrar sentía ya una picazón, un malestar nervioso insoportables... Vamos, coraje. Tu l'as voulu, Georges Dandín! En peores me he visto y sabe el cielo si en peores no me veré aún. Almorcemos. Paso sobre el menú por decoro. ¿Y ahora? Son las 12 del día, ¿qué hacer? El distinguido señor Céspedes, cónsul argentino en Colón, que está allí labrando su fortuna con un heroísmo incomparable, se encuentra, por mi desgracia, en cama. ¿Qué hacer? ¿Visitar la ciudad? Veinte minutos y c'est fait. Barro y casas de madera; nada. Ponerme a leer... ¿en mi cuarto? ¡Prefiero la muerte! Y aquí me tienen ustedes, tal como lo oyen, instalado en una mesa del bar-room de mi hotel, con un cocktail pro forma, por delante, estudiando, durante seis horas consecutivas, a los marineros que jugaban al billar y a los numerosos parroquianos del mostrador. Uno de ellos, un capitán mercante yanqui, entró a la una, ligeramente punteado y se absorbió medio vaso de una bebida que tenía que rodear los bordes de azúcar quemada para evitar el contacto de los labios. Durante cuatro horas, el yanqui entró regularmente cada veinte minutos y se ingurgitó una dosis de idénticas proporciones. Bajo el insoportable calor del día y en la lucha con los vapores internos que estaban a punto de hacerle estallar, los ojos del yanqui saltaban rojos... A las cuatro de la tardo cayó ebrio, muerto; dos marineros lo arrastraron a un rincón y allí quedó.
En una de las esquinas de la pieza, ocupando a lo sumo un espacio de metro y medio cuadrado, un joven suizo había instalado su vidriera y su mesita de relojero. Lo tenía frente a mí; durante media hora frotó con una gamuza un resorte de reloj; luego dejó caer la cabeza entre las manos, y cuando al final del día lo observé (¡no había llegado un solo cliente!) vi correr dos grandes lágrimas por sus mejillas. Más de una vez tuve el impulso de ir a conversar con el pobre relojero; pero a mi vez, estaba tan nervioso e irascible, que acabé por fastidiarme hasta del infeliz que tenía delante.
Los que no han viajado o los que sólo lo han hecho en los grandes centros europeos, no pueden darse cuenta exacta de una situación de ánimo como aquella en que me encontraba. El espíritu se forma la quimera de que es imposible salir de ella, que ese martirio se va a prolongar indefinidamente. A cada instante, y para cobrar valor, es necesario echar mano a la cartera (nunca la he cuidado como allí), decirse que hay medios para partir en cualquier momento, que los vapores esperan, y en fin, que, si uno se encuentra en ese centro, es por un acto libro y premeditado de la voluntad.
Por fin vino la noche, y cuando la recuerdo, declaro que siento una viva satisfacción por haber contemplado ese cuadro único y característico. He dicho ya que Colón se compone casi en su totalidad de una sola calle, pero he olvidado mencionar que a lo largo de la misma corre una especie de recoba para proteger las entradas contra las lluvias frecuentes. Me paseaba bajo ella al caer las primeras sombras y me llamó la atención que delante de cada hotel, de cada bar-room, de cada puerta, un individuo sacaba una pequeña mesa de tijera, se instalaba ante ella, encendía un farol, arreglaba en un semicírculo artístico algunas docenas de pesos fuertes en plata, y comenzaba a batir con estruendo un enorme cuerno provisto de dados. De los buques amarrados a la orilla, una vez que dieron las siete, empezó a salir una nube de marineros y oficiales, contramaestres, etc., que pronto obstruyeron la vía, formando grupos compactos delante de cada mesa. Como si un soplo hubiera animado el barro y formado con él cuerpos de mujeres, brotaron del suelo en un instante centenares de negras, mulatas, cuarteronas lívidas, descalzas en su mayor parte, ebrias, inmundas, que a su vez, atraídas por la fascinación del juego, se agolpaban alrededor de las mesas, rechinaban los dientes cuando perdían y saltaban a los marineros tambaleantes, pidiéndoles, en un idioma que no era inglés ni francés, ni español, ni nada conocido, una de esas monedas de a real que los americanos llaman a dime.
Los bar-rooms estaban llenos; no se oía más que la voz ronca y gutural de los negros de Jamaica, la eterna blasfemia del marinero inglés y el hablar soez de algunos gaditanos. Salían y en la primera mesa arrojaban una moneda, luego otra y, una vez exhaustos, la emprendían con el vecino, las navajas relucían y sólo con esfuerzo era posible separarlos. Uno rodaba en el barro, dos o tres mujeres ebrias bailaban al son de un órgano en el que un italiano con cara de mártir, tocaba un cancán desenfrenado. Un calor sofocante y una atmósfera insoportable, como el ruido, las maldiciones, el sarcasmo, la eterna pelea con el banquero que iba más aprisa a medida que veía a sus parroquianos más en punto... y yo reclinado en mi pilar, preguntándome qué hacía entre aquel mundo, verdadero sabat moderno y tanteándome para persuadirme que no soñaba. He ahí Colón; una licencia, una libertad absoluta para todos los vicios y las degradaciones humanas. El que paga un pequeño impuesto tiene el derecho de establecer su tapete al aire libre, ¡y qué tapete! La explotación, el robo más escandaloso al marinero ignorante como una bestia y que, bajo los vapores del aguardiente, se deja despojar del premio de un año de labor, jugando su vida en las tormentas. ¡Esas mujeres, sobre todo, esas mujeres, asquerosas arpías, negras y angulosas, esparciendo a su alrededor la mezcla de su olor ingénito y de un pacholí que hace dar vuelta al estómago!... Pouah!...
Llegado a mi cuarto, sofocándome, sin poderme desnudar por asco a la cama, me senté en un sillón y me llamé a cuentas. Había resuelto pasar diez días en el Istmo y ese mismo día había casi retenido mi pasaje en el City of Para, que salía para Nueva York en el término indicado. Allí mismo, con toda solemnidad, me impuse el juramento de dejar Colón, renunciando a Panamá, al canal, al mundo entero, en el primer barco que zarpase, sin importarme para dónde. Cómo pasé esa noche, ¿a qué decirlo? Al alba estaba en pie, me ponía en campaña y sabía que dos días después partía para Nueva York el vapor Alene, de la compañía Atlas. Tomé en el acto mi billete e hice transportar a bordo mi equipaje, felicitándome de tener el tiempo suficiente para ir a una de las próximas estaciones del canal y poder apreciar por mis ojos la marcha de las obras y el porvenir de la empresa. Pagué mi cuenta al infame mulatillo, y cuando me encontré a bordo, en un vapor pequeño e incómodo, creí que entraba solemnemente en el paraíso.
El Canal de Panamá.
Corinto, Suez y Panamá.—Las viejas rutas.—Importancia geográfica de Panamá.—Resultados económicos del canal.—Dificultades de su ejecución.—La mortalidad.—El clima.—Europeos, chinos y nativos.—Fuerzas mecánicas.—¿Se hará el Canal?—La oposición norteamericana.—M. Blaine.—¿Qué representa?—El tratado Clayton-Bulwer.—La cuestión de la garantía.—Opinión de Colombia.—La doctrina Monroe.—Qué significa en la actualidad.—Las ideas de la Europa.—Cuál debe ser la política sudamericana.—Eficacia de las garantías.—La garantía colectiva de la América.—Nuestro interés.—Conclusión.—El principal comercio de Panamá.—Los plátanos.—Cifra enorme.—El porvenir.
Una simple mirada a la carta geográfica de la tierra ha hecho nacer en el espíritu de los hombres la idea de corregir ciertos caprichos de la naturaleza en el momento de la formación geológica del mundo. Los Istmos de Corinto, de Suez y de Panamá, han sido sucesivamente, en el tiempo y en el espacio, objeto de preocupación para todos aquellos que buscaban los medios de aumentar el bienestar de la raza humana. Los griegos, con sus ideas religiosas que los impulsaban a la personificación de todos los elementos, consideraban un sacrilegio el solo intento de modificar los aspectos del mundo conocido, y Esquilo atribuye el desastre de Jerjes a la venganza divina, por la altiva manera con que el monarca persa trató al Helesponto. Los romanos, poco navegadores, ni aun fijaron su mirada en el Istmo de Suez, porque sus legiones estaban habituadas a recorrer la tierra entera con su paso marcial.
Ha sido necesario el portentoso desenvolvimiento comercial del mundo de Occidente, para que el sueño de abrir rutas marítimas nuevas y económicas se convirtiese en realidad. La vieja vía terrestre que conducía al Oriente, fue abandonada cuando Vasco de Gama dobló el Cabo de las Tempestades, y a su vez el itinerario del ilustre portugués cedió el paso al que trazó el ingenio moderno tan admirablemente personificado en el «Gran Francés», como se ha llamado a M. de Lesseps. Lo que impone respeto en la obra de este hombre, no es la concepción de la idea, que corría hacía ya muchos años en el campo intelectual. Es la perseverancia para habituar el espíritu público a encarar una empresa de tal magnitud con serenidad, con las vistas positivas de un negocio fácil y rápido; es la tenacidad de su lucha contra Inglaterra, que cree ver en ella comprometidos sus intereses. ¡La experiencia de Suez se ha embotado contra la implacable resistencia británica, y dentro de diez años se leerá con indecible asombra el libro que acaba de publicarse, en el que los hombres más notables de Inglaterra declaran un peligro para su independencia la perforación del túnel de la Mancha! ¡Tal así, vemos hoy el artículo sarcástico del Times, burlándose de Stephenson que pretendía recorrer con su locomotora una distancia de veinte millas por hora!
El Istmo de Panamá es uno de esos puntos geográficos que, como Constantinopla, están llamados a una importancia de todos los tiempos. Punto céntrico de dos continentes, paso obligado para el comercio de Europa con cinco o seis naciones americanas, natural es que haya llamado la atención del gran perforador. Los americanos, construyendo el ferrocarril que lo atraviesa y estableciendo las tarifas más leoninas que se conocen en la tierra[28], creyeron innecesaria la excavación del canal, que, dignos hijos de los ingleses, nunca miraron con buenos ojos. La perseverancia de Lesseps triunfó una vez más, y la nueva ruta recibió su trazo elemental[29].
¿Cuál será el resultado económico del Canal de Panamá? Desde luego, la aproximación, por la baratura del transporte, de todas las tierras que baña el Pacífico, desde el Estrecho de Behring hasta Chile mismo, con los grandes centros europeos. La ruta de Magallanes será abandonada por la misma e idéntica causa que se abandonó la de Vasco de Gama, y la importancia comercial de ese estrecho que ha estado a punto de encender la guerra en el extremo Sur de la América, habrá desaparecido por completo.
Aun en el día, el comercio entero del Perú y el movimiento de pasajeros, se hace por Panamá, a pesar de las incomodidades y retardos del trasbordo y la enormidad del flete del ferrocarril istmeño. Los chilenos mismos suelen preferir esa vía, que les evita los rudos mares del Sur y el cansancio de esa navegación monótona, mientras la ruta del norte presenta mares tranquilos y las frecuentes escalas que aligeran la pesadez del viaje. Una vez abierto el canal, raro será, pues, el buque que vaya a buscar el Estrecho de Magallanes para entrar en el Pacífico. Para los chilenos, y tal vez para los peruanos, sólo un camino luchará con ventaja contra la vía de Panamá; será el ferrocarril que una a Buenos Aires con Chile. Esa será la ruta obligada de la mayor parte de los americanos del Pacífico, en tránsito para Europa, porque será más corta, más rápida y más agradable.
Ahora bien, ¿se hará el canal, con el presupuesto sancionado y en el tiempo indicado en el programa de M. de Lesseps? Avanzo con profunda convicción mi opinión negativa. No se trata aquí, y M. de Lesseps empieza a comprenderlo ya, de una obra como la de Suez. Falta el Khedive, faltan los centenares de miles de fellahs, que morían en la tarea, como sus antepasados de ahora cuarenta siglos en la construcción de las pirámides que quedan fijas sobre las arenas, como monumentos de esas insensatas hecatombes humanas.
El pasajero que hoy cruza el Canal de Suez, bostezando ante el monótono paisaje de arenas y palos de telégrafo, no piensa nunca—y hace bien, porque no hay motivo para agitarse la sangre en un sentimentalismo retrospectivo—en los cadáveres que quedaron tendidos a lo largo de esos áridos malecones. Eran fellahs, esclavos sin voz ni derecho, y nadie habló de ellos.
Pero en Panamá no hay khedives ni fellahs y las condiciones generales de salubridad son aún inferiores a las de Suez. Basta conocer el nombre de algunos puntos del trayecto del Istmo, nombres que vienen de la conquista, como el de «Mata cristianos», para darse cuenta del ameno clima de esas localidades. No resiste el europeo a ese sol abrasador que inflama el cráneo, no puede luchar contra la emanación que exhala la tierra removida, tierra húmeda, pantanosa, lacustre. ¿Cuántos han muerto hasta hoy de los que fueron contratados, desde el comienzo de la empresa? No busquéis en las estadísticas oficiales, que ocultan esas cosas, sin duda para no turbar la digestión de los accionistas europeos. Buscadlos en las cruces de los cementerios, en las fosas comunes repletas, y formaos una idea del número de bajas en ese pequeño ejército de trabajadores, recordando que muchos ingenieros, con el principal a la cabeza, gente toda cuya higiene personal les servía de preservativo, han sido de los primeros en caer bajo las fiebres del Istmo.
Se ha detenido ya la corriente de europeos, y un momento se ha pensado en los chinos. Pero, como éstos son más hábiles que fuertes, y como, a pesar de chinos, son mortales, creo que se ha desistido de ese proyecto. Hay además una razón económica, en todas esas grandes empresas: el dinero de los peones, en sus tres cuartas partes, reingresa en la caja, por conducto de las cantinas numerosas y provisiones de todo género que se establecen sobre el terreno. Los chinos no consumen nada, lo que no los hace por cierto muy simpáticos a la empresa.
Por fin, se ha echado mano de los nativos, eso es, de los que, estando habituados al clima, podrían resistirlo, y se ha contratado un gran número de panameños, samarios, cartageneros, costarriquenses, buscando reclutas hasta en las Antillas próximas. Pero toda esa gente sin necesidades, habituada a vivir un día con un plátano, no es ni fuerte, ni laboriosa, ni se somete a la disciplina militar indispensable en compañías de esa magnitud.
Falto de hombres, M. de Lesseps apeló a la industria y contrató la construcción en Estados Unidos de enormes máquinas de excavación, cuyos dientes de hierro debían reemplazar el brazo humano. Es necesario ver trabajar esos monstruos para saber hasta dónde puede llegar la potencia mecánica. El ingeniero constructor del motor fijo que daba movimiento a las infinitas poleas de la Exposición Universal de Filadelfia, decía que, si tuviera un punto fuera del mundo para colocar su máquina, sacaría a la Tierra de su órbita.
Tenía razón, como la tenía Arquimedes.
Pero no hay máquina que pueda luchar contra las lluvias torrenciales que en Panamá se suceden casi sin interrupción durante nueve meses del año. Abierto un foso, en cualquier punto de la línea, cavado hasta tres y cuatro metros de profundidad, viene un aguacero, lo colma y derrumba dentro la tierra laboriosamente extraída un momento antes.
Es inútil pensar en agotarlo, porque cinco minutos después estará de nuevo lleno. Viene el sol al día siguiente, abrasador, inflamado, se remueve el barro para continuar los trabajos, y los miasmas deletéreos infeccionan la atmósfera.
¿Se hará el canal? Sin duda alguna, porque no es una obra imposible y los recursos con que hoy cuenta la industria humana son inagotables. Pero, en vista de las dificultades que he apuntado y que me es permitido creer no se tuvieran en vista al plantear los lineamientos generales de la obra, me es lícito pensar, de acuerdo con todas las personas que han visitado los trabajos, observando imparcialmente, que el canal no estará abierto al comercio universal antes de 10 años y después de haber consumido algo más del doble de la suma presupuesta (seiscientos millones de francos).
No veo sino a M. de Lesseps capaz de llevar a cabo la empresa que tan dignamente coronará su vida. ¡Quiera el cielo prolongar los días del ilustre anciano para su gloria propia y para el beneficio del mundo entero!
Son conocidas las dificultades suscitadas por los Estados Unidos a la empresa del Canal de Panamá, los ardientes debates a que esta cuestión dio origen en el Congreso de Wáshington y la idea, un momento acariciada, de proteger con todo el poder de la gran nación, el proyecto rival de practicar el canal interoceánico a través de Nicaragua. La entereza y tenacidad de M. de Lesseps triunfaron una vez más contra el nuevo inconveniente; pero los Estados Unidos, lejos de declararse vencidos, reanimaron la cuestión bajo la forma diplomática, tocando el papel primordial en el memorable debate que en el momento de escribir estas líneas aun no se ha agotado, a M. Blaine, cuyo rápido paso por el Gobierno de la Unión ha marcado una huella tan profunda, y cuya reputación, después de la caída, ha sido desgarrada tan sin piedad por sus adversarios. Para éstos, M. Blaine no ha sido sino un político aventurero e impuro, que ha pretendido variar la corriente de vida internacional que durante un siglo había conducido sin tropiezo la nave de la Unión. Los asuntos del Pacífico; el engaño inexcusable de un pueblo en agonía que tiende sus brazos desesperados a una promesa falaz; los misterios de la Peruvian Guano Company; la palinodia vergonzosa de los señores Trescott y Blaine en Santiago de Chile, han suministrado no escasos elementos de acusación contra el primer ministro del presidente Garfield. Paréceme, sin embargo, que si un extranjero imparcial estudia un poco el pueblo americano actual, encontrará que es muy posible que el juicio del momento sobre M. Blaine no sea corroborado por la opinión pública dentro de diez años. Es innegable que hay hoy en Estados Unidos una corriente de poderosa reacción contra la política de aislamiento, que ha sido la base del sistema americano y tal vez de su prosperidad. Sueños y ambiciones patrióticas de un lado, vistas profundas sobre el porvenir, del otro, y en el centro, la ponderación, siempre grave, de intereses mezquinos, de lucro rápido y fácil, han determinado la iniciación de la propaganda de que M. Blaine se hizo eco en el Gobierno. Una nación compacta de más de cincuenta millones de almas, con elementos de riqueza, ingenio, cultura, iguales por lo menos a las primeras naciones de Europa, no puede ni debe, dicen, permanecer indiferente a la política europea.
Por de pronto, los asuntos todos de la América deben ser de su exclusivo resorte, ejerciendo la legítima hegemonía a que su importancia le da derecho. Desde el Cabo de Hornos a los límites del Canadá no debe existir otra influencia que la de los Estados Unidos, ni escucharse otra voz que la que se levante en Wáshington.
Tal es la idea fundamental, que pronto dará vida y servirá de lábaro a un partido, a cuyo frente no dudo ver aún a M. Blaine, a pesar del estruendo de su caída. Y tal es la influencia que ejerce sobre el espíritu colectivo, que a ella se debe el último recrudecimiento de la doctrina de Monroe, que en estos momentos sostiene M. Frelinghysen con igual perseverancia que su antecesor. El debate iniciado entre lord Grenwille y M. Blaine se continúa en el día, sin que se vea hasta ahora probabilidades de que ninguna de las dos partes ceda.
No historiaré el tratado Clayton-Bulwer, conocido por todos los que en estas cuestiones se interesan; recordaré solamente que fue una transacción, un modus vivendi mejor dicho, que permitiese extenderse las influencias inglesa y americana en las Antillas y las costas de Centro América, de una manera paralela que no diese lugar a conflictos.
Pero, si los americanos encontraban cómodo el tratado cuando se trataba de factorías insignificantes o islotes diminutos, no juzgaron lo mismo respecto al futuro Canal de Panamá y denunciaron listamente el tratado, reclamando la garantía exclusiva de la libre navegación y neutralidad del Istmo, para sí mismos. Los ingleses, como es natural, rechazaron la denuncia y propusieron, en vez de esa garantía exclusiva, la de todas las potencias de Europa, en unión con los Estados Unidos. Tal es la cuestión; volúmenes de notas se han cambiado, sin que aun se vea un paso positivo.
Entretanto, ¿cuál es la opinión de Colombia, que al fin y al cabo, teniendo la soberanía territorial y la jurisdicción directa, paréceme que puede reclamar algún derecho a ser oída? Desde luego, es bueno recordar que Colombia ha tenido más de una vez que interponer reclamaciones serias contra los avances de los Estados Unidos en las costas atlánticas del Istmo. A veces ha necesitado gritar muy fuerte para ser oída en Europa, y sólo así, los americanos han largado la presa de que perentoriamente, con el derecho del león, se habían apoderado, saltando sobre el tratado Clayton-Bulwer mismo. Pero un ministro colombiano, de paso para Europa, pues ni aun en Wáshington estaba acreditado, tuvo la ocurrencia de firmar con el Gabinete americano, un protocolo, por el cual Colombia declaraba satisfacerse y preferir la garantía exclusiva de los Estados Unidos. Esa convención fue solemnemente desaprobada en Bogotá; pero Colombia, comprendiendo, a mi juicio bien, sus conveniencias, tira son épingle du jeu, y dejó frente a frente a la Inglaterra y a la Unión, manifestando, por lo demás, merced a la voz de su prensa y a la palabra de sus oradores en el Congreso, sus simpatías indudables por la garantía unida, propuesta por la Inglaterra.
En el fondo, la doctrina Monroe no es sino una opinión, un desideratum, el anhelo de un pueblo, que formula así sus intereses generales. Pero de ahí a convertir esa opinión en un principio de derecho público, hay distancia y mucha. Además de que los principios de derecho, no sólo en nuestro siglo, sino en todos los tiempos, han influido muy débilmente en la solución de las cuestiones de hecho, los americanos ni aun pueden pretender que la doctrina Monroe sea admitida por el consenso universal. Lejos de eso; desde el presidente que le dio su nombre hasta el actual, ninguno la ha formulado con sus variantes en el tiempo, sin que la Inglaterra, y en muchos casos la Europa, haya dejado de protestar. ¡El pobre Monroe ha hecho muchas veces el papel del lobo! ¡el lobo! de la fábula; pero, como los americanos jamás mostraron la garra, ni cuando la expedición de Méjico, ni cuando el bombardeo de Valparaíso, en el que las balas españolas pasaban casi sobre buques que llevaban la bandera estrellada, nadie cree ya en eso espantajo.
La Inglaterra contesta que, teniendo indiscutibles intereses en el Pacífico, y siendo el Canal de Panamá una ruta para la India, es natural que quiera tomar parte en la garantía. Entonces reclamo mi parte también, contestan los Estados Unidos, en la garantía del canal de Suez. La Inglaterra sonríe... e insiste.
Es seguro que la intención de M. Blaine, al convocar el Congreso americano, que debía reunirse en Wáshington en noviembre de 1882, con el pretexto de buscar medios para evitar la guerra entre las naciones americanas (sic), era simplemente echar sobre el tapete la cuestión de la garantía del Istmo, y tal vez, ante la perseverancia de la Inglaterra, que no cede, proponer, en lugar de su garantía exclusiva, la de todos los Estados que componen ambas Américas. ¿Qué actitud aconsejaba a éstas la inteligencia clara de sus intereses? ¿Qué habría dicho la Europa a semejante proposición?
Vamos por partes. Noto que salgo por un momento del tono general de este libro de impresiones, en el que sólo he querido consignar lo que he visto y sentido en países casi desconocidos para nosotros. Pero como la cuestión en primer lugar, refiriéndose a Colombia, entra en mi cuadro, y toca por otra parte, no ya a un interés del momento, sino a la marcha constante de la política americana, no creo inoportuno consignar aquí las ideas que un estudio detenido me permite considerar como las más sanas y convenientes para todos.
«América para los americanos»; he ahí la fórmula precisa y clara de Monroe. Si por ella se entiende que la Europa debe renunciar para siempre a todo predominio político en las regiones que se emanciparon de las coronas británica, española y portuguesa, respetando eternamente, no sólo la fe de los tratados públicos, sino también la voluntad libremente manifestada de los pueblos americanos; si ese alcance de la doctrina, estamos perfectamente de acuerdo, y ningún hombre nacido en nuestro mundo dejará de repetir con igual convicción que Monroe: America for the americans. Pero... ¿se trata de eso? ¿Piensa hoy seriamente algún gobierno europeo en reivindicar sus viejos títulos coloniales; pasa por la imaginación de algún estadista español, por más visionario que sea, la reconstrucción de los antiguos virreinatos y capitanías generales de la América?
¿Puede la Gran Bretaña acariciar la idea de volver a atraer las colonias emancipadas en 1776? Portugal, un pigmeo, ¿absorbe al Brasil, gigante a su lado? Seamos sinceros y prácticos reposando en la convicción de que no sólo la independencia americana es un hecho y un derecho, sino que nadie tiene la idea de atentar contra las cosas consumadas. España se reorganiza y aún tiene mucho que hacer para recuperar una sombra de su importancia en el siglo XVI. La Francia, desgarrada, fijos sus ojos en el Rhin, mantiene a duras penas sus posesiones del África... y sus mismos límites europeos. La Inglaterra mira crecer con zozobra la India, desenvolverse el Canadá, y avanzar sordamente la democracia, que considera una amenaza de disolución. La Alemania se forma, endurece sus cimientos, trata de homogeneizarse mientras el Austria, perdido su viejo prestigio europeo, comprende, bajo la experiencia de la desgracia, que la verdadera ruta de su grandeza es hacia Oriente, a la cabecera del «hombre enfermo». ¡El Portugal!... Seamos serios, lo repito; nadie atenta contra la independencia de América, y para los más desatinados aventureros o ilusos está vivo aún el recuerdo de Maximiliano, que pagó con su vida una concepción absurda y un negocio indigno, ignorado de su espíritu caballeroso. Puede la América inflamarse en una guerra continental, comprometiendo graves intereses europeos como los que tanto han sufrido en la inacabable guerra del Pacífico; la Europa no desprenderá un soldado de sus cuadros ni un buque de su reserva. Pasaron los tiempos de la intervención anglofrancesa en el Plata o en Méjico, y la Europa podía, y esta vez con razón, variar la fórmula de Monroe repitiendo: Europe for the europeans!
¿Qué significado actual, real, positivo, tiene hoy, pues, la famosa doctrina? Simplemente éste: la influencia norteamericana en vez de la influencia europea, el comercio americano en vez del europeo, la industria americana en vez de la de Europa. ¿Es ese un deseo legítimo? Indudablemente, pero es una simple aspiración nacional, egoísta en su patriotismo, exclusiva en su ambición, pero que no está revestida, como antes dije, de los caracteres de un principio de justicia, de derecho natural, que sea capaz de imponerse a la América entera. Que dentro de cinco años el desenvolvimiento pasmoso de la República Argentina, su industria desbordante, los inagotables recursos de su suelo, inspiren a nuestros hombres de Estado la resurrección de la doctrina Monroe en beneficio del pueblo argentino, nada más natural. Pero ¿qué contestarán entonces las nacionalidades americanas que no hayan alcanzado su grado de progreso, más aún, que la geografía coloque fuera de la órbita de influencia argentina? Precisamente lo que debemos contestar hoy a los Estados Unidos franca y abiertamente, sea en la mesa de un Congreso americano, sea por la discreta voz de las cancillerías, y eso no sólo nosotros, sino todos los países desde Panamá a Buenos Aires: «No debemos, no queremos, no nos conviene romper con la Europa en beneficio de una teoría sin sentido político en el momento actual; de la Europa nos vienen la vida intelectual y la vida material. Ella y sólo ella puebla nuestros desiertos, compra y consume nuestros productos, reemplaza las deficiencias de nuestra industria, nos presta su dinero, su genio y su ciencia; es, en una palabra, el artífice de nuestro progreso. En cambio, ¿qué recibimos de ustedes, señores? La jurisprudencia institucional, que en medio de sus ventajas, nos trae la fuente de todos nuestros conflictos institucionales, porque imitamos sin discernimiento, y el mal resultado, que allí se pierde bajo la imponente ponderación de la masa, nos desequilibra y nos arroja en sendas funestas. ¿Respecto a industria? Maderas de pino y balas de algodón. Venid a comprar nuestras lanas y nuestros cueros; vendemos, a precios más bajos que la Europa, tejidos y artefactos; abridnos vuestros mercados monetarios; ayudadnos a hacer ferrocarriles y canales; estableced, en una palabra, el intercambio comercial e intelectual que hoy mantenemos con el Viejo Mundo, desbancadlo, ¡qué diablos! bajo las leyes que rigen la economía de las naciones, y entonces... ¡oh! entonces no tendríamos, ni ustedes ni nosotros, necesidad de desgañitarnos gritando: America for the americans, sino que la fórmula sería un hecho indestructible por la fuerza misma de las cosas. Tales son las ideas que impone la más ligera observación de nuestro estado actual; la más leve desviación sólo podría ser momentánea, y el retorno a la inicua Vía costará tal vez a nuestros hermanos de Méjico (vecinos, sin embargo), no pocos sacrificios.
Ahora bien, ¿cuál debe ser nuestra actitud sudamericana respecto a la cuestión de la garantía del Canal de Panamá? Se desprende claramente de las premisas anteriores: la preferencia indiscutible de la garantía colectiva de la Europa y la América sobre la garantía exclusiva de la Unión. Debo declarar, sin merecer a mi juicio el reproche de escéptico, que fundo hoy poca importancia en esta cuestión de garantías, tratados que se lleva el viento cuando hincha la vela de los intereses[30]. Y en ese rumbo de positivismo marcha hoy el espíritu humano; los publicistas gritan, pero la Europa se encoge de hombros cuando Wolseley echa mano del Canal de Suez, y en obsequio de una operación militar interrumpe el tránsito, no a la bandera insurreccional de Arabí, sino al comercio universal. Echar mano y luego cambiar notas, he ahí toda la política. ¿Es la buena, es la moral, es la justa? No lo sé, pero es la única que da resultados, y por lo tanto, todo hombre de Estado, gimiendo por la depravación de las ideas, la seguirá siempre que ame a su patria, tenga el corazón bien puesto y vea un poco claro.
Con todas las garantías de la tierra o con la suya propia, los Estados Unidos, en el momento preciso, han de apoderarse del Canal de Panamá. Lo devolverán sin duda; sí, después de la paz y de mucho cambio de notas.
La importancia de la cuestión para los países sudamericanos radica, por consiguiente, en rechazar indirectamente, por medio de su adhesión a la garantía colectiva, toda solidaridad con la doctrina de Monroe, tal cual la entienden y la practican los americanos. No habría razón, ni justicia, ni sentido común, en seguir estúpidamente a los Estados Unidos, que pretenden dictar una nueva bula de Alejandro VI, dividiendo los dos mundos en provecho propio. Nuestro porvenir está en Europa y con ella debemos estrechar cada día nuestras relaciones, confundir, si es posible, nuestra vida con la suya, más aún, aspirar sus ideas de orden, de conservación, de pureza administrativa, que han de fecundar nuestra democracia vigorosa...
Me he preguntado qué contestaría la Inglaterra si los Estados Unidos le propusieran la substitución de su garantía exclusiva por la garantía colectiva de todos los países de ambas Américas. Se reiría simplemente; ¿qué podríamos hacer nosotros en el caso probable de que a nuestro enorme aliado se le ocurriese hacer lo que se le diera la gana?
La verdadera política sudamericana, pues, en el caso de la convocación del Congreso proyectado por los Estados Unidos, o en toda ocasión propicia, es manifestar firmemente sus deseos de no apartarse de la Europa, tratando al mismo tiempo de insinuarse en el concierto general, reclamando un modesto asiento en toda conferencia en que de intereses americanos se trate. El conde de Cavour metió 15.000 hombres por una rendija en Crimea, y luego los maniobró tan bien, que hizo la unidad italiana. Nuestros nacientes países no tienen hoy un propósito tan vital que perseguir; pero los resultados de una aproximación general y las ventajas de marchar en la misma línea de las grandes naciones, tan sólo sea una vez, pueden ser de incalculable importancia...
Pido ahora perdón por estas últimas páginas; pero, como el fin de la jornada se acerca y pronto vamos a separarnos, cuento con que serán leídas con aquella paciencia, llena de vagas esperanzas, con que se oye el último párrafo de un fastidioso que tiene el sombrero en una mano y la otra en el picaporte.
Cuando me dirigí al Alene, que debía partir a la mañana siguiente, encontré un sinnúmero de hombres y mujeres descargando cerca de cincuenta vagones que una locomotora acababa de dejar al costado del vapor, al que transbordaban el contenido. ¿Sabéis lo que era? ¡Plátanos! Jamás he visto una cantidad semejante de bananas. Millares, millones de racimos se apilaban en las vastas bodegas de tres vapores que cargaban simultáneamente. Ha tomado tal desenvolvimiento esa industria en el Istmo, que se han fundado compañías de vapores exclusivamente destinadas al transporte de plátanos. Más tarde, en Nueva York, me expliqué ese consumo extraordinario. Las calles están plagadas de vendedores de frutas, y raro es el yanqui que al pasar no compra un par de bananas, que pela bravamente con los dientes y engulle sin disminuir su paso gimnástico. Ha llegado hasta tal punto la cosa que ha sido necesario un edicto de policía penando con una fuerte multa a los que arrojan cáscaras de banana en la calle, suministrando así ocasión a más de un desgraciado para romperse la crisma.
Ahora, ¿sabéis a cuánto ha ascendido el valor de la exportación de plátanos por el puerto de Colón en el año 1881? A un millón doscientos mil pesos inertes, esto es, seis millones de francos o sea treinta millones de pesos moneda corriente (Buenos Aires). Doy la cifra en varios tipos monetarios para que su enormidad no se atribuya a un error [31].
¿Os figuráis la pirámide de racimos de plátanos que se necesita, pagados a ínfimo precio, para alcanzar esa suma? Y, sin embargo, uno de los más fuertes exportadores, el iniciador de la idea, cuenta doblar la exportación en dos años más, habituando a la banana a toda la región central de los Estados Unidos que aun no ha mordido la blanda fruta. Es bueno advertir que el plátano de Panamá, que es el mejor del mundo, se da todo el año. Poro, como al principio las plantas existentes estaban lejos de bastar a las necesidades de la exportación, los propietarios han contratado inmensos plantíos, y en el día no se ven sino bananeros repletos de fruta a lo largo del ferrocarril de Colón a Panamá. El plátano se embarca verde, empieza a dorarse a los cuatro o cinco días, y llega en completa sazón a Nueva York, donde pronto desaparece ante el formidable consumo.
Si, como se espera, los cincuenta millones de habitantes de los Estados Unidos se habitúan a comer bananas en la proporción que hoy lo hacen los neoyorquinos y en general la gente del litoral, el porvenir de Panamá está asegurado. Dejando a la savia tropical trepar gozosa a la palma e hinchar el dorado fruto, puede convertirse ese Estado en el más rico de Colombia.
En Nueva York.
El Alene.—El Turpial.—El práctico.—El puerto de Nueva York.—Primera impresión.—Los reyes de Nueva York.—Las mujeres.—Los hombres.—El prurito aristocrático.—La Industria y el arte.—Un mundo "sui generis".—Mrs. X...—La prensa.—Hoffmann House.—Los teatros.—Los hoteles.—El lujo.—La calle.—Tipos.—La vida galante.—Una tumba.—Confesión.
Era el Alene un pequeño vapor construido en Glasgow, fuerte, sólido y marinero. Encontré a su bordo algunas familias colombianas que se dirigían a Nueva York, así como numerosos americanos e ingleses procedentes de California o de los puertos del Pacífico sudamericano.
Cruzamos a la vista de la isla de Cuba, enfrentamos las Bahamas y nos detuvimos a tomar carbón en una de las islas Barbadas: tales fueron todos los accidentes del viaje. Mi único entretenimiento a bordo era cuidar un turpial que traía una niña de Colombia. El ave melodiosa me pagaba sus atenciones con su silbo de una dulzura melancólica y profunda. La garganta del turpial no posee esa virtuosité extraordinario del ruiseñor o del canario; la agilidad le es desconocida. Pero su canto, igual y monótono, es como esos trozos delicados de música que siempre despiertan sensaciones nuevas... Concluí por tomar verdadero cariño al turpial, lo que fue para mí una fuente de amargura. Cuando fondeamos, un marinero a quien la jaula incomodaba para alguna maniobra, la colocó impensadamente sobre la parte de la caldera que sobresalía en la cubierta. En el momento de bajar a tierra, la pobre niña, con la alegría expansiva de la llegada, vino corriendo, tomada de mi mano a buscar el turpial... El pobre animal agonizaba; medio asado por el calor de la caldera, había tenido el instinto de refugiarse dentro del receptáculo del agua que todas las mañanas se le colocaba en la jaula. Desde dos médicos que venían a bordo, basta el último pasajero, todos ideamos veinte remedios diferentes sin resultado. El pobre pájaro murió un instante después. La niñita lloraba sin consuelo y no podía desprenderse del turpial, que tenía apretado contra el seno, como queriendo darle su vida... Yo me paseaba como un imbécil en el puente, renegando contra mí mismo y mi estúpido sentimentalismo que me hacía pasar un mal rato por la muerte de un turpial, cuando anualmente me absorbía un sinnúmero de aves, muertas para mi uso particular, con la más perfecta tranquilidad de conciencia. Hago una salvedad, sin embargo, aunque no se refiere a una ave. Hace cerca de dos años que no como tortuga. He aquí por qué: una mañana, remontando el Magdalena, los bogas habían cogido una tortuga inmensa, cuya concha, a lo largo, no tendría menos de medio metro. Por una casualidad había descendido a la cocina, cuando me encontré a uno de los ayudantes en vía de matar a la tortuga; pero aquel bárbaro, a fuerza de hacha y machete, trataba de separar el cuerpo de su cáscara sin pensar en matar previamente al pobre animal, cuya cabeza pendía y cuyos ojos se entrecerraban a cada golpe de hacha... ¡Se la quité de entre las manos, lo obligué a matarla en el acto, pero no he vuelto a probar tortuga!
En la mañana del octavo día, vimos, lejos aun, cinco o seis pequeñas velas al norte y al oeste. Eran los prácticos, en sus pequeños y veloces yates, con los que se aventuran a veces hasta dos y trescientas millas de Nueva York, corriendo un verdadero steeple-chase en busca de navíos que conducir al puerto. Hay dos compañías rivales, felizmente, lo que explica esa solicitud. En realidad, el puerto de Nueva York es tan conocido y está tan bien balizado, que los capitanes no necesitan del auxilio del piloto para entrar con seguridad. Pero, como en caso de un contraste, siempre posible, las compañías de seguros no pagan si no se han tomado todas las precauciones, el personaje se hace indispensable. Como el viento les era contrario, pasamos un buen rato observando las habilísimas maniobras, las maravillosas bordadas que hacían para ganar terreno, aproximándose al vapor. Por fin, uno de los yates, cuando su rival estaba sólo a veinte brazas, logró coger una amarra que se le echó por babor; el otro viró de bordo en el acto, sin hacer la menor observación y puso la proa a un punto negro que se divisaba en el horizonte, algún buque sin duda que seguía nuestra ruta. Un hombre, con toda la barba, pero sin bigote, de levita y sombrero alto, grave y solemne, apareció en la cubierta del yate, con un diario en la mano. Es el último número del New York Herald que han tomado antes de partir, para obsequiar al capitán. El que olvida ese requisito está seguro de ser evitado por el capitán en el próximo viaje, por medio de una simple maniobra, si el número de su yate (pintado en la vela), se ve entre los candidatos probables.
La llegada del práctico es siempre un acontecimiento a bordo; parece tener un aire de ciudad, cierto aspecto de tierra que alegra el espíritu. Viene de entre los vivos, sabe lo que ha pasado en el mundo, es la encarnación de esa esperanza de la llegada que en los últimos días se hace áspera y violenta... Estábamos todos apiñados en la escalera. El práctico saludó gravemente «¿Qué hay de nuevo?»—preguntó alguno. «Garibaldi is died». Así tuve la primer noticia de la muerte del héroe de San Antonio. No sé qué me hizo más impresión, si la noticia en sí misma o la manera cómo la recibí. En 1870, al subir a bordo el práctico que debía introducirnos en el puerto de Southampton, nos dijo, al ser interrogado sobre las novedades: «Carlos Dickens ha muerto». A mi regreso, en 1871, supe también por un práctico, en un puerto de tránsito, la muerte de Alejandro Dumas. Estas curiosas coincidencias me impresionaron de una manera inexplicable, y desde entonces miro a los prácticos como aves de mal agüero.
Ahora bien, ¿quién obtendría el New York Herald, después del capitán? Cuestión grave. El lobo se encerró en su cuarto, y creo que, no sólo leyó hasta los avisos el muy miserable, sino que corrigió hasta las faltas tipográficas. Cuando lo conseguimos, no encontramos nada capaz de satisfacer nuestra curiosidad. Parece mentira que las cosas humanas marchen de una manera tan monótona, que haya tan pocos choques de ferrocarriles, dada la extensión de líneas férreas y tan raros crímenes horribles, dadas las condiciones de nuestra amable especie.
He ahí, por fin, el famoso puerto de Nueva York. Indudablemente, esa ensenada profunda, bordeada por colinas caprichosas, salpicadas de montes, chalets relucientes, aldeas y castillos modernos, presenta un aspecto encantador. Pero no, no es la bahía de Río de Janeiro, ese orgullo de la zona tropical, con su cielo de un azul intenso como sus aguas, sus montañas, sus palmares y cocoteros, sus islas sonrientes. No es tampoco la calma poética y serena del golfo de Nápoles, reflejo del alma de Virgilio, que se impregnó de ese cuadro de celeste tranquilidad. Pero, a la verdad, la bahía de Nueva York sorprende gratamente al que pisa el suelo de la gran nación americana con el espíritu dispuesto sólo a la contemplación del lado positivo de la vida humana, a los espectáculos estupendos de la industria, y no a las bellezas naturales...
Todo nuevo, todo fresco y rozagante. Los techos y las paredes de los elegantes chalets relucen como si los limpiaran cada mañana. En las construcciones de piedra, imitando lo antiguo, el tono gris oscuro de la pintura que pugna por ser vetusta, no consigue engañar la mirada, como las artistas jóvenes que creen hacerse viejas en las tablas blanqueándose el cabello y conservando la lozanía del cutis, no alcanza a producirnos la ilusión buscada... A lo lejos, en el confuso dibujo de la ciudad, algo inmenso que se extiende entre dos pilares colosales, casi perdidos en la bruma, es el puente de Brooklin. Pero el ojo ávido no descubre una torre de forma arcaica, un monumento, una columna, algo que hable del pasado... Es que ese pueblo ha confundido en una las tres edades históricas; no busquemos el arte en esas costas, sino lo que en ellas, hay...
Pero, lo repito, la bahía es realmente bella. Mil vapores la cruzan en todas direcciones, ostentando sus formas poco esbeltas de palacios flotantes que traen a mi memoria el triste recuerdo de la «América» y la catástrofe en que sucumbió.
Los primeros elementos del juicio que formé de Nueva York, después de una corta permanencia, al calificar la inmensa ciudad de «paraíso de las mujeres y de los niños», fueron recogidos en la mañana de mi desembarco. Mandé mi equipaje anticipadamente al hotel, es decir, lo entregué a una de esas agencias comodísimas que reemplazan en todo lo que es molesto la acción individual, y me eché a vagar por las calles. Eran las 8 de la mañana de un espléndido día de julio. El sol iluminaba las anchas avenidas, y ya numerosos grupos de hombres fatigados buscaban reposo a la sombra de los árboles corpulentos que bordan las aceras y pueblan los squares. Por todas partes, mujeres y niños, solos, tranquilos, con su cartera de colegiales a la espalda, rosados, rozagantes de vigor. Marchan con el paso firme de soberanos. Al llegar a una esquina, donde la afluencia del tráfico hace imposible el tránsito, se detienen y miran simplemente al policemán, que de pie en medio de la calle, con la gravedad de una estatua, vigila con ojo activo cuanto pasa a su alrededor. El policemán espera la reunión de cinco o seis criaturas, toma la más pequeñita sobre su brazo izquierdo, y rodeado de la bulliciosa tribu, se lanza al piélago, levantando en la diestra el bastón, símbolo de la autoridad. Tranvías, carros, fiacres, carruajes de lujo, todo vehículo se detiene en el acto y los niños atraviesan tranquilos y sin peligro la calzada, guiados por el amor del pueblo, representado en ese momento por el correcto funcionario. Llegados a buen puerto, el policemán deposita en tierra su graciosa carga, sonríe a sus diminutos clientes que se despiden de él como de un amigo y rehace el camino andado al frente de una expedición análoga.
Más de una vez me he detenido por largo rato a contemplar ese cuadro. Es la única ciudad del mundo en que he visto esa vigilante tutela de la autoridad sobre los débiles y los enfermos. ¿Quién no recuerda las angustias de las madres, teniendo a sus hijos convulsivamente de la mano y tratando de salvar estos torrentes de Oxford-Street, de la City, de los bulevares, de la plaza de la Opera o de la avenida de los Campos Elíseos? A cada instante, los diarios de Londres, París o Viena, anuncian desgracias ocurridas a niños derribados por vehículos. En Nueva York la infancia es sagrada. Para ella los parques dilatados, cubiertos de árboles, tapizados de césped, no de simple ornamentación, sino para que el niño corra sobre él sin peligro, pruebe sus fuerzas y las desenvuelva. Para él un square en cada esquina, donde las niñeras se instalan con el alegre escuadrón, armado de palos, picos y azadas, para remover la arena, hacer fosos y murallas, cubrirse de tierra hasta los ojos, moverse, agitarse, jugar, en una palabra, que es la vida de los niños, como el vuelo es la vida de los pájaros.
¡Cuántas veces, al atravesar Madison Square o los espacios sin fin del Central-Park, al verme rodeado de innumerables criaturas rubias, rosadas, respirando a pleno pulmón ese aire vivificante, encarnizadas en todos los juegos infantiles conocidos, he pensado en nuestros hijos, metidos entre los cuatro muros de la casa, creciendo sin color, como flores de invernáculo, sin más recurso que ir a sentarse sobre un triste banco de plaza, para ser retado por el gendarme apenas su piececito travieso pisa el césped amarillo y sediento! ¡Cuántas veces he envidiado esa educación física, desenvuelta a favor de las garantías y seguridad que arraigan la conciencia del derecho y comunican la confianza en la propia fuerza! Es ese, indudablemente, el principal secreto de la fabulosa prosperidad americana; el cuerpo se desarrolla en toda la intensidad de que es susceptible, el espíritu toma el aplomo y equilibrio característico de los yanquis, y cuando llegan a la virilidad, hace luego largo tiempo que son hombres.
En cuanto a la mujer, no hay parte alguna del mundo en que sea más respetada. Esas costumbres de independencia femenil, que nos asombran a los latinos y que en los últimos tiempos han empezado a ser fuente de preocupación para los mismos yanquis, han dado por resultado la confianza tranquila que sostiene a las mujeres en todos los sitios públicos. La moral neoyorquina no es ni más severa ni menos lata que la de cualquier centro europeo; pero es un hecho, que cualquier extranjero habrá podido observar, que, ni aun en las horas de la noche, en el seno de las grandes corrientes de Broadway o de la calle 18 o de la Tercera Avenida, se notan esas solicitaciones repugnantes que hacen imposible a las familias el acceso a los bulevares de París o de ciertas calles de Londres. La tenue de las mujeres, aun en aquellas que un no sé qué vago revela a ojos experimentados pertenecer al gremio tan característicamente llamado en Francia de las horizontales, es siempre correcta y digna. La máscara caerá al pisar la puerta de calle; pero todo hombre puede pasearse con su mujer o sus hijas sin temor de presenciar escenas escandalosas.
Nada más brillante que los puntos de reunión en las calles de Nueva York a las horas de tono. La belleza de las mujeres asombra; las correctas líneas británicas, templadas por una gracia indecible, la elegancia de los trajes, el aire suelto y fácil con que son llevados, hacen de la neoyorquina un tipo especial. Dicen los que han vivido mucho tiempo en el seno de esa sociedad, que la atracción invencible del exterior nada es al lado de los encantos del espíritu y de la dulzura exquisita del corazón. No lo sé, ave de paso, extranjero, he pasado más de una hora en la intersección de la Quinta Avenida y Broadway, con ese aire imbécil que tiene un huésped instalado en la puerta del hotel que habita, saciando mis ojos con el cuadro encantador que se renovaba sin cesar. No puedo decir que los hombres me hayan seducido tan francamente; el tipo general es de una vulgaridad aplastadora. Parece faltarles el pulimento final de la educación, las formas cultas que sólo se adquieren por un largo comercio con ideas ajenas a la preocupación de la vida positiva. No critico ni exalto el modo de civilización yanqui; me limito a hacer constar que, fuera de las mujeres, se puede recorrer la gran ciudad en todo sentido sin encontrar nada que despierte las ideas altas que el aspecto del arte suscita. Calles espaciosas, cómodas, muy bellas algunas, como Broadway o la Tercera Avenida, parques suntuosos, iglesias monumentales, de todos los estilos conocidos, pero nuevecitas, en hoja, acabadas de salir de la caja, edificios soberbios, regulares, todos los progresos de la edilidad moderna, teatros pequeños pero elegantes, ferrocarriles y tranvías en todas direcciones... pero jamás aquellas encrucijadas de París, de Viena y de las ciudades italianas, en las que un viejo balcón saliente detiene la mirada, o un mármol ennegrecido por el tiempo serena el espíritu con la armonía de sus líneas.
¿Puede haber nada más abominable que ese ferrocarril elevado que corre sobre un puente tendido en todo el ancho de la calle, de tercer piso a tercer piso? Debajo, un crepúsculo constante, la falda eterna del sol. ¡Ay de los infelices que allí viven! ¡¡Pero se va más ligero!! Ninguna policía europea permitiría el embarco de los pasajeros en el tren elevado de la manera que se hace; pero aquí cada uno se cuida a sí mismo, y si hay alguna desgracia, las compañías pagan. Transporte democrático, símbolo perfecto de la igualdad, convencido. Entretanto, en la aristocrática Tercera Avenida no hay elevado, ni tranvías, y al Central Park no entran los humildes fiacres que estamos habituados a ver en el Bois de Boulogne. No critico la medida, pero hago constar la falta de lógica. Puedo asegurar que no hay pueblo sobre la tierra que apegue más importancia a las preocupaciones humanas que radican en la vanidad. En eso, todas nuestras repúblicas se parecen, pero ninguna ultrapasa la de los buenos yanquis. El prurito de la aristocracia es curioso entre ellos. No hablo del Sur, donde se conserva aún la tradición de la aristocracia de raza; me refiero al Norte, a ese mundo de financistas, industriales y comerciantes. Es curiosa la influencia que tiene entre ellos un título nobiliario; en el centenario de Yorkstown los miembros de la comisión francesa, casi todos titulados, eran objeto de un estudio detenido para todo el mundo. Una cinta, una decoración, un botón multicolor con que hacer florecer el ojal de la levita, es su sueño constante. Hay algo de ingenua puerilidad en eso. ¡Ay, mis amigos! ¡Si aristocracia quiere decir distinción, delicadeza, tacto exquisito, preparación intelectual para apreciar los tintes vagos en las relaciones de la vida, fuerza moral para elevarse sobre el utilitarismo, pasarán aún muchos siglos antes que la correcta huésped descienda sobre el suelo americano! Contentáos con el lote conquistado, con ese admirable sentido práctico que os distingue entre los hombres; multiplicad los productos de Chicago y las balas de algodón; vivid libres y felices bajo el amparo de la Constitución que os rige; poblad, edificad, trazad rutas nuevas; pero no olvidéis nunca a aquel general romano que amenazaba a los encargados de llevar una estatua de Fidias, de Atenas a Roma, con hacérsela rehacer si llegaban a destruirla. La concepción de la vida, tal cual los americanos del Norte la comprenden, puede proporcionar quizá la mayor suma de bienestar material sobre la tierra. Pero las naciones son como los hombres: para brillar incomparablemente en la historia, necesitan desgarrarse el seno en una gestación dolorosa; para crear el arte, es indispensable esa actividad intelectual, lírica, fantástica, reñida con la práctica, que trae las fatales confusiones entre el sueño y la realidad, que determinan la guerra del Peloponeso, él torbellino italiano del siglo XVI o la monstruosa sacudida del 89. Rousseau no ha sido ni es posible en los Estados Unidos; ese pueblo seguirá a un hombre que le muestre el becerro de oro como la meta suprema; jamás el estilo, la teoría, el calor del sentimiento, el arte en sus formas más elevadas, estremecerán esa masa flemática, embotada por una educación tradicional.
Mi permanencia en Norte América fue muy corta; circunstancias especiales me hicieron abreviar el tiempo que pensé consagrar a la gran república. No me es, pues, posible hablar con detalle de un país que he visitado tan rápidamente. La impresión predominante es que uno se encuentra en un mundo nuevo, extraño, diferente a aquel en que estamos acostumbrados a vivir. Juzgo que para un latino cuya vida ha pasado en el seno de sociedades cultas y educadas, será difícil connaturalizarse con el modo de ser yanqui, áspero y egoísta en sus formas. La preocupación del dinero predomina sobre todas; el público sabe casi diariamente, por la publicidad de los periódicos, el estado de fortuna de un Vanderbilt o de un Stewart, lo que gastan en su mesa, la materia de que se componen los utensilios más insignificantes o característicos del hogar. Aquéllos que gimen sobre los abusos de la prensa en Sud América o en Francia, podrían difícilmente citarnos el ejemplo de los Estados Unidos. No he visto jamás una injuria más sangrienta lanzada a la faz de una sociedad entera, que una caricatura que se me mostró. Hay un espléndido palacio en la Tercera Avenida, que es el Faubourg Saint-Germain de Nueva York, que fue construido por una famosa partera, cuya habilidad y discreción le habían valido esa opulenta clientela. Las malas lenguas aseguran que los procedimientos secretos de Missis X. han impedido de una manera notable el aumento de la población neoyorquina. Muerta la dama, un diario de caricaturas publicó un dibujo representando la Tercera Avenida llena de niños, que corrían de un lado a otro jugueteando. Al pie, esta leyenda: «La Tercera Avenida, dos años después de la muerte de Missis X.». Paréceme que en cualquier otro país del mundo las costillas del caricaturista no habrían quedado intactas.
Si en alguna parte el aforismo de Girardin sobre la impotencia de la prensa tiene aplicación, es en Norte América. Los diarios se tiran a centenares de millares y constituyen uno de los géneros de empresa industrial que reportan más beneficio. Pero es el anuncio y la información lo que les da vida y no la opinión política. ¿Qué le importa a un yanqui lo que piensa un diario? Lo compra, lee los telegramas y luego los avisos.
La verdad es que en el día la prensa universal tiende a tomar ese carácter. El valor e importancia del Times consiste en su preocupación incesante de reflejar la opinión, con todas sus aberraciones y cambios, en vez de pretender dirigirla.
Uno de los establecimientos más característicamente yanquis que he visto, es el opulento bar-room llamado Hoffmann House y situado frente a Madisson Square. Se me ha asegurado que su propietario pasó diez años en una penitenciaría por haber dado muerte a un hombre en un momento de celos. Tiempo tuvo para madurar su idea, que en realidad le salió excelente. Debe haber empleado sumas enormes en construir aquellos lujosísimos salones, cuyas paredes están tapizadas de obras maestras de la pintura moderna. Sólo «Las ninfas sorprendidas por faunos», de Bouguereau, le ha costado diez mil dólares, y poco menos la «Visión de Fausto» y otras telas de un mérito igualmente excepcional. Estatuas, bustos, autómatas, todo lo que puede atraer la mirada humana. Salas de lectura, de correspondencia, posta, telégrafo, y en un vestíbulo especial, tres aparatos de ese maravilloso telégrafo automático que va desenvolviendo constantemente la cinta de papel en que están consignadas, minuto por minuto, las noticias políticas, el movimiento de la Bolsa, y la oscilación en el precio de los cereales, algodones, etc. En el fondo del bar-room, un inmenso mostrador, cubierto de todo lo que un buen gastrónomo puede apetecer para hacer un lunch delicado y suculento. Entráis allí como en una plaza pública, leéis los diarios, los telegramas, escribís vuestra correspondencia, y si os sentís con apetito, elegís lo que se os antoje, que os es servido inmediatamente con toda civilidad. Todo, absolutamente gratuito. ¿Pero dónde está el negocio, diréis? Simplemente en las bebidas. No es obligatorio pedirlas, ni son más caras que en otras partes. Pero es tal la cantidad de gente que se sucede sin cesar, que el pequeño beneficio de cada whisky cocktail o de cada vaso de cerveza, no sólo cubre los gastos de las vituallas que se dan gratis, sino que al fin del día dejan una ganancia considerable. Preguntando a uno de los directores del establecimiento cómo se explicaba que el bajo pueblo no hiciese irrupción y se instalase a almorzar, comer y cenar diariamente y de balde, me contestó que M. Hoffmann conocía mucho el corazón humano, que sabía que en los centros lujosos y brillantes sólo se encuentra cómoda la gente de las clases elevadas, aquella que, si pellizcaba, un sandwich, se cree moralmente obligada a tomarse tres cocktails, sacrificio a que se resigna con bastante facilidad.
Estuve en dos o tres teatros. Son de estilo inglés, generalmente pequeños y bonitos. En uno de ellos vi la famosa opereta Patience, crítica acerba de la última plaga de la literatura inglesa, el estetismo; esto es, la lánguida aspiración al ideal, traducida en maneras vaporosas, en posturas de virgen rosácea, en grupos de un helenismo rococó. La música es trivial y agradable, pero como comedia, la pieza se arrastra de una manera matadora. El jefe de la escuela estética viajaba entonces en los Estados Unidos, contratado por un empresario como un simple tenor y obligado a producir frases estéticas bien limadas, en sitios como Mount-Vernon, el Niágara, el Capitolio, etc. Su presencia en el suelo americano daba sabor de actualidad a la crítica.
En otro teatro la eterna Mascotte, en inglés, arreglada, como hacen los directores en Londres, al gusto británico. Aquí era al gusto yanqui. Los calembours, los coq-à-l'âne, se referían siempre a incidentes locales. Naturalmente, Lorenzo XVII y Rocco se convierten en irlandeses en el último acto y hablan con el rudo acento de los hijos de la verde Erin, según la designación que ha prevalecido, como si la Inglaterra fuera amarilla y la Escocia violeta. Un gigante de seis pies que hacía el papel de Pippo, había tomado la cosa a lo serio, y en el balido del gracioso dúo creía oír el estentóreo aullar de un cuadrúpedo antidiluviano. En farsas americanas, prefiero las dislocaciones y el bango de los minstrels a todas las imitaciones francesas.
Oí también una vez al célebre trágico Edwin Booth, de la familia del asesino de Lincoln; más tarde tuve ocasión de seguir sus interpretaciones de Shakespeare en Berlín, donde trabajaba con una compañía que le daba la réplica en alemán. La analogía de idiomas evitaba aquel defecto deplorable que desgarraba los oídos de mi querido Rossi, cuando en Londres daba el Hamlet en italiano con una compañía inglesa. Encuentro a Booth inferior a Rossi y a Salvini en sus grandes papeles saquesperianos. Su cuerpo se presta admirablemente para el Hamlet, pero el estetismo lo preocupa demasiado, ¡y yo venía de ver «Patience»!
Viajeros latinos, no descendáis jamás en Nueva York en un hotel de los llamados de plan americano, esto es, en los que es obligatorio pagar la comida junto con el departamento. Se está bien, los cuartos son cómodos, limpios; el agua sale, en todos los tonos de la temperatura, de un sinnúmero de bitoques; hay profusión de campanillas eléctricas... pero la mesa es deplorable. Salmón cocido y rosbeef crudo; he ahí el menú. Si queréis un cambio, tomad primero el rosbeef y luego el salmón, si es que no preferís principiar por la eterna compota que cierra la marcha y que hasta ahora no he podido averiguar si pertenece a la familia de las sopas o a la de los postres. En cambio, tenéis el restaurant Delmónico o el Brunswich que no le ceden en nada a Bignon, al London House de Niza o al Bristol de Londres. Delmónico está lleno siempre y sus precios son exorbitantes. Quisieron los propietarios disminuirlos, pero la clientela yanqui declaró que el día que un cotelette valiera menos de un dólar, o una botella de Mumm extra dry menos de diez fuertes, abandonarían la casa. Obligados por la ley a sufrir la presencia de la gente de color en los tranvías y paseos, no tienen más valla que oponer a la invasión democrática que el bolsillo. Y lo emplean largamente. Hay que hacer justicia, y plena, a los yanquis a este respecto. No hay un punto de la tierra más gastador, más generoso, más abierto. El oro rueda a rodos; para ellos, lo más caro de la Europa: sus vinos más exquisitos, sus joyas, sus brillantes, sus artistas más aplaudidos. El lujo es inaudito; en ninguna parte del mundo la impresión de la pobreza se siente con más intensidad. Pero un hombre de gusto, con la mirada habituada a la percepción de las delicadezas europeas, nota al instante cierto tinte especial: el sello del advenedizo, que no ha tenido tiempo de completar esa dificilísima educación del hombre de mundo de nuestro tiempo, capaz de distinguir, al golpe de vista, un bronco japonés de uno chino, un Sévres de un Saxe; una vieja tapicería de una moderna. Hay un inexplicable rococó aun en los centros mejor frecuentados. Un francés del buen mundo, con treinta mil francos de renta, hace maravillas, a las que un yanqui con doscientos mil no alcanzaría.
La calle, un museo de artes incoherentes. ¡Qué tipos maravillosos exhibiéndose con una tranquilidad y un aplomo inconcebibles! ¡Qué sombreros piramidales, vastos como necrópolis, unos invisibles, otros izados a lo alto de un cráneo puntiagudo por un milagro de equilibrio! ¡Qué corbatas! El pueblo que usa esas corbatas no producirá jamás un colorista de genio. Debe haber un daltonismo hereditario en la masa. Es imposible que vean el rojo con el mismo tinte que se nos ofrece. El verde los seduce; es necesario haber vivido un año entre cotorras para habituarse a aquellos plastrons imposibles. En cambio, el grupo de los swell se viste con una elegancia sólo comparable a la alta clase inglesa. Los dandys de Broadway no les ceden en nada a los de Hyde Park Corner... Pero de pronto pasa un pantalón al tobillo, a cuadros habana, con un jacquet invisible, a manera de cornisa, que os arroja en la más profunda desolación. En general, los hombres parecen de viaje, camino de la estación, con cierto temor vago de perder el tren. Cada uno lleva lo que ha comprado: un cacho de bananas, un conejo, un salmón, una canasta de frutas, un cuadro o un baño de asiento. El beg your pardon es menos común aun que en Inglaterra. No piden ni dan cuartel; os pisan y empujan con la misma calma que sufren la recíproca. No se levantan para ceder su asiento a una señora, porque sostienen que una señora no debe entrar en un tranvía donde no hay asiento. Pero que un hombre insulte a una mujer, que un niño pida auxilio, y veréis toda esa indiferencia desaparecer en el acto. Poco político, si queréis, pero, una vez amigos podéis contar con ellos como un inglés que os ha estrechado la mano.
¿Morales? Ni más ni menos que el común de los mortales. La vida galante de Nueva York no es por cierto lo que ofrece menos encantos en este triste mundo donde ese culto tiene tantos adeptos. En general, los países donde se bebe mucho champaña dejan bastante que desear desde el punto de vista de la austeridad de costumbres. Ahora bien, en ninguna parte se bebe más champaña que en Norte América. La Francia entera, desde Cherbourgo a Mentón, y desde Bayona a Belfort, cubierta de viñas, no bastaría para el consumo de un año. Así, fuera, naturalmente, de los grandes centros, nada más fantástico que las bebidas que allí se expenden bajo el nombre de champaña.
Sí, les gustan las mujeres, como les gustan a los ingleses, aún los domingos. Cerrado el escritorio, preparado el espíritu para una pequeña sesión, suelen armar algunas... al lado de las que las explosiones latinas son idilios. Es que también, para un hombre joven y aficionado, el teatro no puede ser más agradable. La contribución a la flora neoyorkina es universal, desde los productos franceses de serre-chaude, hasta esas rosas robustas que sólo brotan en la tierra de los madgiares.
En el alto mundo, el flirt, el abominable, el odioso flirt, inventado por alguna americana sin temperamento, la vanidad disfrazada de Cupido, el ridículo en vez del placer, la vanagloria en vez de la pasión, el flirt, mezcla del viejo patitismo italiano y del cant británico, gimnasia del cretinismo social, obliteración de la naturaleza, traducción grotesca de un canto divino. La única justificación del flirt, como la del Dios de Stendhal, es que en general no existe. Empiezan las cosas por ahí, porque de algún modo hay que empezar; pero pronto la naturaleza hace oír su voz, y la mano, que atrae furtivamente la mano, el pie que roza el zapato de raso... semejan esas flores que brotan en los árboles, precediendo en la vida a la fruta que las reemplaza.
Son yanquis, pero son hombres.
Las obras de ante, maravillosas; High Bridge recuerda los trabajos romanos y el puente suspendido de Brooklyn parece una fantasía de cuento árabe. El cementerio de Brooklyn es la necrópolis más lujosa que he visto en mi vida. No vale el de Pisa como arte, ni los muertos surgen a vuestro paso con todo su cortejo de gloria como en el Père-Lachaise. Sin embargo, un simple monumento, levantado por una suscripción pública, me hizo latir el corazón más aprisa que el aspecto de todas las grandes tumbas de la tierra. Es el de un bombero; ni aún su nombre recuerdo, pero en su alma brilló un instante la única chispa que puede llamarse un reflejo divino. En un incendio terrible, un niño de cuatro años, hijo de obreros, había quedado solo en una pieza del cuarto piso. Las llamas rodeaban el edificio entero; el bombero toma una escalera y después de esfuerzos inauditos, medio abrasado, alcanza la ventana desde la que el niño, enloquecido por el terror, pedía auxilio. Pero el fuego consumió la escala. El bombero tomó al niño en sus brazos y lanzó una mirada ansiosa a todos lados; las llamas entraban ya por la ventana. Entonces, delante de una muchedumbre que presenciaba la horrible escena con el corazón apretado, algo como una luz divina inundó el alma de aquel hombre, grande en ese instante como la del Cristo en la cruz. Besó al niño en la frente, lo levantó en alto en sus brazos, se puso de pie sobre el borde de la ventana y se dejó caer de una altura de cuarenta metros. Su cuerpo se estrelló contra las piedras; el niño, sostenido en sus brazos, no había tocado el suelo, cuando fue recogido por los asistentes. No conozco una muerte más bella en los anales de la historia humana, ni una tumba que merezca descubrirse ante ella con más profunda veneración.
No cerraré estas líneas trenzadas a la ligera, sin hacer una confesión que no se refiere sólo a Nueva York, sino al mundo americano todo que he conocido: mi impresión ha quedado más abajo de la ilusión formada por el dato recogido. Mirado de cerca, el organismo norteamericano presenta los mismos síntomas de enfermedad que el de las más viejas sociedades europeas. Su régimen político ha sido fuente de progreso, indudablemente; pero las ideas republicanas están lejos de practicarse con la pureza que generalmente se les atribuye. La corrupción administrativa es mayor que la de cualquier país europeo y aun sudamericano, medianamente organizado. El fraude electoral se practica en una escala que asombraría a la misma Inglaterra y de la que no hay remotos rasgos en Francia, único país en el mundo actual donde el sufragio universal se aproxime a la verdad.
El espíritu de secta, la anarquía religiosa, si bien se ejerce fuera de los límites del gobierno, no produce menos serias perturbaciones sociales.
En una palabra, si yo buscara en el mundo un ideal político, correría aún tras él.
Cincuenta millones de hombres en el afán de la producción, son una masa tan imponente, que puede ser batida sin peligro por los vicios de una organización incorrecta. Pero los Estados Unidos tienen sólo un poco más de un siglo de existencia, y eso es un instante en la vida de las naciones. ¿Qué guarda el porvenir? Tal vez una potencia monstruo, pero no espero una luz que esparza sus raudales de claridad sobre la humanidad entera.
Una fragmentación del imperio americano es probable en época no lejana, o las leyes históricas fallarán. Será el momento de prueba; en cuanto a la libertad, formando hoy la base de la concepción humana de la vida, no peligrará la desaparición del modo yanqui. Si un faro hay, persiste aún bajo las bóvedas de Westminster y el egoísmo inglés es su mejor guardián.
En el Niágara.
La excursión obligada.—El palace-car.—La compañera de viaje.—Costumbres americanas.—Una opinión yanqui.—Niágara Fall's.—La catarata.—Al pie de la cascada.—La profanación del Niágara.—El Niágara y el Tequendama.—Regreso.—El Hudson.—Conclusión.
No me era posible pensar en excursiones; el tiempo me faltaba. Pero hay una que se impone moralmente a todo el que pisa el suelo de los Estados Unidos; la visita al Niágara. Tenía indudablemente vivos deseos de contemplar la inmensa catarata, pero una mezcla de cansancio físico y de lasitud moral, me quitaban el entusiasmo que en otros tiempos me hacía andar centenares de de leguas por gozar de un nuevo aspecto de la naturaleza. Además, el raudal del Tequendama vivía en mi memoria, y mi alma le era fiel. Me parecía imposible que la impresión grabada se desvaneciese ante ninguna otra. El Niágara, por otra parte, con su notoriedad, con su fácil acceso, con la consagración universal de su belleza tiene algo de esos lieux communs de las literaturas clásicas, que, admirados por los hombres de todos los tiempos, concluyen por convertirse en estribillos. En fin, estaba a una noche de distancia y tenía aún por delante cinco o seis días; me puse en camino. Resolví irme por la línea del Erye que va a Búffalo y a Niágara Fall's, correr las fronteras del Canadá hasta Albany, y luego de allí descender a Nueva York por el Hudson.
A las siete y media de la noche entré en uno de esos soberbios palace-car, que sólo se encuentran en las líneas americanas y tomé posesión del compartimento reservado de antemano. Los sleeping-car americanos, arreglados con más lujo que los europeos, son incontestablemente más cómodos. Un corredor al centro, y a ambos lados, pequeñas divisiones que se aíslan fácilmente por medio de cortinas y tabiques ligeros; las camas están colocadas en el sentido del vagón. Anchas, limpias y abrigadas. En cada compartimento hay dos, una abajo y otra arriba; pero mientras no se tienden, los dos sofás, vis-a-vis, pueden contener cuatro personas. Yo había retenido el lecho de abajo; así, me llamó la atención, al llegar a la división que me correspondía, ver instaladas ya dos personas. Eran un hombre de barba blanca, de unos 60 años de edad, y una niña de 20, esbelta, de facciones agradables y finas. Faltaba aún un cuarto de hora para la partida del tren, y yo empezaba a alarmarme por la noche que me esperaba en caso de que hubiera habido error en la asignación de las piezas.
—Perdón, señor—dije en mi mal inglés;—en este compartimento no hay más que dos camas, y yo tengo el billete de una de ellas. Como calculo que habrá error, sería bueno corregirlo antes de que el tren se ponga en marcha.
—No, señor—me contestó el yanqui;—yo desciendo. Mi hija va sola hasta Utica.
Me incliné en silencio, ligeramente intrigado. Padre e hija continuaron conversando, sin cuidarse de mi presencia, sobre asuntos del hogar, recomendaciones para la salud, recuerdos de familia, etc. Un hombre que ha corrido un poco el mundo se engaña difícilmente: aquella criatura era pura y honesta. Dos fuertes besos, un largo abrazo, un saludo para mí, y el padre descendió, mientras el tren se ponía en movimiento, tomando pronto aquella marcha vertiginosa que sólo en las líneas americanas se ve. La noche había caído y cada una de las veinte o treinta personas que ocupaban el sleeping, comenzó a hacer lentamente sus preparativos. Sin poder leer, me puse naturalmente a contemplar a la que tan íntimamente iba a ser mi compañera de viaje. Era indudablemente bonita, grandes ojos pardos, pelo castaño, un cuerpo modelado y un pie fino y bien calzado asomaba la puntita por debajo del vestido. No pude vencer mi curiosidad; en Europa me habría abstenido de dirigirle la palabra; extranjero y en América... ¡bah!
Su itinerario cayó; el pretexto estaba encontrado. Aquí de mi inglés, me dije, y comencé:
—Señorita, según lo que he oído al caballero que acaba de bajar, y creo que es su padre de usted, usted tiene el billete de una de las dos camas de esta división. Ahora bien, como yo tengo el de la de abajo, que por muchos motivos es la más cómoda, suplico a usted quiera permitirme que le proponga un cambio. En el momento en que usted desee recogerse, me retiraré, y le prometo—añadí sonriendo—incomodarla lo menos posible.
—Mil gracias, señor. El conductor ha prometido a mi padre darme un low bed, si queda alguno vacante. En caso contrario, acepto agradecida su amable invitación. Tengo el sueño plácido y podrá usted dormir tranquilo.
Declaro que, a pesar de toda mi buena voluntad, no pude encontrar un átomo de malicia en la expresión con que fue dicha la frase. Pero tenía ya bastante para llegar a mi objeto, y proseguí:
—Mi deplorable acento le habrá hecho comprender hace rato que soy extranjero. Con ese título, ¿me permite usted que le haga una pregunta y que hablemos como dos buenos amigos para matar una o dos horas?
—With pleasure, Sir.
—Conozco un poco las costumbres americanas; pero no puedo habituarme a ellas, porque me parecen, en ciertos casos, contrarias a la naturaleza. ¿No se encuentra usted incómoda entre toda esta gente desconocida, que puede ser educada o grosera al azar, en este dormitorio común, en el que cada uno se conduce según sus hábitos más o menos discretos? En una palabra, ¿no tiene usted miedo?
—¿Miedo? ¿Y de qué?
—De viajar sola, expuesta a que algún individuo ordinario le falte al respeto.
—¿Sola? (Y sonreía mirándome con asombro). ¿Qué haría usted si uno de esos caballeros me dijera algo impertinente? ¿No tomaría usted mi defensa?
—Naturalmente.
—Esté usted seguro que, si yo diese una voz, todas las personas que ocupan el vagón, se lanzarían a un tiempo y harían pasar un mal rato al cobarde que pretendiese insultar a una mujer.
—Perfectamente; pero lo que me admira es ese triunfo admirable de la razón sobre el instinto. Las mujeres son miedosas, pusilánimes por naturaleza. Si razonaran, serían tan bravas como nosotros, que a veces afrontamos peligros serios únicamente sostenidos por la voluntad.
—La educación lo hace todo. Ustedes los europeos (me creía español), educan mal a las mujeres. Las costumbres americanas...
Y aquí todos los argumentos conocidos en favor de la emancipación social de la mujer, expuestos con un orden que revelaba la frecuencia de ese género de disertaciones. Luego, empezó a hacerme preguntas sobre la Europa, hasta que el conductor vino a decirle que la cama baja del compartimento frente al mío, separado simplemente por el corredor de una vara, estaba a su disposición.
Le deseé buena noche y me fui a recorrer el tren de un extremo a otro. Nada más cómodo que esa facilidad que permite estirar las piernas y distraerse con el cambio de aspectos. ¡Cómo volaba aquel monstruo para cuya carrera la tierra parecía ser pequeña! Vista desde el último vagón, la vía daba vértigo. La claridad de la noche permitía ver las llanuras cultivadas, los bosques y colinas, los canales que rayaban el paisaje con sus líneas blancas y caprichosas. Fume un cigarro, me puse a «echar globos», como llaman en Bogotá al fantaseo indefinido del espíritu, y volví en busca de mi cama.
Mi vecina acababa de desaparecer tras las cortinas de la suya; al sentir mis pasos, sacó la cabecita y me largó un good evening, sir! que esta vez no me pareció del todo exento de picardía. ¿Qué mujer no tiene un grano de malicia, a veces inconsciente, esparcido en la sangre?
Yo creí que se recostaría simplemente, vestida como estaba. Me había engañado, porque, a poco rato, la cortina se entreabrió de nuevo, y una mano apareció sosteniendo dos botines largos y delgados, que dejó caer sobre el piso. Luego, una o dos vueltas, la inmovilidad y el respirar sereno e igual. Buenas noches.
Más tarde contaba en Nueva York la aventura a un amigo mío, americano, y el buen yanqui movía tristemente la cabeza.
—No tengo la menor duda—me decía,—que su compañera era una mujer honesta. Pero, para ella, era usted un hombre cualquiera, un desconocido. Figúrese que un muchacho audaz que hubiese sabido encontrar el camino de su corazón, se hubiera arreglado de manera para reservarse... su sitio de usted. ¿Cree usted que las cosas habrían pasado de la misma manera? Es necesario tener siempre en cuenta la materia de que somos formados y la poca influencia que tienen sobre ella, en momentos especiales, los hábitos y convenciones nacionales. Nuestras costumbres de independencia femenil eran perfectamente aceptables hace cincuenta años; pero, créame, la vida europea que conquista terreno diariamente entre nosotros, los espectáculos teatrales que enseñan más de lo que se cree, las novelas francesas, leídas hoy con avidez, las gacetas de los tribunales, las revistas de policía con sus ilustraciones iconográficas, han abierto nuevos rumbos en el espíritu de las mujeres americanas. No creo que hoy sea un timbre de honor para las costumbres de nuestro país esa independencia social de la mujer, sino una causa de decadencia en el nivel moral. Es muy cómodo convenir en que nunca se abusa; pero la realidad empieza a desalentar a los más obstinados sostenedores de tal régimen.
Más de un hombre piensa hoy como mi amigo yanqui en los Estados Unidos. Por mi parte, no he tenido pruebas... personales.
Sea porque largo tiempo hacía que no viajaba en ferrocarril, sea porque el ir y venir de los compañeros de vagón me incomodaba, sea, en fin, porque la lucha eterna entre el sentido común y el sentido... a secas, hubiera convertido mi cabeza en un campo de batalla, el hecho es que el sueño huyó de mí. Me envolví en mi manta, vestido, corrí las cortinas que cubrían los cristales, la luna inundó mi cuartujo, y en compañía de un punch organizado a la ligera y de una serie de cigarros, esperé tranquilo la mañana.
A las 5 a. m. mi vecina se levantó, humedeció una esponja diminuta, se refrescó la cara, sacó el reloj, consultó su itinerario, arregló sus maletas, y como yo hiciera mi aparición en ese momento, me tendió la mano, dándome un gracioso good morning. Nos salimos a la plataforma; media hora después (el día empezaba a clarear), el tren se detenía en Utica; mi compañera me daba el último adiós, en la vida tal vez, y descendía en una estación solitaria, con un paso tan firme y sereno como si fuese acompañada por toda su familia. Cuando el tren se puso en marcha nuevamente, volvió la cabeza y me hizo un saludo con la mano. Me volví al vagón de mal humor.
Niágara Fall's es una aldea que vivo exclusivamente de la atracción del torrente. Eternamente mecida por el ruido atronador de la cascada, paréceme que, si una mano omnipotente detuviera un instante las aguas en su caída, el silencio haría levantar hasta los muertos de sus tumbas. Desde la llegada, se oye a lo lejos el rumor inmenso, como un eco de la catástrofe suprema, que sin cesar se reproduce en el despeñadero salvaje. En el estado de mi espíritu hubiera dado un mundo por poder entregarme a mí mismo, llegar a la catarata sin más guía que su gemido cesante, y solo, en medio de la naturaleza, detenerme de pronto frente a frente y entregarme sinceramente a la impresión... ¡Veinte, cuarenta ómnibus, estaban alineados en la estación, y otros tantos individuos gritaban a voz en cuello el nombre de sus hoteles, encomiando sus golpes de vista, la maravilla de sus panoramas exclusivos, la baratura de sus precios! Cinco o seis empleados me pedían el boleto de mi equipaje, otros me metían tarjetas de casas de comercio, aquél me incitaba a no olvidar el Burning Spring, éste los rápidos, etc. Aquí y allí, una chimenea, la fatigosa actividad de una fábrica, tráfico por todas partes, mercerías, bar-rooms, tiendas, la calle moderna, con sus enormes anuncios, sus letreros, sus reclamos, un inmenso cuadro de madera Take the Erye Railroad!, el hormiguero humano en el afán del lucro... ¡y el Niágara bramando a lo lejos!
¡O mi soberbio Tequendama, dónde estás, con tu acceso difícil, tus bosques vírgenes, tus sendas abruptas, tus rocas salvajes!
Heme instalado en un hotel trivial, el más próximo a la caída. Consulto mis instrucciones y recuerdos y hago mi plan. Me echo a la calle, contrato un carruaje para dentro de una hora, por verme libre del asedio de los cocheros, me guío por el estruendo, y de improviso, heme frente a la catarata.
¿Quedé absorto? No, no comprendí. Aquello es inmenso, inaudito. Todo el esfuerzo de la imaginación no alcanza a dar una imagen de la realidad, una vez que la serena y lenta contemplación ha dado tiempo a que el espíritu se sature de la belleza del cuadro.
En centenares de grutas y en millares de libros corre la descripción del Niágara: su formación, su origen, su destino, el volumen de sus aguas, su bifurcación en el momento de la caída, etc. No intentaré, ni es mi propósito, rehacerla; cuento mi impresión y basta. Si en el Tequendama he sido más prolijo, es porque el gran salto, perdido en las entrañas de la América, es casi desconocido por las dificultades que hay para llegar hasta él.
Cada segundo, cada momento de contemplación aumenta en mí el asombro, la fascinación irresistible. Como grandeza, no hay nada igual. Aquella masa de agua colosal que se arrastra rugiendo por un plano ligeramente inclinado, que confluye en dos raudales anchos y profundos, para caer de pronto, con indecible majestad, en el cauce inferior, produce la impresión de un dislocamiento general del orden creado. No es la altura de la caída (80 a 100 pies) lo que impone; es el volumen de las aguas, el espesor titánico de la curva enorme que se forma al borde de la catarata. Del lado del Canadá—pues el río determina la línea divisoria con los Estados Unidos,—la caída se extiende a todo el ancho del curso, formando una herradura cuya parte cóncava queda al centro; en tierra de la Unión, el brazo es mucho más angosto, y la caída, sin la imponente solemnidad de la canadiense, tiene cierta gracia esbelta, una armonía de formas que seduce la mirada.
He dicho que las aguas, al precipitarse, proyectan una curva que se quiebra en el plano horizontal, unido y espeso, especie de cortina que cubre eternamente el corte vertical de la roca. Uno de los aspectos recomendados es al pie de la catarata, en el abismo de fragor y tinieblas que existe entre la base de la roca y la columna de agua que cae rugiendo.
Preferiría mil veces el aspecto grandioso y soberbio de la cascada, desenvolviendo su fuerza salvaje bajo los cielos. Pero es necesario verlo todo, y así, sin entusiasmo, sin convicción, tomé el ferrocarril hidráulico que conduce al pie de la catarata, del lado de la Unión. Excusado es decir que ya había pagado al entrar en el parque general que rodea al Niágara, que a cada paso que daba para mirar de un lado a otro, se me aparecían empleados con sus tiskets y talones, etc. ¡Con cuánto placer habría dado una suma redonda, superior al monto de las pequeñas y sucesivas contribuciones con que me incomodaban sin cesar!
Una vez en el fondo, a orillas del río que se forma después de la caída y cuyas aguas tranquilas parecen aún absortas de la catástrofe reciente, manifesté mi deseo, me indicaron un cuarto y procedieron a envolverme, pies, cuerpo y cabeza, en zapatos, traje y sombrero de, caoutchout, con el objeto de preservarme de una mojadura. Sofocaba allí dentro, y estaba a punto de desistir, cuando mi compañero desconocido, pues el guía toma dos personas, una de cada mano, salió de su cuarto vestido con un ligerísimo traje de baño. Su idea me sedujo y a mi vez me coloqué en condiciones de desear el agua en vez de temerla. Nos hicimos un saludo cordial y nos lanzamos.
Para llegar al pie de la roca, detrás de la espléndida tapicería líquida que en ese instante brillaba bajo el sol con mil reflejos irisados que jamás alcanzaron las más ricas telas de Persia o la China, era necesario marchar paso a paso, saltando de piedra en piedra o pasando por pequeños puentes de madera que se deshacen con frecuencia. Estamos aún a un centenar de varas de la caída, y las espumas nos azotan el rostro, mientras el ruido nos aturde. El guía nos habla a gritos, pero yo me limitaba a aferrarme firmemente a su mano. A cada paso, la marcha se hacía más difícil; pero en los momentos en que el vapor de agua, los torbellinos de espuma y los cambiantes prismáticos, sucediéndose con una rapidez eléctrica, no nos enceguecían, el cuadro que teníamos por delante, el reventar de la mole inmensa contra la roca, el torbellino níveo que se levantaba, el fragor de ese trueno constante, eran compensaciones más que suficientes a las angustias de la marcha. Un instante nos concertamos con el compañero, un joven alemán, para detenernos; nos bastó un minuto de reposo dando la espalda al torrente y con el corazón inquieto seguimos avanzando. Henos detrás de las aguas. Un ruido infernal atruena mis oídos, algo así como cien mil cañones disparados a un tiempo y sin discontinuar, y una honda y densa oscuridad me rodea. El alemán repite a cada instante el clásico Donnerwetter! con voz apagada, y otras interjecciones que empiezan o terminan con el teufel! Yo procuro entreabrir los ojos, hago un esfuerzo y veo un momento, un décimo de segundo, la profunda pared líquida, veteada por fugitivos rayos de luz. Un instante más, y nos asfixiábamos. ¡Con qué delicia respiramos a la salida! Teníamos las caras rojas, candescentes y los ojos saltados. Nos tendimos con deleite entre las mansas ondas del río, dejando reposar el cuerpo y teniendo por delante el más estupendo cuadro de la naturaleza.
He visto al Niágara, desde todos sus aspectos oficiales, he descendido a los rápidos, allí donde el capitán Webb, ese suicida sublime, con un corazón digno de la tumba que encierra, acaba de caer vencido en su lucha insensata con el gigante americano. Lo repito: a cada instante la impresión crece. Se opera en el espíritu un fenómeno análogo al que produce la contemplación de las bóvedas de San Pedro, que van creciendo lentamente a medida que la mirada se habitúa a la percepción de la inmensidad. Pero los americanos han echado a perder esa maravilla que la naturaleza arrojó en su suelo. Arrancad de la capilla Sixtina la figura de Isaías y ponedle un marco esculpido por Doré, pequeños Amores trepando gozosos por la viña ensortijada, faunos diminutos persiguiendo a ninfas cocottes y tendréis una idea del efecto que produce ese Niágara inmenso, severo, rugiendo como un titán enfurecido, y rodeado de pequeñas villas coquetas, chalets suizos en ladrillo rojo, surcado por puentes de ferrocarril, rodeado de molinos, bar-rooms, albergues cubiertos de anuncios de Lanmann y Kemp, de la Marfilina, de la Almohadilla de Parry, ultrajado, profanado, como el Coliseo romano por las lápidas de mármol blanco y letras doradas que pretenden consagrar glorias efímeras y raquíticas.
Otra vez, ¿dónde está mi Tequendama? El volumen de sus aguas es infinitamente inferior al del Niágara, pero se precipita de una altura ocho veces mayor. Su voz poderosa reina solitaria y altiva entre las gargantas de la montaña, sin confundirse con el rechinar de las máquinas a vapor o con el crujir de las ruedas de molino. En el Salto, el espíritu ve palpitante una escena de la formación primitiva del mundo, y la visión, por largo tiempo, reproduce el vértigo. Su acceso está defendido vigorosamente por la naturaleza, y la transición de la flora de las cumbres a la lujuria tropical del hondo valle no tiene igual sobre la tierra. El Niágara es mil veces más grande, más imponente; para mí, la palma de la belleza queda al Tequendama.
¿Qué sería el Niágara cuando por primera vez lo contemplaron los ojos atónitos de los conquistadores? La leyenda dice que los grandes jefes indios, después de la batalla suprema en que caía la tribu entera, se echaban en sus canoas que abandonaban al rápido correr del río, y, fijos los ojos en el sol, desaparecían en el abismo. ¡Los primeros europeos que hayan contemplado ese cuadro necesitan haber tenido el corazón de acero para no caer fulminados por la violencia de la impresión!
Quedé sólo un día en el Niágara. A la noche tomé el ferrocarril y amanecí en Albany, de donde descendí el Hudson hasta medio camino de Nueva York, haciendo el resto de la ruta en un drawingcar, en el delicioso ferrocarril que corro sobre las aguas mismas del río. El Hudson tiene un aspecto especial; sin el encanto poderoso de los grandes ríos americanos de orillas desiertas, sin la belleza melancólica que la historia da al Rhin, cómo cubriéndolo de un encaje de recuerdos, los panoramas del Hudson, en la estación estival, tienen una gracia fresca y suave que serena la mirada. Pero los palacios, las villas y chalets que cubren sus bordes, no tienen carácter alguno... y no hay cuadro que resista cuando hacen su aparición esos comodísimos y horribles vapores, blancos y cuadrados, tortugas rápidas, símbolo del arte americano.
En Nueva York permanecí aún una semana, y por fin, a bordo del Labrador, después de un viaje agradable, llegué al Havre, pisando tierra europea, justo un año después de haberme embarcado en Saint-Nazaire con rumbo a las costas septentrionales del continente sudamericano.
En mi larga narración he tenido que describir países, costumbres y aspectos sociales. Desde el punto de vista literario, la crítica me dirá el mérito de mi trabajo; pero, en lo que se refiere a la veracidad de los hechos, afirmo una vez más que no he tenido otro guía fijo y constante en mi relato. La descripción característica de mi viaje por Colombia habría sido sumamente difícil tratándose de otro pueblo; pero la inteligencia clara y elevada de los granadinos sabrá apreciar el conjunto de mi impresión, la más grata que haya sentido hasta hoy en tierra extranjera.
Cierro estas páginas saludando con gratitud a aquel que hasta aquí me haya acompañado. ¿Quién sabe si aun no haremos otro viaje juntos? Mi destino, por mil combinaciones diversas, parece imponerme el movimiento continuo; y mi pasión por la pluma es incorregible.
Tall. Gráf. L. J. Rosso y Cia.
Belgrano 475—Buenos Aires
| Biblioteca formato mayor: $2 m/n. | |||
| Mariano Moreno | — | Escritos políticos y económicos. | |
| Domingo F. Sarmiento | — | Conflicto y armonía de las razas. | |
| Juan M. Gutiérrez | — | Origen y Desarrollo de la Enseñanza Pública Superior. | |
| Florentino Ameghino | — | Filogenia. | |
| José M. Ramos Mejía | — | Las Neurosis de los Hombres célebres. | |
| Martín García Mérou | — | Alberdi-Ensayo crítico. | |
| Bartolomé Mitre | — | Rimas. | |
| Amancio Alcorta | — | La instrucción secundaria. | |
| Vicente Fidel López | — | Manual de la Historia Argentina. | |
| Juan B. Alberdi | — | Estudios económicos. | |
| Gral. Jasé María Paz | — | Campañas de la Independencia—Memorias Póstumas—Primera Parte. | |
| Gral. José María Paz | — | Guerras Civiles—Memorias Póstumas—Segunda Parte. | |
| Biblioteca formato menor: $ 1 m/n. | |||
| Esteban Echeverría | — | Dogma Socialista y Plan Económico. | |
| Bernardo Monteagudo | — | Escritos políticos. | |
| Juan B. Alberdi | — | El crimen de la guerra. | |
| Juan B. Alberdi | — | Bases. | |
| Juan B. Alberdi | — | Luz del día. | |
| Juan B. Alberdi | — | Cartas Quillotanas. | |
| Domingo F. Sarmiento | — | Facundo. | |
| Domingo F. Sarmiento | — | Recuerdos de Provincia. | |
| Domingo F. Sarmiento | — | Acrópolis. | |
| Domingo F. Sarmiento | — | Las ciento y una. | |
| Andrés Lamas | — | Rivadavia. | |
| Olegario V. Andrade | — | Poesías completas. | |
| Lucio V. López | — | Recuerdos de viaje. | |
| Ricardo Gutiérrez | — | Poemas. | |
| Ricardo Gutiérrez | — | Poesías Líricas. | |
| Hernández, Ascasubi y Del Campo | — | Martín Fierro, Santos Vega y Fausto. | |
| Nicolás Avellaneda | — | Escritos literarios. | |
| Francisco Ramos Mejía | — | El Federalismo Argentino. | |
| Florentino Ameghino | — | Doctrinas y descubrimientos. | |
| Agustín Alvarez | — | La Creación del mundo moral. | |
| Agustín Alvarez | — | ¿Adónde vamos? | |
| Agustín Alvarez | — | Manual de patología política. | |
| Vicente G. Quesada | — | Historia colonial argentina. | |
| Martín García Mérou | — | Recuerdos literarios. | |
| Martín García Mérou | — | Estudios Americanos. | |
| J. M. de Gorriti | — | Reflexiones. | |
| Juan Cruz Varela | — | Poesías completas. | |
| Francisco J. Muñiz | — | Escritos científicos. | |
| Raquel Camaña | — | Pedagogía Social. | |
| Florencio Sánchez | — | Barranca abajo—>Los Muertos. | |
| Esteban Echeverría | — | La cautiva—La guitarra—Elvira. | |
| Miguel Cané | — | Juvenilia—Prosa ligera. | |
| José Mármol | — | Armonías. | |
| José Manuel Estrada | — | La política liberal bajo la Tiranía de Rosas. | |
| Miguel Cané | — | Charlas Literarias. | |
| Evaristo Carriego | — | Misas Herejes—La Canción del Barrio. | |
| Agustín Alvarez | — | Educación moral—Tres Repiques. | |
| Miguel Cané | — | En Viaje (1331-1882). | |
| Pedidos a la Administración general: | |||
CASA VACCARO—Av. de Mayo 646
BUENOS AIRES
[1] Véase primera serie, tomo III, pág. 350-377.
[2] Véase primera serie, tomo IV, pág. 225-290.
[3] Véase primera serie, tomo VI, pág. 161-181.
[4] La generosa tentativa de Carlos III y sus ministros en el sentido de dotar a la América de instituciones que favorecieran su desenvolvimiento, desapareció con la muerte del ilustre monarca. Bajo Carlos IV, la América y la España misma habían vuelto a caer en la tristísima situación en que se encontraban bajo el reinado del último de los Hapsburgos. El Dr. D. Vicente F. López, en su magistral introducción a la "Historia Argentina" nos ha sabido trazar un cuadro brillante de la elevada política de Aranda y Florida-Blanca bajo Carlos III; pero él mismo se ha encargado de probarnos, con su incontestable autoridad, que las leyes que nos regían eran simples mecanismos administrativos, cuya acción se concretaba a las ciudades, cuando no eran abortos impracticables, como la famosa "Ordenanza de Intendentes", cuyos ensayos de aplicación fueron un desastre. No es mi ánimo, ni lo fue nunca, vilipendiar a la España, que nos dio lo que podía darnos. El "motín de Esquilache", que es una página de la historia de Rusia bajo Pedro el Grande, nos da la nota del estado intelectual del pueblo español a fines del siglo pasado. Puede juzgarse cuál sería el de la más humilde de las colonias americanas.
[5] En el momento de poner en prensa este libro se inaugura el ferrocarril de la Guayra a Caracas. La decisión y actividad del general Guzmán Blanco han hecho milagros. No será por cierto éste uno de sus menores títulos a la gratitud de sus compatriotas. Esa línea férrea va a transformar la ciudad de Caracas, convirtiéndola en una de las más brillantes de la América. (1883.)
[6] Este cuadro, escrito hace 20 años como un reflejo del pasado de Venezuela, es tristemente una pintura concreta de su estado actual. (1903.)
[7] "Repertorio Americano", tomo III, pág. 191. Tomo esta cita y la siguiente de la admirable introducción de D. Manuel A. Caro, honor de las letras americanas, a la "Historia general de la conquista del nuevo Reino de Granada", del obispo Piedrahita. Edición de Bogotá, 1881.
[8] Bello, "Opúsculo".
[9] "Panela", el azúcar sin clarificar, una masa negra, algo como nuestro "masacote", y uno de los principales alimentos en la costa.
[10] Esta es la leyenda local: hay que confesar que los naturalistas no están muy de acuerdo con ella.
[11] Schiller, "Guillermo Tell", acto III, esc. III.
[12] En los 20 años transcurridos desde la publicación de este libro, la constitución de Colombia ha sido profunda y frecuentemente modificada y la guerra civil ha ensangrentado y desolado al país; el último golpe, el más rudo y terrible, ha sido la separación de Panamá, debida tanto a la descabellada política del gobierno de Colombia, como a la violenta prepotencia de la del gobierno de Wáshington. Las consecuencias de este acto no pueden aún medirse en el momento en que se pone en prensa esta edición; pero pienso que afectarán no sólo a Colombia, sino a toda aquella parte de América. (Diciembre 1903).
[13] Exijo que pronuncien Falan.
[14] Locución común a toda la América española, excepto el Plata y que reemplaza nuestro antigramatical "en lo de".
[15] Debo la transcripción de estos dos "bambucos", que es imposible encontrar escritos en Colombia, a la amabilidad y al talento de la Srta. Teresa Tanco.
[16] Me refiero al indio puro.
[17] Los elegantes de Bogotá los usan de cuero de león.
[18] Como se verá más adelante, no hay dato exacto a este respecto.
[19] "En 1826, el general Bolívar, entusiasmado con tan magnífica escena, no pudo contenerse y saltó a una piedra, de dos metros cuadrados, que forma como un diente en la horrorosa boca del abismo. A la misma piedra salté yo en una de mis excursiones; pero con esta diferencia: que el Libertador llevaba botas con el tacón herrado, y yo tuve la precaución de descalzarme previamente; yo estaba en la fuerza de mis 18 años y esto excusa en parte mi temeridad. Un paso en falso, un resbalón, habrían bastado para que no estuviese contando el cuento. Veces hay en que se me erizan los cabellos al pensar en aquella barbaridad.—Juan Francisco Ortiz."
[20] Piedrahita. "Hist. Gral. de la Conq. del nuevo Reino de Granada", lib. II, cap. I, pág. 13. Ed. de 1881.
[21] Diccionario geográfico de Colombia.
[22] Geografía Física y Política de Cundinamarca.
[23] Gregorio Gutiérrez González, por S. Roldán. (Repert. Colombiano.)
[24] "He empezado este soneto con la ayuda de Dios, el 10 de septiembre, desde el alba, después de mis oraciones matinales. Será necesario rehacer estos dos versos, cantándolos e invertir el orden.—Tres de la mañana, 19 de octubre.—Esto me agrada, 30 de octubre, 10 de la mañana.—No, esto no me agrada.—20 de diciembre, a la tarde.—Será necesario volver sobre esto; me llaman a comer.—18 de febrero, hacia las 9: Ahora va bien: será preciso volver a ver aún... (Manuscrito de Petrarca, cit. por J. Klaczko.—"Causeries Florentines").
[25] Menéndez Pelayo en su obra "Traductores de la Eneida", juzga la traducción de Caro como "la mejor que existe en español". Madrid, 1879.
[26] Policarpa Salavarrieta.
[27] Tempest. I, sec. 1.
[28] La línea de Colón a Panamá tiene setenta y cinco kilómetros y el pasaje de primera clase cuesta 5 libras esterlinas, ¡oro! La empresa del Canal se ha visto obligada a adquirir la mayor parte de las acciones de la vía férrea, lo que le ha permitido imponer una rebaja de un 80% para el transporte de los materiales de excavación y del personal.
[29] La política y la opinión en Estados Unidos respecto al Canal de Panamá variaron por completo después de la guerra con España, que les hizo ver el peligro que podrían correr en una lucha internacional, por el retardo en reunir sus elementos navales, obligados a doblar la punta sur de América para venir del Pacífico al Atlántico. Si se agrega a esto la persuasión adquirida de que la ejecución del canal interoceánico por Nicaragua es impracticable, fácilmente se explicarán los sucesos ocurridos últimamente en el Istmo. Pero en 1883 los americanos eran tan opuestos al Canal de Panamá, como los ingleses lo habían sido al de Suez hasta después de iniciados los trabajos de éste.
[30] ¡Los Estados Unidos, por tratado, garantizaron la integridad territorial de Colombia! (1903).
[31] Ese comercio es hoy diez veces mayor. (1903).
End of the Project Gutenberg EBook of En viaje (1881-1882), by Miguel Cané
*** END OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK EN VIAJE (1881-1882) ***
***** This file should be named 29014-h.htm or 29014-h.zip *****
This and all associated files of various formats will be found in:
http://www.gutenberg.org/2/9/0/1/29014/
Produced by Chuck Greif and the Online Distributed
Proofreading Team at http://www.pgdp.net
Updated editions will replace the previous one--the old editions
will be renamed.
Creating the works from public domain print editions means that no
one owns a United States copyright in these works, so the Foundation
(and you!) can copy and distribute it in the United States without
permission and without paying copyright royalties. Special rules,
set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to
copying and distributing Project Gutenberg-tm electronic works to
protect the PROJECT GUTENBERG-tm concept and trademark. Project
Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you
charge for the eBooks, unless you receive specific permission. If you
do not charge anything for copies of this eBook, complying with the
rules is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose
such as creation of derivative works, reports, performances and
research. They may be modified and printed and given away--you may do
practically ANYTHING with public domain eBooks. Redistribution is
subject to the trademark license, especially commercial
redistribution.
*** START: FULL LICENSE ***
THE FULL PROJECT GUTENBERG LICENSE
PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK
To protect the Project Gutenberg-tm mission of promoting the free
distribution of electronic works, by using or distributing this work
(or any other work associated in any way with the phrase "Project
Gutenberg"), you agree to comply with all the terms of the Full Project
Gutenberg-tm License (available with this file or online at
http://gutenberg.org/license).
Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg-tm
electronic works
1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg-tm
electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to
and accept all the terms of this license and intellectual property
(trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all
the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy
all copies of Project Gutenberg-tm electronic works in your possession.
If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project
Gutenberg-tm electronic work and you do not agree to be bound by the
terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or
entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.
1.B. "Project Gutenberg" is a registered trademark. It may only be
used on or associated in any way with an electronic work by people who
agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few
things that you can do with most Project Gutenberg-tm electronic works
even without complying with the full terms of this agreement. See
paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project
Gutenberg-tm electronic works if you follow the terms of this agreement
and help preserve free future access to Project Gutenberg-tm electronic
works. See paragraph 1.E below.
1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation ("the Foundation"
or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection of Project
Gutenberg-tm electronic works. Nearly all the individual works in the
collection are in the public domain in the United States. If an
individual work is in the public domain in the United States and you are
located in the United States, we do not claim a right to prevent you from
copying, distributing, performing, displaying or creating derivative
works based on the work as long as all references to Project Gutenberg
are removed. Of course, we hope that you will support the Project
Gutenberg-tm mission of promoting free access to electronic works by
freely sharing Project Gutenberg-tm works in compliance with the terms of
this agreement for keeping the Project Gutenberg-tm name associated with
the work. You can easily comply with the terms of this agreement by
keeping this work in the same format with its attached full Project
Gutenberg-tm License when you share it without charge with others.
1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern
what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in
a constant state of change. If you are outside the United States, check
the laws of your country in addition to the terms of this agreement
before downloading, copying, displaying, performing, distributing or
creating derivative works based on this work or any other Project
Gutenberg-tm work. The Foundation makes no representations concerning
the copyright status of any work in any country outside the United
States.
1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:
1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate
access to, the full Project Gutenberg-tm License must appear prominently
whenever any copy of a Project Gutenberg-tm work (any work on which the
phrase "Project Gutenberg" appears, or with which the phrase "Project
Gutenberg" is associated) is accessed, displayed, performed, viewed,
copied or distributed:
This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with
almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or
re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included
with this eBook or online at www.gutenberg.org
1.E.2. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is derived
from the public domain (does not contain a notice indicating that it is
posted with permission of the copyright holder), the work can be copied
and distributed to anyone in the United States without paying any fees
or charges. If you are redistributing or providing access to a work
with the phrase "Project Gutenberg" associated with or appearing on the
work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1
through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the
Project Gutenberg-tm trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or
1.E.9.
1.E.3. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is posted
with the permission of the copyright holder, your use and distribution
must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional
terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked
to the Project Gutenberg-tm License for all works posted with the
permission of the copyright holder found at the beginning of this work.
1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg-tm
License terms from this work, or any files containing a part of this
work or any other work associated with Project Gutenberg-tm.
1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this
electronic work, or any part of this electronic work, without
prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with
active links or immediate access to the full terms of the Project
Gutenberg-tm License.
1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary,
compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any
word processing or hypertext form. However, if you provide access to or
distribute copies of a Project Gutenberg-tm work in a format other than
"Plain Vanilla ASCII" or other format used in the official version
posted on the official Project Gutenberg-tm web site (www.gutenberg.org),
you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a
copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon
request, of the work in its original "Plain Vanilla ASCII" or other
form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg-tm
License as specified in paragraph 1.E.1.
1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying,
performing, copying or distributing any Project Gutenberg-tm works
unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.
1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing
access to or distributing Project Gutenberg-tm electronic works provided
that
- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from
the use of Project Gutenberg-tm works calculated using the method
you already use to calculate your applicable taxes. The fee is
owed to the owner of the Project Gutenberg-tm trademark, but he
has agreed to donate royalties under this paragraph to the
Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments
must be paid within 60 days following each date on which you
prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax
returns. Royalty payments should be clearly marked as such and
sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the
address specified in Section 4, "Information about donations to
the Project Gutenberg Literary Archive Foundation."
- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies
you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he
does not agree to the terms of the full Project Gutenberg-tm
License. You must require such a user to return or
destroy all copies of the works possessed in a physical medium
and discontinue all use of and all access to other copies of
Project Gutenberg-tm works.
- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any
money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the
electronic work is discovered and reported to you within 90 days
of receipt of the work.
- You comply with all other terms of this agreement for free
distribution of Project Gutenberg-tm works.
1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg-tm
electronic work or group of works on different terms than are set
forth in this agreement, you must obtain permission in writing from
both the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and Michael
Hart, the owner of the Project Gutenberg-tm trademark. Contact the
Foundation as set forth in Section 3 below.
1.F.
1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable
effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread
public domain works in creating the Project Gutenberg-tm
collection. Despite these efforts, Project Gutenberg-tm electronic
works, and the medium on which they may be stored, may contain
"Defects," such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or
corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual
property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a
computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by
your equipment.
1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the "Right
of Replacement or Refund" described in paragraph 1.F.3, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project
Gutenberg-tm trademark, and any other party distributing a Project
Gutenberg-tm electronic work under this agreement, disclaim all
liability to you for damages, costs and expenses, including legal
fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT
LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE
PROVIDED IN PARAGRAPH F3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE
TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE
LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR
INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a
defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can
receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a
written explanation to the person you received the work from. If you
received the work on a physical medium, you must return the medium with
your written explanation. The person or entity that provided you with
the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a
refund. If you received the work electronically, the person or entity
providing it to you may choose to give you a second opportunity to
receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy
is also defective, you may demand a refund in writing without further
opportunities to fix the problem.
1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth
in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS' WITH NO OTHER
WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
WARRANTIES OF MERCHANTIBILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.
1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied
warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages.
If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the
law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be
interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by
the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any
provision of this agreement shall not void the remaining provisions.
1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the
trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone
providing copies of Project Gutenberg-tm electronic works in accordance
with this agreement, and any volunteers associated with the production,
promotion and distribution of Project Gutenberg-tm electronic works,
harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees,
that arise directly or indirectly from any of the following which you do
or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg-tm
work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any
Project Gutenberg-tm work, and (c) any Defect you cause.
Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg-tm
Project Gutenberg-tm is synonymous with the free distribution of
electronic works in formats readable by the widest variety of computers
including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists
because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from
people in all walks of life.
Volunteers and financial support to provide volunteers with the
assistance they need, are critical to reaching Project Gutenberg-tm's
goals and ensuring that the Project Gutenberg-tm collection will
remain freely available for generations to come. In 2001, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure
and permanent future for Project Gutenberg-tm and future generations.
To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4
and the Foundation web page at http://www.pglaf.org.
Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive
Foundation
The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non profit
501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the
state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal
Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification
number is 64-6221541. Its 501(c)(3) letter is posted at
http://pglaf.org/fundraising. Contributions to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent
permitted by U.S. federal laws and your state's laws.
The Foundation's principal office is located at 4557 Melan Dr. S.
Fairbanks, AK, 99712., but its volunteers and employees are scattered
throughout numerous locations. Its business office is located at
809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116, (801) 596-1887, email
business@pglaf.org. Email contact links and up to date contact
information can be found at the Foundation's web site and official
page at http://pglaf.org
For additional contact information:
Dr. Gregory B. Newby
Chief Executive and Director
gbnewby@pglaf.org
Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation
Project Gutenberg-tm depends upon and cannot survive without wide
spread public support and donations to carry out its mission of
increasing the number of public domain and licensed works that can be
freely distributed in machine readable form accessible by the widest
array of equipment including outdated equipment. Many small donations
($1 to $5,000) are particularly important to maintaining tax exempt
status with the IRS.
The Foundation is committed to complying with the laws regulating
charities and charitable donations in all 50 states of the United
States. Compliance requirements are not uniform and it takes a
considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up
with these requirements. We do not solicit donations in locations
where we have not received written confirmation of compliance. To
SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any
particular state visit http://pglaf.org
While we cannot and do not solicit contributions from states where we
have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition
against accepting unsolicited donations from donors in such states who
approach us with offers to donate.
International donations are gratefully accepted, but we cannot make
any statements concerning tax treatment of donations received from
outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.
Please check the Project Gutenberg Web pages for current donation
methods and addresses. Donations are accepted in a number of other
ways including checks, online payments and credit card donations.
To donate, please visit: http://pglaf.org/donate
Section 5. General Information About Project Gutenberg-tm electronic
works.
Professor Michael S. Hart is the originator of the Project Gutenberg-tm
concept of a library of electronic works that could be freely shared
with anyone. For thirty years, he produced and distributed Project
Gutenberg-tm eBooks with only a loose network of volunteer support.
Project Gutenberg-tm eBooks are often created from several printed
editions, all of which are confirmed as Public Domain in the U.S.
unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily
keep eBooks in compliance with any particular paper edition.
Most people start at our Web site which has the main PG search facility:
http://www.gutenberg.org
This Web site includes information about Project Gutenberg-tm,
including how to make donations to the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to
subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.